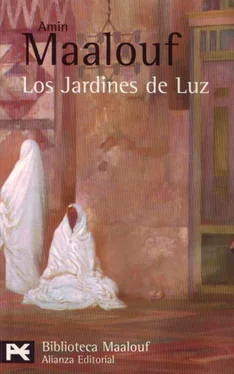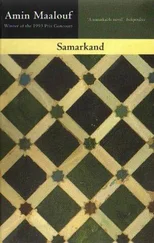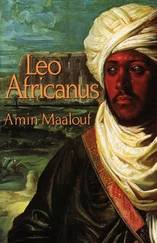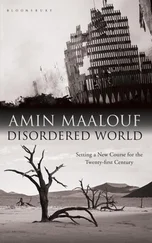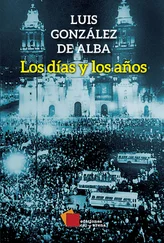»Ven, avanza a mi lado a la cabeza de los ejércitos, no tienes más que decir una palabra y dejaré a los malditos magos en sus altares del fuego; te designaré ante mis vasallos, ante mis caballeros, ante todos mis súbditos, y les anunciaré que esta conquista se hará en tu nombre, en nombre de la nueva fe, cuyo Mensajero eres tú.
El soberano estaba ahora exaltado, casi suplicante, y Mani se sentía paralizado de sorpresa y de emoción. De su boca no salía ni una palabra. Después de algunos segundos de silencio, Sapor prosiguió, con el tono de su majestad recobrada.
– Sé que no decides nada sin consultar a esa voz celeste que te habla. Ve, recógete, medita, conversa con tu ángel y luego vuelve a darme la respuesta.
* * *
Así pues, Mani se fue a deambular solo por los jardines del palacio. Los guardias reconocían ya su cojera, su capa azul y su bastón, y le dejaban que siguiera el rito de sus visitas habituales. En efecto, allí ya tenía sus costumbres, senderos que le eran familiares, árboles que solía visitar y una charca, a cuyas orillas le agradaba particularmente ir a sentarse, con una pierna doblada y la otra extendida, igual que lo hacía, siendo niño, al borde del canal del Tigris; y allí encontraba de nuevo, en la guarida del soberano más poderoso del mundo, esa alquimia de paz y de tormenta que le permitía abstraerse en la meditación.
Para que su voz interior pudiera hacerse oír.
«Hay momentos, Mani, en que uno se encuentra con una espada en la mano. Se siente vergüenza de utilizarla, sin embargo, ahí está, fría, cortante, prometedora. Y el camino está trazado. Antes que tú, otros Mensajeros se encontraron en situaciones parecidas. Cada uno de ellos tuvo que hacer su elección solo. Y solo estás tú. Más que nunca. Solo contra la opinión de Sapor y de sus cortesanos. Solo contra las redes de la Providencia. Sin otra claridad que el rayo de Luz que hay en ti, deberás discernir y escoger.»
– Bastaría que dijera «sí» para que la espada del rey de reyes me abriera los caminos del vasto universo.
«Tu nombre sería entonces venerado por los hombres siglo tras siglo, se elevarían oraciones a Mani, se ofrecerían sacrificios en su nombre, se gobernaría en su nombre, se mataría sin remordimientos invocando su nombre.»
– Aún puedo negarme…
«Si te niegas, pones tu cuerpo deleznable y tus ingenuidades atravesados en los caminos de la guerra, te interpones, te obstinas, te aferras a cada jirón de paz o de tregua. Y tu nombre será maldito, borrado, y tu mensaje desfigurado.
– ¿Durante mucho tiempo?
«Quizá hasta la extinción de los fuegos del universo. Y no entrarás en Roma. Y tendrás que huir de Ctesifonte. ¿Qué eliges?»
Mani dio su respuesta de pie, mirando al Cielo a la cara:
– Mis palabras no derramarán sangre. Mi mano no bendecirá ninguna espada. Ni los cuchillos de los que ofrecen sacrificios. Ni siquiera el hacha de un leñador.
4. El destierro del sabio
Contempladme, saciaros de mi imagen,
ya que no me volveréis a ver bajo esta apariencia.
Mani
El rey de reyes comenzó su campaña militar sin Mani. Con cuarenta mil brazos de arqueros, con los Inmortales de su guardia que alineaban diez mil gorros de esparto de color rojo sangre; con la noble caballería provista de corazas de hierro, tanto los cuerpos como las monturas, y también con la embarrada infantería de los campesinos sujetos a trabajos obligatorios, descalzos, con las manos varías, sin otro escudo que una piel de cabra extendida sobre dos cañas cruzadas; con la tropa abigarrada de las tribus sometidas, gelos, cadusianos, vertios, dailamitas, hunos, albanos; con los elefantes y sus guías, con los tambores, las trompas y los abanderados, Sapor se puso en movimiento, izado en su trono de combate por sesenta hombros, llevando tras él a sus mujeres, sus músicos, sus médicos, sus cocineros, sus bufones, sus adivinos, sus escribas, sus aduladores y sus consejeros. Pero sin Mani.
La hueste tomó primero el camino del norte, hacia Armenia. No se trataba aún, en su sentido pleno, de una guerra de conquista, ya que el César de Roma había concedido a los persas la autoridad sobre aquel país y la nobleza local se había doblegado a ello. Sin embargo, Armenia seguía siendo un reino, vasallo pero distinto, adherido, pero a la espera de que se aflojara un día la tenaza de los sasánidas.
La gesta antigua de los armenios cuenta en qué circunstancias el venerable rey Josrov, en el cuadragésimo noveno año de su reinado, fue atraído fuera de su palacio de Jaljal, con el pretexto de una montería, y traidoramente apuñalado por dos agentes a sueldo de Ctesifonte; qué sangrientas disensiones siguieron a este suceso, y cómo Sapor, con sus tropas situadas oportunamente en las fronteras, se consideró obligado a invadir el territorio para poner fin al intolerable desorden; cómo la dinastía reinante fue desposeída de su feudo, que fue rápidamente anexionado a los dominios sasánidas; cómo, también, los magos de Atropatena, que llevaban los altares del fuego montados en carros de oración, penetraron en el país tras los jinetes y, recorriendo una a una las satrapías armenias, se dedicaron encarnizadamente a extinguir las creencias locales y a humillar a las divinidades disidentes; cómo, finalmente, las más ilustres familias del país eligieron entonces el exilio, y se marcharon primero a Melitene y a Ponto y luego hasta la misma Roma, para intentar conmover al Pretorio y a los senadores con el relato de sus sufrimientos. Se les escuchó, se les compadeció y todo el mundo se indignó y prometió, pero nadie movió una lanza.
Precisamente de eso quería asegurarse Sapor antes de llevar a sus hombres a través de los montes Amanus y las fuentes del Éufrates hasta Capadocia, Cilicia y la Siria romana. Conquistó fácilmente a los romanos treinta y siete ciudades y sus campos, entre las cuales estaban Batna, Barbalisos, Hierápolis y Alejandreta, así como Hama, Calcis y Germanicia; y sobre todo, Antioquía, la más populosa, la más próspera de todas, que fue horriblemente saqueada. Devastaron sus huertos, raptaron a las mujeres y deportaron a miles de artesanos a Ctesifonte, donde se les asignó un suburbio.
Un procónsul romano que no tuvo tiempo de embarcarse hacia Egipto, tuvo que figurar, con los pies encadenados, en el cortejo triunfal que el rey de reyes hizo desfilar por las pavimentadas avenidas de la capital. De todos los confines del Imperio sasánida afluían las delegaciones, cargadas de regalos, para aclamar al vencedor.
Mani no participaba en esa fiesta. A lo largo de aquellos años de guerra, caminaba por sus propios senderos, con sus propias tropas, llevado por la ambición de una conquista diferente. Más tarde, los historiadores supondrían que, en aquel tiempo, se había preocupado de edificar piedra a piedra su Iglesia; una palabra que le incomodaba, ya que prefería hablar de «mi Esperanza», o de «los míos», y, afectuosamente, de «mi Caravana» o de «los hijos de la Luz». Sin embargo, para aquellos que le observaban desde fuera, se trataba evidentemente de una Iglesia, con pastores Elegidos y rebaño adepto; pero en ella, la autoridad pertenecía solamente a los que vivían como mendigos y también a aquellos cuyas manos y cuyo espíritu prodigaban la belleza. Una jerarquía de la indigencia y de la inspiración que excluía cualquier otro mérito. Así era, así habría debido perpetuarse la Iglesia concebida por Mani.
La Esperanza del hijo de Babel florecía a lo largo de los caminos y su creencia conquistaba sin armas ni fuego ni castigos. Cuando los cautivos romanos originarios de Nórico, de Mauritania o de las Galias eran conducidos a tierra sasánida, los discípulos del Mensajero iban a su encuentro para hablarles de la vanidad de las fortunas guerreras y para ofrecer a cada uno de ellos su parte de consuelo en la humana confusión de las divinidades y de las lenguas; y un gran número de artesanos, de mujeres y de legionarios derrotados abrazaron la generosa fe.
Читать дальше