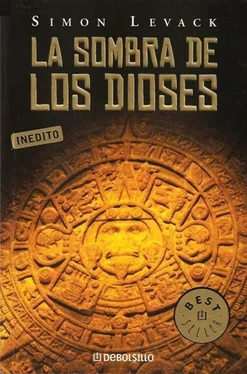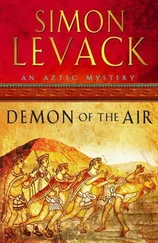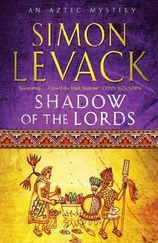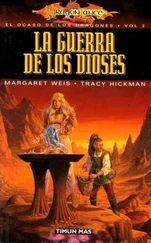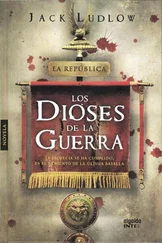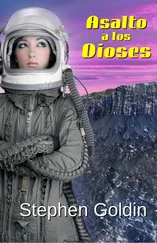– Hola, Jade -saludé con voz cansada-. Te presento a mi amigo Manitas. Trabaja para mi amo. ¿No tendrías que hacer ayuno y abstinencia antes de la fiesta? ¿Cómo es que te has lavado el pelo?
Las familias que tenían los medios y el deseo de plantar un poste y hacer ofrendas en la fiesta de la Caída del Agua también se comprometían a seguir un período de ayuno y abstinencia durante los cuatro días previos. Durante ese tiempo estaba permitido lavarse la cara y el cuello, pero nada más, y no se permitía el jabón.
Mi hermana me miró como si acabara de preguntarle por qué las tortugas no podían volar.
– Porque obviamente mañana no tendré tiempo de hacerlo antes de que lleguen los invitados -respondió escuetamente, antes de volver su atención hacia mi compañero. La recatada inclinación de la cabeza disimulaba el rubor que oscurecía su rostro y el brillo en sus ojos mientras lo saludaba formalmente-. Has recorrido un largo camino y estás cansado. Por favor, entra y descansa. Lamento que no podamos ofrecerte nada de comer…
Noté que una involuntaria sonrisa aparecía en mi rostro mientras pasaba cautelosamente junto a mi hermana y al pequeño que ahora se cogía a su falda.
– Lo dejo en tus manos -dije, sabiendo que estarían seguros, jade hacía todo lo posible por disimular su edad, pero no podría hacerlo por mucho tiempo con un nieto a su lado. Además, el marido de Jade, Amaxtli, estaría en algún lugar de la casa, y estaba seguro de que Manitas preferiría arrojarse de cabeza al canal antes de tener que soportar la furia de Citlalli si no se comportaba con corrección.
– ¡No puede ser que ya hayan llegado los músicos! ¡Es demasiado temprano! El sol todavía no se ha puesto. ¿Dónde se ha metido Jade? Uno de vosotros debería… ¡Tlacazolli, deja de mirar el poste como un idiota y ve a buscar a tu padre! ¿Ya están preparadas las cintas? Neuctli, las cintas. Te he dicho que… oh. -La mujer no dejaba de mover la cabeza a un lado y a otro mientras daba órdenes a sus hijos como si fuesen unos chiquillos. Por fin hizo una pausa; sus ojos claros se entrecerraron al ver la figura del hombre que había aparecido en su patio y su voz adquirió un tono nasal donde se mezclaban el desencanto, el enfado y algo parecido a la resignación-. Eres tú.
– Hola, madre.
– ¿Que estás haciendo aquí?
La devoción de mi madre era más profunda que la de mi hermana mayor; o quizá era que aún no había tenido tiempo de asearse. Vestía una camisa y una falda sencillas de tela de maguey sin teñir, y aunque llevaba los cabellos grises peinados como correspondía a una respetable matrona azteca, en dos largas trenzas que se levantaban por encima de la frente como cuernos, la falta de brillo me confirmó que no se había lavado el pelo en varios días.
– Bueno, soy tu hijo -respondí en tono de reproche.
– Supongo. -Exhaló un sonoro suspiro-. No te esperaba. Creía que era alguien de la Casa del Canto. Como estamos en período de ayuno y abstinencia, no tendré que preocuparme de alimentar una boca más. No sé qué dirá tu padre.
Miró por encima del hombro a mi hermano Tlacazolli, «Glotón», que se movía por el patio siguiendo sus órdenes. Por un momento creí que lo llamaría antes de que llegara a la habitación donde evidentemente se encontraba mi padre, pero ya era demasiado tarde. Mis padres habían dado el nombre de Glotón al mayor de mis dos hermanos pequeños con motivo, y su velocidad se ajustaba a su tamaño. Si tenía un buen día era capaz de superar a un caracol, siempre que consiguiera no quedarse dormido antes de llegar a la meta, pero había conseguido atravesar el patio y ahora mismo cruzaba la entrada para transmitir la llamada de mi madre. Inquieto, miré en la misma dirección que mi madre.
– ¿Cómo está papá?
– Como siempre -respondió brevemente-. Has venido por la vigilia, ¿verdad?
– Así es.
Aproveché la oportunidad para echar una ojeada al patio. Apiladas junto al poste que lo dominaba estaban la leña y las astillas que mantendrían la casa caliente durante las largas noches de invierno, y delante de la hoguera, dispuestos en un círculo formado por diminutas esteras de junco, estaban los muñecos que serían el centro de atención de la vigilia y la fiesta del día siguiente.
– Menudo trabajo te has tomado -comenté-. Por lo que veo, los tienes todos.
– No falta ninguno. -Mi madre no pudo disimular el orgullo mientras recitaba los nombres de cada muñeco-. Popocatepetl, íztaccihuatl, Tláloc, Yoaltecatl, Quauhtepctl, Cocotl, Yiauhqueme, Tepetzintli, luixachtecatl, que son los de las montañas, y después están Xiuhtccuhtli, Chicomecoatl, Chalchihuitlicue y Ehecatl. Pensé en todo el esfuerzo que ella y mis hermanas habían dedicado a estas figuras, a las imágenes de las montañas que rodeaban la ciudad y a los dioses que la protegían; estaban hechas con una masa de semillas de amaranto con cuentas que imitaban los ojos y semillas de calabaza para los dientes. Por supuesto, era una fantástica excusa para sentarse todas juntas y cotillear. También era un cambio agradable, en la rutina de tejer, preparar tortillas y machacar corteza para fabricar papel, pero de todas formas su trabajo era admirable. Se me acercó una de las personas que se afanaban en el patio.
– ¿Yaotl?
Desconcertado, miré a una joven delgada y vivaracha, mientras intentaba descubrir quién era. Calculé que tendría unos veinte años, pero no recordaba a ninguna mujer de la familia que rondara esa edad. Jade era un año mayor que yo, y mi otra hermana era tan joven que cuando la vi por última vez aún no tenía edad para ingresar en la Casa de los Jóvenes, así que mi madre se ocupaba de enseñarle a cocinar y a hilar la fibra de maguey. Me volví hacia mi madre.
– ¿Neuctli? -pregunté, asombrado.
Su nombre significaba «Miel», y por lo que recordaba el nombre se ajustaba perfectamente al carácter de la pequeña. Ahora me sonrió dulcemente.
– No me habías reconocido, ¿verdad?
– No… no estabas aquí la última vez que vine -conseguí responder mientras continuaba mirándola como un pasmarote.
– ¿Por qué iba a estar?-exclamó mi madre-. Apareciste sin anunciarte tras no sé cuántos años. ¿Qué esperabas? ¿A toda la familia en fila para saludarte? ¡Tuviste suerte de que recordáramos tu nombre!
– Ahora he vuelto -respondí a la defensiva. Miré de nuevo a mi alrededor, y esta vez me concentré en mi familia. Reconocí a Amaxtli, el marido de Jade, un hombre bajo y fuerte que iba vestido con el taparrabos multicolor del guerrero que ha hecho un prisionero y con una capa bordada con escorpiones; estaba en cuclillas junto a la pared, rodeado por sus hijos. Arrodillada un poco más allá estaba la esposa de Glotón, Elehuiloni, una mujer poco agraciada con un bebé que lloraba en sus brazos y una expresión atribulada. Había otros niños de diversas edades correteando y gritando por el patio, pero era incapaz de decir de quién eran hijos porque no recordaba haber visto antes a ninguno de ellos. No vi a mi hermano menor, Copactecolotl, «Gavilán», aunque no era de extrañar; nunca lo encontraría en una casa donde se observara el ayuno, ya que en este se incluía abstenerse de mujeres, y por lo que recordaba, Gavilán jamás se avendría a ello. -Además, no tenía ninguna otra alternativa.
– ¡Pamplinas! Aquí tenías tu casa. Lo único que te pedí fue que fueras a vender papel al mercado, y no que te emborracharas con vino sagrado y acabaras en la cárcel.
– No tenía…
– En cualquier caso, no pienso discutir contigo. -Mi madre se apartó, y vi a mi padre, a unos cuatro pasos de distancia, que me miraba con los brazos cruzados y mostrando los dientes como un perro rabioso.
Parecía una versión más vieja y pesada de mi hermano mayor, León, más grueso de cintura y cuello, y con casi todo el pelo canoso, pero todavía fuerte y vigoroso. Llevaba con orgullo la capa naranja y el pelo peinado como un guerrero que ha hecho dos prisioneros. De haber tenido en el campo de batalla la misma fortuna que había tenido su primogénito, yo habría crecido como el hijo de un famoso plebeyo, no exactamente un gran señor o un noble, pero sí algo parecido, y mi precaria y en última instancia fracasada convivencia con los hijos de los nobles en la Casa de los Sacerdotes quizá hubiese sido muy distinta. El caso era que cada uno de nosotros había tenido que abrirse camino en el mundo por su cuenta, y si alguna vez me hubiese sentido tentado de echárselo en cara, habría bastado que mirara la blanca y dentada cicatriz dejada por la lanza que le había destrozado la rodilla izquierda para recordar que él era tan víctima de su destino como yo. Desafortunadamente no se lo tomaba con la misma filosofía que yo.
Читать дальше