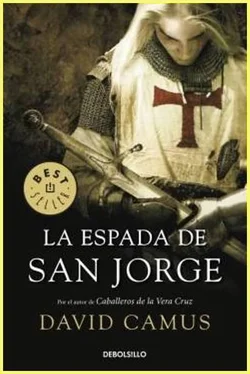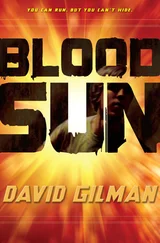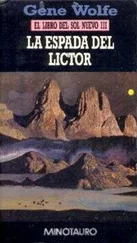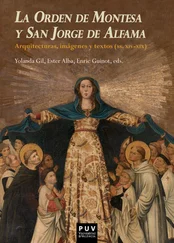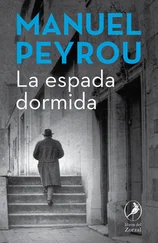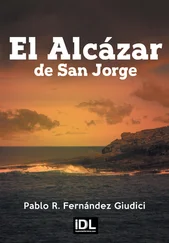– Era el segundo premio. Todavía puedo oír a María de Champaña diciéndome: «Sus huevos os alimentarán el cuerpo y el alma…». Hasta el momento, principalmente han alimentado mi cuerpo…
– Y también un poco el mío -dijo Morgennes, volviéndose hacia Cocotte-. ¡En cualquier caso, es un segundo premio muy apetitoso!
– Hubiera podido ser peor. El tercer premio era solo una cesta de huevos…
– ¿Cuándo tiene lugar el próximo concurso?
– Dentro de algo menos de cuatro años.
– ¡A fe mía que esta vez lo ganaréis!
Dos días más tarde llegamos a Saint-Pierre de Beauvais, donde reinaba, como siempre, una febril actividad. Las campanas tocaban a maitines y las primeras luces del alba acariciaban el trigo, que formaba en torno a la iglesia una aureola de espigas.
Poucet, el padre superior, nos recibió poco después de nuestra llegada, y fuimos a deambular por los pasillos de la abadía, donde resonaban voces.
– De modo que ya estás otra vez aquí… -me dijo en su habitual tono jovial.
– Sí, lo acepto -respondí simplemente, sabiendo que él comprendería.
Poucet dio una palmada y bramó:
– ¡Por san Trémeur de Carhaix! ¡Lo sabía!
Luego, en voz baja, porque las cabezas encapuchadas se habían vuelto hacia nosotros, añadió:
– No veas ninguna ofensa en ello, mi querido Chrétien, pero no estás hecho para la prédica. Ni por un instante creí que pudieras estar más de una semana alejado de tu próximo relato…
Doblamos la esquina y nos dirigimos hacia un corredor que conducía a una puerta claveteada. Detrás se elevaban las voces que habíamos oído desde nuestra llegada al monasterio.
– Padre, me gustaría haceros una pregunta.
– Te escucho.
– ¿Nunca habéis dudado?
– ¿De qué? ¿De tu regreso? ¡Ni por un instante!
– Sin embargo, podría haberme sentido bien allí, encontrar la iglesia de mi gusto…
– ¿Sentirte bien allí? ¿Encontrar la iglesia de tu gusto, dices? ¡Vamos, si es solo una ruina! ¿O no es así?
Poucet volvió hacia mí su mirada brillante de inteligencia, donde asomaban la malicia y la burla.
– De modo que lo sabíais.
– ¿No tenía razón? -preguntó.
– Sí.
Al llegar ante la puerta claveteada, Poucet me dijo:
– Aparte de las arañas y la carcoma, nadie ha tocado tus cosas. Encontrarás tu manuscrito tal como lo dejaste.
– Me habíais dicho que lo daríais al hermano Anselmo.
– Te mentí. ¿Me crees lo bastante loco como para confiar a otro aquello para lo que Dios te ha creado? Encuéntrame a alguien tan dotado como tú y entonces aceptaré confiarle la tarea de representarnos en el próximo Puy. Pero tú eres el mejor, y te necesito…
– Una última cosa.
– Te escucho.
– Este joven de aquí, detrás de mí… -dije señalando al andrajoso Morgennes.
– ¿Sí?
– ¿Podríais aceptarlo en nuestra orden?
– Sabe contener la lengua. Esto ya es un punto a su favor. Pero ¿qué edad tiene?
– Quince o dieciséis inviernos.
– Si fuera más joven -prosiguió Poucet-, no habría visto inconveniente. Pero es demasiado mayor…
– En ese caso, ¿no conocéis en los alrededores a alguna persona de noble linaje que pudiera admitirlo como escudero?
– ¡Vamos, piensa! La mayoría de estos mozos manejan la espada desde los tres años. Saben montar a caballo y combatir en justas. ¿Has sostenido alguna vez una lanza? -preguntó Poucet a Morgennes.
– Nunca.
– No seré yo quien te lo reproche… ¿Cuáles son tus principales cualidades?
Morgennes se cogió el mentón con la mano y pareció reflexionar un instante.
– Mi madre me encontraba valiente. Mi hermana, buen compañero de juegos. Mi padre me decía siempre que tenía una memoria sorprendente. Además, no le hago ascos al trabajo.
– Sin duda estas son cualidades apreciables, pero ¿sabes latín?
– No.
– ¿Sabes siquiera leer?
– Tampoco.
– Concretamente, ¿qué sabes hacer? ¿Pisar la uva? No. ¿Segar? No. ¿Cortar el heno? Tampoco. Si no he entendido mal, tu padre era herrero. ¿No te transmitió su oficio?
– No tenía esa intención -dijo Morgennes.
– Lástima -replicó Poucet.
Entonces decidí intervenir:
– Morgennes es fuerte. Sabe tallar la piedra. ¡Y es constructor! Le he visto construir un puente, y a fe mía que es uno de los más bellos que me ha sido dado contemplar.
– ¡No estamos en una cofradía de canteros! Tal vez en París, si prueba suerte con el levita Maurice de Sully, podría unirse al equipo que está reuniendo para construir una catedral…
– Si él se va, yo me iré también -dije.
– Chrétien, sabes cuánto te aprecio, pero eso es imposible. Demasiados hermanos han cruzado ya la puerta de este establecimiento cuando deberían haber permanecido fuera… ¿Y cuántos se han quedado fuera a pesar de que merecían entrar? No, por desgracia me siento obligado a rechazarlo… El obispo Grosseteste pronto vendrá a visitarnos, e interrogará a todo el mundo. ¡Si se da cuenta de que he aceptado a un acólito de quince años, y que además no sabe leer ni escribir, estamos listos!
– ¿Pronto vendrá a visitarnos, decís? ¿Y cuándo será eso?
– Dentro de seis días.
Dejé escapar un suspiro. Imposible hacer nada en seis días…
– Tendré tiempo más que suficiente -dijo Morgennes.
– ¿De qué? -pregunté.
– ¡De aprender latín!
Poucet le tomó la palabra.
– Te doy cinco días. ¡Si dentro de ese plazo hablas latín como Chrétien y como yo, te aceptaré entre nosotros!
– ¡Dadme un buen profesor, y en tres semanas, además de hablarlo, lo leeré y lo escribiré!
Poucet le miró como si estuviera loco, y luego se volvió hacia mí.
– Enséñale todo lo que sabes.
En él, la madera mantenía las promesas de la corteza.
Chrétien de Troyes,
Clig è s
Morgennes no había mentido. Porque, antes de deteriorarse debido a circunstancias que tendré que relataros más tarde, su memoria era prodigiosa. No había picadura de abeja, temblor de luz, silbido de metal calentado al rojo y sumergido en un barreño de agua fría del que no conservara el recuerdo, cuidadosamente guardado en el fondo de su ser. Morgennes era desconcertante, hasta el punto de no parecer humano. O esa era al menos la sensación que había tenido al conocerle, una sensación que confirmaron los días que luego pasé a su lado. Nadie era de su época. Morgennes, a mis ojos, era un ser solitario, no en el sentido en el que normalmente se entiende, sino en el sentido de que siempre parecía situado en otro tiempo, en otra época, tal vez del otro lado de su río. Como si nunca lo hubiera atravesado realmente.
Esto, añadido a su capacidad de trabajo y a los tres días y noches que pasamos juntos estudiando conjugaciones y declinaciones, hizo que llegara una mañana en la que pudo entonar el Te Deum y el Ave María sin que pudiera establecerse ninguna diferencia entre su forma de cantar y la de un viejo monje. La entrevista con Poucet apenas fue una formalidad, y Morgennes recibió su tonsura.
Cuatro días habían bastado para hacer de él un religioso, al menos en apariencia. Pero eso era todo lo que le pedían.
Porque él había entrado en Saint-Pierre de Beauvais más como una raposa en un gallinero -para llenarse el estómago-, que para someterse al gran dios de las gallinas. ¿Y cómo podría reprochárselo? Morgennes estaba lejos de ser el primero que actuaba así. (Yo estaba bien situado para saberlo.) En esa época, numerosos oblatos -a los que llamaban «alimentados»- eran confiados a los cuidados de la Iglesia porque sus familias no alcanzaban a subvenir a sus necesidades.
Читать дальше