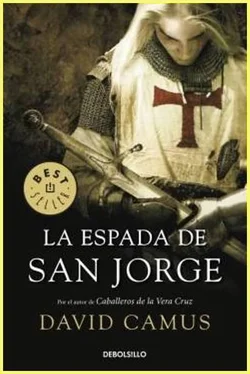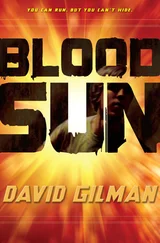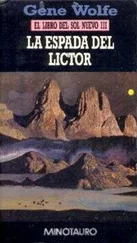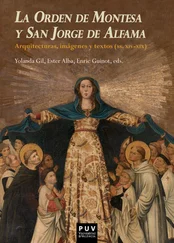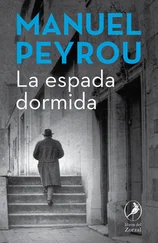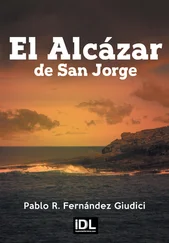¿No hablaba el Preste Juan de reclutarlo como «mayordomo»?
Cuando las primeras copias de esta carta habían llegado al palacio del emperador, Manuel se había contentado con encogerse de hombros con una sonrisa desdeñosa.
«Mi prestigio es tan grande -se había dicho- y sus aserciones son tan extravagantes, que nadie le prestará atención. O mejor aún, se reirán…»
Pero el emperador no sabía que sus consejeros habían esperado varias semanas antes de atreverse a hablarle de la carta, porque, para ellos, el asunto era grave. Tan grave que temían despertar su cólera, y nadie quería ser el «portador de las malas noticias».
Cuando por fin se decidieron a informarle de la misiva, no comprendieron por qué Manuel no captaba enseguida su importancia.
Para ellos, estas cartas eran los zapadores de un ejército, que, con un trabajo subterráneo, ponían en peligro las más altas murallas y podían hacer que se derrumbaran. El emperador, en cambio, solo había visto en ellas tonterías y elucubraciones para distraer a las multitudes; palabras tan locas que nadie, nunca, les concedería crédito.
Y sin embargo…
Poco a poco empezaron a murmurar a sus espaldas. Y del murmullo se pasó a la risa, disimulada, por el momento.
Pero Manuel sentía que se aproximaba el instante en el que hablarían en su presencia sin preocuparse de ser vistos o no, el momento en el que reirían a carcajadas, y en el que, «por el bien del Imperio», sus generales le rogarían que les cediera el trono. Decidió reaccionar. Cegado por la cólera, empezó por ordenar que quemaran todas las copias de la carta. Se encontraron algunas decenas, que fueron a alimentar los hornos de las termas imperiales. La semana siguiente se recogieron dos veces más. El mes siguiente habían vuelto a multiplicarse, y con ellas llegaron los estallidos de risa.
Como las cabezas de la hidra, las copias de «la carta del Preste Juan» no se dejaban aniquilar. Al contrario, cuantas más quemaba Manuel, más se multiplicaban. Comprendió entonces que debía cambiar de táctica.
Como era un emperador inteligente, dotado de un profundo conocimiento de la naturaleza humana y de un agudo sentido de la política, una vez se hubo calmado su cólera, valoró por fin en su justa medida a su enemigo. El adversario al que debía vencer no era un ejército, contra el que pudiera enviar a sus mercenarios, sino un mito. Una leyenda. Era sobre todo, como el Paraíso, la esperanza de una vida mejor. Un adversario contra el cual era peligroso triunfar…
El único modo de vencerle era atacarlo con sus propias armas, y crear, por tanto, otras ficciones que contrarrestaran las suyas. Combatir el rumor con el rumor, las palabras con las palabras, las ideas con las ideas, de manera que ya no pudiera distinguirse lo verdadero de lo falso. Abundar en el sentido de esta carta y ahogarla bajo una montaña de nuevas cartas, a cual más loca, para contribuir a dar cuerpo al pretendido imperio del Preste Juan.
Y de este modo, hacerle entrar en la leyenda.
Porque, después de todo, ese imperio no le molestaba para nada. Lo que le molestaba eran los ataques formulados contra él; era el aura de su enemigo.
Menos de un año después de la primera aparición de esta carta, salieron a la luz, como por azar, otras versiones. Pero en ellas ya no se hablaba de Manuel Comneno. Estas cartas «de nuevo estilo» iban dirigidas a Federico Barbarroja, el emperador del Sacro Imperio Romanó Germánico, o también al papa Alejandro III. De este modo, la atención empezó a desviarse del basileo (que ya solo era un poderoso entre tantos otros), para centrarse en el fabuloso imperio del Preste Juan -que algunos soñaban con ir a explorar.
Y así fue como Manuel Comneno conservó su trono y el pueblo, sus sueños.
Pero esa mañana había llegado otra carta. Y esta había decidido a Manuel a partir a la guerra. El emperador levantó el dedo meñique y su secretario ordenó a Guillermo:
– ¡Levantaos!
Guillermo se incorporó apoyándose en su bastón, pero mantuvo, humildemente, la cabeza baja.
– Su majestad, el emperador Manuel Comneno, basileo de los griegos, ha tomado su decisión -prosiguió el secretario.
– Majestad… -dijo Guillermo, mirando a los pies del emperador.
– Silencio -prosiguió el secretario, imperturbable-. Su majestad ha decidido acudir en vuestra ayuda.
– No sé cómo…
– Silencio. Su majestad ha dado orden a sus astilleros para que se consagren sin tardanza a la construcción de la mayor flota de guerra que el mar haya contemplado nunca. Estará lista dentro de un año. En ese momento su majestad la enviará a Egipto, bajo el alto mando del megaduque Colomán, para que apoye a las tropas del rey Amaury de Jerusalén…
El emperador inclinó la cabeza, parpadeó, y su secretario concluyó:
– Ahora podéis hablar y dar las gracias a su majestad.
– Sire, su majestad es demasiado bondadosa. Mi agradecimiento no será nada en comparación con el que el rey Amaury os hará llegar cuando conozca esta fabulosa noticia. Pero permitidme que os comunique, en nombre de Tierra Santa y de la Vera Cruz, nuestra profunda gratitud. ¿Puedo saber qué ha motivado que su majestad entrara en guerra a nuestro lado?
El emperador dudó un instante; luego chasqueó los dedos y tendió la mano abierta en dirección a un pequeño paje que estaba arrodillado en un rincón del Chrysotriclinos. Al oír que el emperador le llamaba, el paje se incorporó y corrió a depositar en la mano del emperador un fino rollo de pergamino.
– Esta mañana, su majestad ha recibido esto -dijo el secretario.
Manuel mostró el pergamino a Guillermo.
– Se trata de una carta enviada por un tal Preste Juan -prosiguió el secretario imperial.
– Estoy al corriente -dijo Guillermo, turbado.
– Imposible -dijo el emperador, prescindiendo esta vez de la intermediación de su secretario, lo que hizo que todo el mundo se estremeciera en la sala-. Esta carta solo ha sido leída por mí, y trata una cuestión que creía confidencial…
– ¿Qué dice?
– Es una carta de agradecimiento, firmada por el Preste Juan. Tomad, leedla.
Guillermo desenrolló la carta que le tendía Manuel Comneno y leyó lo siguiente: «Majestad, mi muy caro emperador y amigo, nos han hecho saber que sentís un gran afecto por Nuestra Excelencia y que en vuestra casa a menudo se hace mención de Nuestra Alteza. Posteriormente hemos sido informados, a través de nuestro embajador, de que queríais enviarnos algunas entretenidas y divertidas bagatelas, con las que nuestra justicia estará encantada. Queremos agradecéroslo. Sabed que se les concederá la mejor de las acogidas».
– No comprendo -dijo Guillermo-. ¿De qué bagatelas se trata?
– No creemos en la existencia del Preste Juan -dijo Manuel Comneno -. Pero sí sabemos que alguien ha redactado esta carta para dañarnos y desestabilizar nuestro trono. Las bagatelas de que aquí se habla hacen referencia a dos agentes, uno de ellos un mercenario, encargados de encontrar y matar a su autor. Aparentemente han sido desenmascarados.
– Pero ¿por quién? -exclamó Guillermo.
– Ésa es la cuestión.
Sí, y doblemente, se dijo Guillermo. Porque él no tenía nada que ver con esta última carta.
¡A ti corresponde ahora decirme qué hombre eres y
qué es lo que buscas!
Chrétien de Troyes,
Ivain o El Caballero del Le ó n
Morgennes recordó la promesa que había hecho al conde de Flandes cinco años atrás: ir al Paraíso para buscar a su mujer. Pues bien, si estaba llegando al Paraíso -como podía suponerse, ya que realmente esta montaña era tan alta que era imposible que no comunicara con el Cielo-, los ruidos que oíamos tenían que ser sencillamente el batir de alas de los ángeles.
Читать дальше