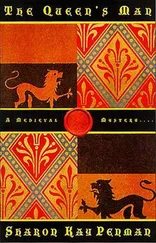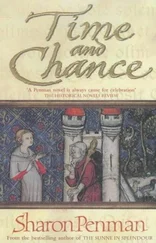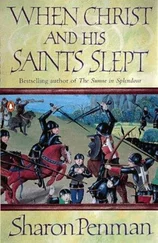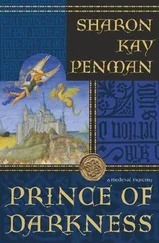– Esto es siempre lo peor para mí -dijo Francis, como dirigiéndose a todos-. La espera… Mi imaginación se desboca y me convenzo de que estoy destinado a recibir una estocada en las entrañas. Cuando comienza la batalla, siento gratitud, pues lo que Lancaster puede hacerme no es nada en comparación con lo que yo me hago a mí mismo.
Ian lo observaba atentamente. Tenía brillantes ojos azules, como Rob y el rey. Los clavaba en la cara de Francis como si quisiera memorizarla.
– ¿De veras es lo peor… la espera? -murmuró, y Francis asintió.
– De veras -murmuró a su vez, reparando en la mirada de Rob y Ricardo. Había notado que se sorprendían, les había visto intercambiar una mirada de desconcierto.
– ¡Por la sangre de Cristo! -exclamó jovialmente Rob-. ¡Los temores de Lovell palidecen frente a los míos! Él teme una estocada en las entrañas; un juego de niños. Por mi parte, estoy seguro de que me castrarán y luego me empalarán como un puerco.
– Deja de alardear, Rob -se burló Ricardo-. A juzgar por tus palabras, nuestros temores no se comparan con tus padecimientos, pero te aseguro que mis demonios son peores que los tuyos. Aunque concedo que sufriste el mareo más que nadie cuando cruzaste el Canal… y también te quejaste más que nadie.
– Afortunadamente para Vuestra Gracia, no podíais veros a vos mismo -replicó Rob-. Y afortunadamente no quise escuchar vuestra súplica de arrojaros por la borda para poner fin a vuestro sufrimiento.
Ricardo lanzó una carcajada, y todos se apresuraron a imitarlo, ansiando llenar con risas esos últimos minutos.
Francis sabía que Rob era un marinero nato. Y sabía que Ricardo era un navegante avezado, aunque no tanto como Rob. Pero Ian se reía con una hilaridad genuina y espontánea.
Francis creía que los hombres no debían someterse a las emociones como las mujeres, y pasaba gran parte de su vida luchando contra sentimientos que consideraba sospechosos. Ahora se encontró luchando contra una traicionera marea de afecto por Rob Percy, por Ricardo Plantagenet, incluso por Ian de Clare, a quien no conocía. Santo Jesús, Cordero de Dios, cuídalos, musitó, y un nuevo sonido se sumó a los ruidos del campamento que despertaba, un trompetazo distante.
Ricardo se puso alerta. Ya no se reía; ahora sólo había tensión.
– Es hora -dijo con voz muy normal. Para quienes no lo conocían tan bien como Francis y Rob.
Ricardo condujo la vanguardia yorkista hacia el ataque con tal celeridad que Margarita tuvo que replegarse precipitadamente río abajo, donde cruzaría el Severn para reunirse con su nuera y las otras damas que habían sido trasladadas poco antes del alba. El sol deslumbraba y el aire matinal titilaba en un resplandor brumoso cuando se inició la batalla. Eduardo de York, montado en su caballo blanco, observaba desde una loma que estaba a medio camino entre la vanguardia y el centro. Algo le daba mala espina.
La artillería lancasteriana disparaba contra la vanguardia. Los cañones yorkistas tronaban a su vez, bombardeando las líneas lancasterianas. Eduardo sabía que el fuego de respuesta había tomado al enemigo por sorpresa; era poco habitual usar cañones para respaldar a la infantería, pero Ricardo pensaba que sus hombres necesitarían toda la ayuda que pudieran obtener y Eduardo había coincidido con él. Sabía que Ricardo no creía en la posibilidad de efectuar un primer ataque con éxito, y ahora veía que las aprensiones de su hermano eran justificadas.
La vanguardia estaba al alcance de los arqueros, y los lancasterianos causaban estragos con sus flechas. La vanguardia vaciló bajo las demoledoras andanadas, y acometió de nuevo, pero recibió un castigo tremendo. Los hombres trepaban desde zanjas lodosas y la tierra floja se desmoronaba. Chocaban entre sí y volvían a desplomarse en las zanjas, magullados y jadeantes. Tropezaban con raíces enmarañadas, caían en setos erizados de espinas. Escalaban cuestas infestadas de arbustos y tropezaban con piedras. Y entre tanto una lluvia de muerte caía del cielo.
Eduardo maldecía sin cesar, y cuando Ricardo dio la orden de retirada, maldijo de nuevo, pero esta vez con alivio. Observó el repliegue hasta cerciorarse de que la vanguardia había quedado fuera del alcance de la artillería y los arqueros lancasterianos, y luego enfiló con su caballo blanco hacia sus líneas, con tal celeridad que sus hombres supieron que había dado rienda suelta a su montura.
Eduardo estaba inquieto, y el instinto le lanzaba una advertencia. No sabía por qué estaba tan tenso; era mucho más que el abatimiento que cabía esperar después de ver que repelían su vanguardia. Sentía una presión palpitante y hueca contra las costillas, y el sudor se le acumulaba en la frente, haciéndole arder los ojos. Era un instinto puramente físico, pero confiaba en él, y lo intrigaba al punto de que había demorado su retorno a la loma desde donde podría seguir el avance del segundo ataque de Ricardo.
Había despachado mensajeros, uno a Ricardo, el otro a Will, y aguardaba que le llevaran de vuelta el caballo, cuando sucedió. En la zona boscosa a la izquierda de su línea. El peligro que había intuido. Un ataque de flanco por los hombres de la vanguardia lancasteriana.
Eduardo no dio órdenes; sabía que los caballeros de su séquito lo seguirían. Montó en un rápido movimiento que negaba el peso de su armadura, y el enorme caballo acometió contra los hombres que salían del bosque. Esos hombres se desperdigaron con pánico ante la embestida de esos cascos amenazadores, esos dientes feroces, esa espada que mordía carne y hueso con cada mandoble.
Eduardo había cumplido veintinueve años seis días atrás, y durante la mitad de esa vida había practicado las sangrientas artes de la guerra. Pero nunca había luchado como ahora. Casi decapitó al primer hombre que le salió al encuentro, empaló al segundo, y mientras el hombre caía, liberó la espada para abatir ferozmente al tercero. Mutilando sin piedad, ponía de rodillas a hombres moribundos cuyas bocas contorsionadas burbujeaban con espumarajos sanguinolentos y cuyos huesos se arqueaban grotescamente, desgarrando la piel, mientras el frenético caballo pisoteaba los cuerpos. Eduardo esquivó un hachazo dirigido contra la zona vulnerable que había bajo la axila y contraatacó antes de que el hombre pudiera retirarse, asestando un golpe mortífero con ese acero centelleante que podía tronchar brazos, perforar tripas y entrañas, extraer sangre pegajosa y negra.
Eduardo siempre había disfrutado de ventajas que otros hombres no poseían en el combate: su gran talla, su enorme fuerza física. Ahora, montado en un caballo que estaba medio enloquecido por la sed de sangre, impulsado por una desesperación que desdeñaba toda cautela y toda piedad, era un aterrador instrumento de muerte, y hombres de incuestionable valentía huían de él mientras los caballeros de su séquito procuraban permanecer a su lado, seguidos por los infantes, que también optaron por resistir, pues el coraje demoniaco del comandante les inspiraba una lealtad primitiva y feroz.
Eduardo no era uno de esos hombres que se embriagaba con la pasión de la matanza; su cerebro permanecía despejado, lúcido. Sabía que había contenido una desbandada, que lo seguían muchos hombres dispuestos a luchar con denuedo para defender el centro. Pero también sabía que Somerset era un soldado demasiado astuto para haber lanzado un ataque tan audaz y ambicioso sólo con la vanguardia. Ese era el temor que lo impulsaba a una represalia tan salvaje. Esperaba el momento en que John Wenlock arremetería desde el frente, y dudaba que sus hombres pudieran resistir la embestida.
Y así, mientras cada vez más hombres se le sumaban, suficientes para contener el embate de Somerset, luchaba con el abandono feroz e implacable de un condenado, esperando el ataque de Wenlock.
Читать дальше