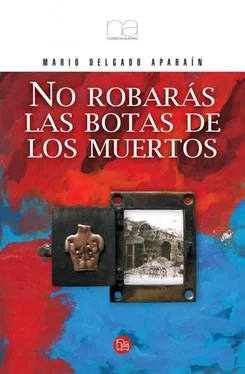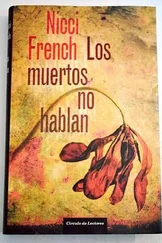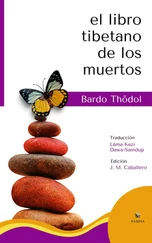Cuando consideró que el momento había llegado, recorrió con su mirada las formaciones de sus tres mil hombres y los seis cañones rayados apostados a unas veinte cuadras de las poblaciones, levantó su mano derecha y la mantuvo en alto durante treinta larguísimos segundos.
Inestables y nerviosos sobre sus cabalgaduras, los oficiales del ejército del Brasil al mando del general Souza Netto, desplegados a unos trescientos metros del general colorado, esperaban a que los nacionales iniciaran el bombardeo, para luego apoyar el ataque a sui modo.
Al fin, el general Venancio Flores bajó abruptamente su brazo.
Acto seguido, el silencio mortal que hasta entonces reinaba en los alrededores se rompió en mil pedazos ante la furibunda descarga de artillería que se desató sobre el centro de Paysandú.
Las dos primeras balas de la andanada silbaron largamente sobre los techos y terminaron por incrustarse estruendosa y diabólicamente juntas en los escalones de la iglesia en construcción, haciendo un formidable boquete justo a la entrada de la casa de Dios.
El griterío y el entusiasmo de la guarnición de la plaza fue de pronto indescriptible, cuando los pequeños cañones establecidos en las esquinas que miraban hacia el sur y el este, levantaron sus miras por encima de los edificios y a la orden de fuego, las bocas escupieron furiosamente lo que tenían que escupir. Curiosamente, la primera pieza en iniciar el contraataque fue la del Sargento Distinguido Juan Irrazábal, pero ante el asombro de doscientos hombres, se desarmó al hacer el primer disparo y quedó completamente inutilizada frente al consternado sargento, mientras los cañones restantes de la plaza comenzaban a funcionar a las mil maravillas.
Uno de los soldados que acompañaban a Irrazábal, mientras observaba la iglesia bombardeada y el cañón destrozado, gritó a las risas que al frente del ejército de los macacos, era seguro que estaba el general Satanás.
Luego de desayunar con café amargo y frutas tropicales, el vicealmirante José Marques Lisboa, Barón de Tamandaré y alabado por sus pares como “O Nelson Brasileiro”, salió al puente de mando y permaneció largo rato observando por su catalejo plateado, las nubes de humo denso que dejaba el bombardeo sobre el centro de la ciudad.
A juzgar por el tipo y la frecuencia de las explosiones que escuchaba a la distancia, se le hacía notoria la superioridad de las fuerzas aliadas, aunque no lo suficiente como para que la batalla finalizase antes del atardecer. Así que bajó el catalejo, descendió por la escalerilla hacia la borda y mientras extraía su reloj de bolsillo y lo abría, caminó pesadamente hasta la posición del artillero Coitinho.
Eran las ocho y media de la mañana, cuando en la ciudad se detuvo de pronto el bombardeo. Era el instante acordado en que los ejércitos de tierra deberían detener unos minutos el fuego, para dar lugar a que la escuadra imperial cumpliera su turno desde el río.
El artillero Coitinho sostuvo el catalejo al Barón y se hizo a un lado para que tomara su lugar.
El espeso y musculoso Almirante, con sus tripas atiborradas de frutas, se agachó con extrema dificultad detrás del bruñido cañón, dejó escapar un dilatado pedo barítono de sandía y luego de maniobrar la manivela hasta levantar la mira tres grados, acercó el mechero y disparó el primer cañonazo de la escuadrilla imperial.
Sin decir una palabra, el artillero Coitinho miró con disimulo por encima de la cabeza del Barón a sus silenciosos camaradas cercanos y con solo levantar ostensiblemente un par de veces sus cejas, les dio a entender que la parábola de la gigantesca bala sería demasiado alta.
En ese momento, en el centro de la plaza, el coronel Leandro Gómez observaba con su anteojo desde el Baluarte de la Ley las maniobras de los sitiadores, cuando escuchó la fuerte y prolongada detonación proveniente del puerto.
– ¿Qué fue eso? -preguntó mirando hacia el río.
– Son los brasileños, señor. Nos dan los buenos días… -dijo Larravide mientras escudriñaba el aire con preocupación.
Cuando el ominoso proyectil comenzó a acercarse a la plaza, a todos los que estaban allí se les antojó que en algún punto del cielo se estaba desgarrando lentamente un gigantesco trapo incendiado.
Sin embargo, como un meteorito que deja a su paso una estela cada vez más negra, la bala del almirante siguió de largo con su macabro ruidejo de lienzos, para caer recién al otro lado de la ciudad, en medio de las primeras filas del ejército de Venancio Flores. Cuatro caballos y cinco hombres volaron por los aires, sin tiempo de adivinar de dónde diablos les había llegado la muerte, ni menos aun el modo en que había pasado blandamente a la posteridad el primer tiro del Almirante.
Las puertas y ventanas, hasta entonces cerradas de las casas que podían verse a unos cien metros de distancia por la calle Montevideo o por la 8 de Octubre, se abrieron repentinamente, estallaron los postigos sobre sus propios marcos y en donde un instante antes todo era paredes de viviendas en descanso y tenues colores de marcos pintados por un vecino en la paz de alguna mañana del pasado reciente, aparecieron los hombres del Batallón Florida al mando del mismísimo general Goyo Suárez, para comenzar a disparar como endemoniados sobre la Jefatura de Policía.
Algunos de los tiradores, ubicados en las alturas de un caserón de dos pisos en la esquina de la calle Comercio, al ver las cabezas descubiertas de los defensores sobre la azotea, levantaron las miras de sus carabinas, apuntaron y tiraron: doce, veinte, cuarenta y dos hombres, hasta ser todos una misma y sola intención. Las balas comenzaron a morder rabiosamente los revoques de la cornisa y tras una poderosa y progresiva intensificación del fuego, encontraron al fin lo que querían encontrar.
Apretando los dientes, Martín Zamora se echó rápidamente abajo y observó que sus cuatro compañeros, incluyendo al que había hablado sobre los perros que trabajan, caían hacia atrás violentamente desfigurados y sin haber alcanzado a apretar sus gatillos. Murieron al mismo instante, con las cabezas destrozadas como un revoltijo de zapallos rojos, tal como si los cuatro se hubiesen enfrentado a un pelotón de fusilamiento improvisado frente a una feria de hortalizas.
Sospechando que él no había sido visto por los tiradores, Martín Zamora se arrastró rápidamente hasta la escalera y gritó hacia abajo que precisaba, urgente, a otros cuatro hombres.
Cinco soldados uniformados treparon por la escalera de ladrillos y de inmediato sustituyeron a los muertos. El quinto se lanzó de barriga muy cerca de Martín Zamora y lo quedó mirando con sus ojos negros muy abiertos, como si esperase que le dijese en qué instante no era riesgoso levantarse para empezar a tirar. A menos de un metro de altura por encima de ellos, los plomazos zumbaban, llovían, repicaban, horadaban los ladrillos y hasta caían a su lado inertes, calientes como el granizo de un planeta extraño.
Martín Zamora miró entonces al soldado echado a su lado para invitarlo a levantarse juntos, cuando reparó con asombro en que se trataba de una jovencita que no sobrepasaba los veinte años. Era Mercedes, la hija de Leticia Orozco; Mercedes, la misma a la que había ayudado a trasladar medicamentos de la botica hacia el hospital del doctor Mongrell.
– ¿Qué haces aquí, mujer? -dijo con enojo, extendiendo la mano y apretando la cabeza de ella sobre la superficie caliente de la azotea.
– ¿Y usted? ¿Qué hace echado en el suelo mientras ellos tiran?
Entonces, Martín Zamora la soltó. En ese momento, emergiendo tranquilamente por el hueco de la escalera, el comandante Pedro Ribero apareció en la azotea con el revólver en la mano, diciendo disparates sobre la madre de Venancio Flores. Sin cubrirse ni alejarse, vistiendo su camisa blanca inmaculada, anduvo temerariamente de aquí para allá a lo largo de la azotea, observando los puntos de donde venían los tiros y señalándoles luego a sus hombres los lugares.
Читать дальше