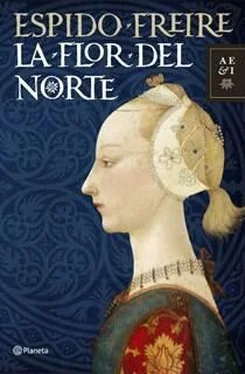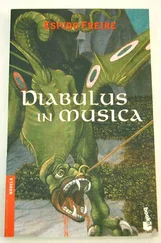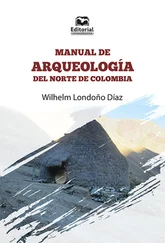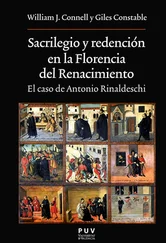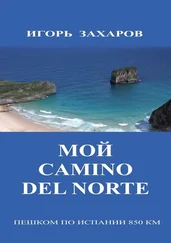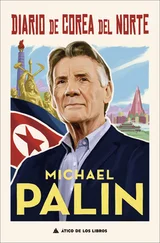Desde que hace cinco días despedí con mi bendición al médico judío me he negado a tomar las medicinas que me ofrecían, incluso el delicioso vino con especias que me movía a una euforia amable y me amodorraba al sol, y era uno de mis pocos deleites. Se acerca mi fin, y necesito pensar con claridad, para que se abra entre las tinieblas un poco de luz y mi vida no haya sido en vano. He recordado conversaciones enterradas en desatención y, como un labrador, en la tierra lisa he abierto surcos para entender mejor las frases que fueron dichas y escuchadas en su momento con ligereza.
Por momentos he pensado si no sería mejor que me aumentaran la ración de vino y deslizarme así hacia la muerte con dulzura; no me gusta lo que he recordado, ni me agrada lo que veo. A mi manera, preparo mi particular confesión general, y se me asemeja al paso de los rasgos algo deformados que me mostraban los espejos viejos de metal a la claridad despiadada del espejo de cristal de roca. Los afeites que parecían favorecedores reflejados en el bronce bruñido son máscaras de teatro en los nuevos espejos. Y, sin embargo, bajo esa luz y esa claridad nos ven los hombres, no suavizadas por las aguas del bronce.
No tenéis mi sangre -había dicho la abuela-, ninguno de vosotros. No es cierto. Aunque demasiado tarde, descubro que algo de ella corre por mis venas, y con la sangre, su mirada aguda, fija siempre en lo que los demás no podíamos ver.
¿Cómo me veían a mí, hace cuatro años, los aragoneses y los castellanos, sino como un pacto ya caduco propuesto a un rey que acababa de morir? ¿Cómo, sino como una intrusa que tendría mal encaje en una corte ya establecida, en la que no cabían más rangos y en la que cada cual había encontrado su lugar, mal que les pesara? ¿Por qué, fijados ya los pactos por el Fecho del Imperio, habían de modificarse por una noruega cuya presencia nadie requería? ¿Qué venía a buscar al sur Kristina Haakonardóttir, soltera de cierta edad, a la que tampoco habían encontrado acomodo en su propio reino?
Me he despedido de Baruch y le he dado mi sello, para que pueda firmar los documentos que quedan abiertos con mi autorización y los que en un futuro surjan.
– Señora, pensaré siempre en vos con amor -ha musitado, con la voz ahogada.
– No os gastéis todo el dinero -le he dicho-. Tenéis el don de ganarlo, y la maldición de no saber conservarlo.
Lo he visto marchar hasta que se ha convertido en una sombra (mis ojos han perdido mucha agudeza en las últimas dos semanas), y he llamado a doña Inés Rodríguez Girón, que, sonriente, como siempre, presurosa, como siempre, se ha acercado a mi silla.
– ¿Qué se os ofrece, doña Cristina?
Durante los últimos cinco días he urdido en mi mente qué decirle, y cómo hacerlo. Si me pudiera tener en pie, si mi brazo conservara el impulso que mueve el de un recién nacido, le arañaría el rostro y la escupiría. La arrastraría por esos cabellos endrinos que conserva, mientras los míos se mueren, le arrancaría los ojos con mis propias manos. Nada de eso es posible ahora, y observo el rostro que tanto he querido y al que tanto he agradecido con un odio nuevo, burbujeante.
– Amiga, sabido es que muero. -Por costumbre, protesta. Impaciente, la atajo-: No tengo fortuna propia porque, como sabéis, se ha invertido toda en negocios, pero comoquiera que hace cuatro años os prometí que os dotaría bien, y esos años se cumplen por estas fechas, quiero que al menos tengáis un recuerdo mío. Acercaos.
– Fuerza, señora -musita doña Inés, y se sienta a mis pies.
– Os lego mi bien más preciado. -Y mi mano busca entre mi pelo amarrado y arranca una de las peinetas de oro que, cada mañana, sus dedos diligentes clavan en mi cabeza. Con los ojos desorbitados ve cómo la dirijo hacia su cabello, quizás hacia su rostro, si mi pulso falla, y de un salto se aleja de mí y de mi asiento.
Nos observamos como lo que somos: cazador y alimaña. Ella yergue la cabeza y me mantiene la mirada. Se arregla, incluso, sin volver hacia él su atención, un pliegue de la manga.
– ¿Desde cuándo lo sabéis?
– Desde hace cinco días.
– Bien -dice ella, y guarda silencio. Intento encontrar las palabras preparadas, o que, además de mirarme, hable.
– ¿Cuándo comenzó esto? -pregunto.
– El día de vuestra boda, y cada día que me he despertado junto a vos desde entonces.
– ¿Mancháis las peinetas?
Ella asiente con la cabeza.
– He de impregnarlas con un unto cada día. El oro, que es material noble, ni lo absorbe ni delata el proceso.
Tomo aliento. Ella se acerca de nuevo, con precaución.
– ¿Qué mal os hice en este mundo -pregunto- para infligirme esta tortura? ¿Alguna vez os causé daño? ¿He mirado por otra cosa que no sea vuestro bien o vuestra comodidad? -Doña Inés calla-. ¿Qué resentimiento podríais albergar contra mí, para verme día tras día, cada noche, más y más enferma? ¿Qué corazón tenéis? ¿No teméis las penas del infierno, la condenación eterna, el fuego de los pecadores? ¿Qué os hice yo, y qué le hice a doña Violante, para que conspirarais así contra mí? ¿En qué os beneficia mi muerte, y cómo os premiará la reina esta traición? ¿Con dineros? ¿Con un marido?
Doña Inés me mira con desprecio. Habla con desprecio.
– Pensar que os tienen por discreta… ¿Qué se me trae a mí con la reina, doña Cristina? ¿Y qué tenéis en su contra? ¿Creéis que se mancharía con estos asuntos que sólo a nosotras nos incumben?
Fue la reina quien me la recomendó, quien la colocó en mi séquito desde los primeros días. Violante, la Yolanda de los poetas, contra la que su propio padre me había prevenido.
– ¿No es ella la que os recompensa? -balbuceo, confusa.
– Con vuestra muerte recibo yo mi recompensa -dice ella, su boquita fruncida-. Ya os dije hace tiempo que a su debido momento me proporcionaríais el marido que merecía.
Da vueltas a su anillo, que lleva una cruz pintada en laca. Mil veces antes había visto esa cruz en los pechos de cien hombres. Eran las tropas castellanas esclavas de las voluntades de sus señores. Y entre ellos se encontraban las Órdenes Militares del Temple y de Santiago, de Calatrava y el Hospital, y los caballeros de las milicias de Toledo, Medina, Segovia, Ávila, Cuenca, de Burgos y del resto de las ciudades de las que mi esposo don Felipe recibía impuestos, dádivas y compromisos. Le conocí yo ya sin cruz. Le vi con un jubón de paño zafio, un manto de terciopelo negro y una cadena gruesa que finalizaba en su cintura.
Como los eslabones de esa cadena, se anclan los rumores y cobra sentido lo que hasta entonces estaba disperso. Ha querido el Cielo que me entere así de las verdades, mientras a otros les son reveladas con suavidad y avisos.
– ¿Creéis, loca, que se casará con vos? ¿Un infante de Castilla, con fortuna propia y apostura? ¿Con una dama de compañía, la hija de un secretario?
– Se casará conmigo porque así me lo prometió, y porque no piensa en otra cosa desde que me conoció.
Rompo a reír.
– Las promesas de los hombres se las lleva el primer viento que pase. Aunque enviude, elegirá a una mujer de apellido. Una Lara o una Rodríguez de Castro.
Ella se acerca más a mí de nuevo, con cuidado, como si yo, como las ginetas sin amaestrar, pudiera aún morderla o arañarla con los peinecillos.
– Nos conocimos en Burgos, hace seis años. Acudió a la casa de mi padre, para tratar del asunto de una bula que habíamos solicitado, y al mirarnos, se nos perdió el corazón por los ojos. Enloquecí. Cuando me supe correspondida, me sentí dispuesta a saltar por encima del fuego, a cualquier sacrificio que me cupiera. Don Felipe pidió entonces al rey que le liberara de sus votos, porque deseaba regresar al mundo. El rey se lo negó. Seis veces elevó sus peticiones, y seis veces le fueron rechazadas, cada vez más iracundo el rey, porque deseaba a alguien de su confianza en la Iglesia, y más en Sevilla, y don Sancho, que Dios guarde, no era hombre de palabra.
Читать дальше