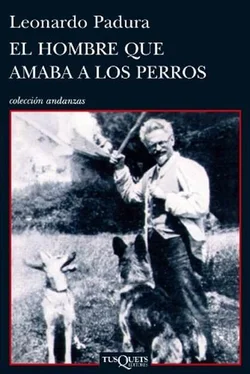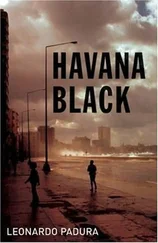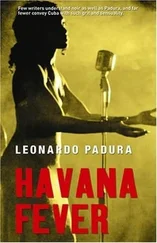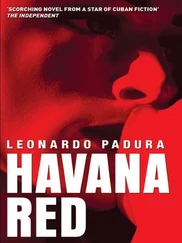– Sí -dijo Ramón en el instante en que el estallido de una bomba iluminó una ladera remota de la montaña, mientras Caridad, con el arma en la mano, colocaba a Churro en el punto de mira y, sin dar tiempo a que su hijo reaccionara, le disparaba en la frente. El animal rodó, empujado por la fuerza del plomo, y su cadáver comenzó a congelarse en la alborada fría de la Sierra de Guadarrama.
Los inviernos en Sant Feliu de Guíxols siempre han sido brumosos, propensos a las tormentas que bajan desde los Pirineos. Los veranos, en cambio, se ofrecen como un lujo de la naturaleza. La roca de la costa, que emerge hasta formar la montaña, se abre allí en una caleta de arena gruesa, y el agua suele ser más transparente que en toda la costa del Empordá. En la década de 1920, en Sant Feliu solo vivían pescadores y algunos anacoretas sin fe, los primeros fugados del bullicio de la urbe y la modernidad. Con el verano, en cambio, aparecían las familias pudientes de Barcelona, dueñas de chalets de playa o casas en la montaña. Y el clan de los Mercader era uno de los afortunados, gracias a que durante la Gran Guerra los negocios textiles habían tomado un segundo aire.
La familia del padre, emparentada incluso con la nobleza local, había acumulado riquezas a lo largo de varias generaciones; como buenos catalanes, se habían dedicado al comercio y a la industria; la de Caridad, dueños de un castillo en San Miguel de Aras, cerca de Santander, eran indianos regresados de Cuba antes del desastre de 1898; habían vuelto con su fortuna mellada, pues parte de ella la habían perdido con los negros que tuvieron que liberar al decretarse el fin de la esclavitud en la isla. Aunque Pau, el padre de Ramón, era varios años mayor que Caridad, a los ojos del niño formaban una pareja envidiable, que compartía la pasión por la hípica, como buenos aristócratas, y solo de verlos poner al trote sus caballos se sabía que eran excelentes jinetes, mucho más hábil ella que él.
Aquel verano de 1922 fue el primero y el único en que la familia gozó de todo un mes de sol, playa y libertad en aquella caleta que la memoria haría prodigiosa y congelaría como la estampa de la felicidad. Solo dos años después, cuando la vida empezó a torcer sus rumbos, Ramón supo que la decisión del padre, siempre tan ahorrativo, de trocar la visita veraniega al pétreo castillo de San Miguel por la privacidad del chalet rentado en la costa del Empordá, no tenía como origen el disfrute posible de sus hijos, sino la intención de procurar la reparación de lo que ya comenzaba a ser insalvable: la relación con su mujer.
Fue en Sant Feliu de Guíxols, durante ese verano, cuando sus padres se arroparon en los últimos rescoldos de su vida marital, y debió de ser allí donde engendraron a Luis, nacido en la primavera del año siguiente. Mucho tiempo después Ramón sabría que aquel acto de amor había sido como el reflujo de una ola que se deshace en la orilla para de inmediato retirarse hacia profundidades inalcanzables. Porque algo imparable, antes de que engendrara a su hermano menor, ya había comenzado a crecer dentro de Caridad: el odio, un odio destructivo que la perseguiría para siempre y que no solo daría sentido a su propia vida, sino que alteraría hasta la devastación la de cada uno de sus hijos.
Unos meses antes, con el temor latente que ya le provocaba cualquier cercanía con su madre, Ramón se había atrevido a preguntarle por el origen de los puntos encarnados que destacaban en la piel blanquísima de sus brazos y ella apenas le respondió que estaba enferma. Pero muy pronto, cuando se desató la tormenta y la casa burguesa de Sant Gervasi se llenó de gritos y peleas, sabría que las marcas habían sido producidas por las agujas con que se inyectaba la heroína a la que se había hecho adicta en una vida paralela que ella llevaba en las noches, más allá de las apacibles paredes de la casa familiar.
Muchos años después, una noche mexicana de agosto de 1940, Ramón escucharía de labios de Caridad que precisamente su respetable, emprendedor y católico marido había sido quien la alentó a dar el primer paso hacia una vertiginosa degradación de donde la rescataría, sufridas ya muchas humillaciones y recibidos infinitos golpes, el ideal supremo de la revolución socialista. Pau Mercader, pensando que la ayudaría a vencer el rechazo al sexo que desde el matrimonio ella sufría, la había conminado a acompañarlo a ciertos burdeles exclusivos de Barcelona donde era posible disfrutar, a través de cristales especiales, de las más atrevidas acrobacias sexuales, en las que podían intervenir un hombre y una mujer, o dos y dos, o un hombre con dos mujeres y hasta con tres, o dos mujeres solas, todos expertos y expertas en posturas y fantasías eróticas, dotados ellos con vergas exageradas, y capacitadas ellas para recibir dimensiones descomunales, naturales o artificiales, por cualesquiera de sus orificios. El saldo del experimento resultó poco satisfactorio para las expectativas del padre, pues provocó que Caridad rechazara con más fuerzas sus exigencias sexuales, aunque se aficionó a ciertas bebidas espirituosas que servían en aquellos antros de cortinas malvas y luces amortiguadas, unos licores que la desinhibían y, al final de la noche, le permitían abrir las piernas casi como un acto reflejo. Poco después, en busca de esos elixires, ella había comenzado a frecuentar los bares más selectos de la ciudad, muchas veces sin su marido, cada vez más exigido por sus absorbentes negocios. Pero pronto Caridad sentiría que en aquellos lugares sobraba lo que no buscaba (hombres dispuestos a embriagarla para lanzarla en una cama) y faltaba algo, todavía indefinible para ella misma, algo capaz de motivarla y reconciliarla con su propia alma.
Entonces aquella dama, rodeada desde la cuna de lujos y comodidades, educada por las monjas, experta en la monta de caballos de estirpe arábiga y casada con un dueño de fábricas ajeno por naturaleza a los sentimientos de los hombres que trabajaban para su riqueza, se despojó de joyas y ropas atractivas y descendió en busca de los rincones menos luminosos de la ciudad. Con sus manos palpó otra geografía, otro mundo, cuando se dio a transitar las calles del Barrio Chino, las plazas más oscuras del Raval, las estrechas y fétidas travesías cercanas al puerto. Allí, mientras probaba otros alcoholes menos sofisticados y más efectivos, descubrió una humanidad turbia, cargada de frustración y odio, que solía hablar, con un lenguaje para ella nuevo, de cosas tan tremendas como la necesidad de acabar con todas las religiones o de voltear patas arriba el orden burgués y explotador, enemigo de la dignidad del hombre, ese mundo del que ella misma provenía. La furia anarquista, de la cual hasta ese momento apenas había tenido idea, fue para ella como un golpe que removió cada célula de su cuerpo.
Con sus amigos libertarios y los lumpen del puerto y de los barrios de putas, Caridad había probado la heroína, que ella pagaba de su generoso bolsillo, y encontró en su iconoclastia una satisfacción recóndita, que le daba sabores más atractivos a la vida. Redescubrió el sexo, en otro nivel y con otros ingredientes, y lo practicó como una lucha a muerte, de un modo primitivo cuya existencia nunca había imaginado en su triste vida matrimonial: lo disfrutó con estibadores, marineros, obreros textiles, conductores de tranvías y agitadores profesionales a los que, con los dineros de su marido, también pagaba tragos y pinchazos. Le satisfacía comprobar que entre aquellos sediciosos no importaba su origen ni su educación: entre ellos era bienvenida, pues se trataba de una compañera dispuesta a romper reglas y ataduras clasistas y a librarse de los lastres de la sociedad burguesa.
A pesar de que en su casa ya dormían cuatro niños engendrados en su vientre, fue en medio de aquel vértigo de sensaciones nuevas y prédicas libertarias recién aprendidas cuando Caridad tuvo conciencia del odio que la minaba y cuando al fin se convirtió en una mujer adulta. Ella nunca supo con certeza hasta qué punto compartió por convicción o por rebeldía las ideas de los anarquistas, pero al mezclarse con ellos percibía que trabajaba por su liberación física y espiritual. En ocasiones pensaba incluso que se regodeaba en su degradación por el desprecio que sentía hacia sí misma y hacia lo que había sido y podría seguir siendo su vida. Pero, ya fuese por convicción o por odio, Caridad se había lanzado por aquel camino del modo en que, desde entonces, lo haría siempre: con una fuerza fanática e incontenible. Para demostrarlo, o tal vez para demostrárselo a sí misma, se dispuso a atravesar sus últimas fronteras y planeó, con los nuevos camaradas, su alucinado suicidio clasista: primero trabajó con ellos para promover huelgas en los talleres de Pau, en quien había fijado la encarnación misma del enemigo burgués; más tarde, en su espiral de odio, comenzó a preparar algo más irreversible, y con un grupo de sus compañeros planificó la voladura de una de las fábricas que la familia tenía en Badalona.
Читать дальше