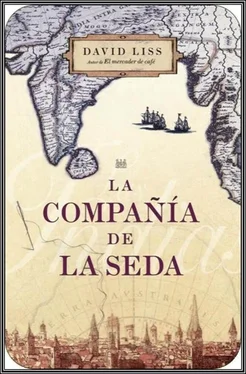Derby golpeó a la muchacha en la cabeza, pero sin fuerza; de hecho, apenas tocó más que los cabellos y la cofia de la muchacha, y yo me di cuenta enseguida de que el golpe era pura comedia.
– Tráele otra -le dijo-, y asegúrate de que esté perfectamente limpia esta vez. -Luego se volvió hacia Blackburn-. Lo lamento mucho. Jenny tiene la regla y esta muchacha no está familiarizada con vuestros deseos.
– Yo ya le advertí -dijo Blackburn.
Derby alzó las manos en un ademán de bondadosa frustración.
– Ya sabéis cómo son estas chicas. Crecen entre la mugre. Les decís que limpien y piensan que ya basta con que no vean notando en la superficie un gato muerto. Me aseguraré de que lo ha entendido.
– Tenéis que aseguraros, sí -asintió Blackburn-. Cercioraos de que comprende que la limpieza de los recipientes que empleáis pasa por tres etapas: el enjabonado a conciencia, el completo aclarado del jabón con agua limpia y el secado con un paño limpio también. Por dentro y por fuera, Derby. Por dentro y por fuera. Cercioraos de que lo entiende bien.
– Me aseguraré -dijo el hombre, y se alejó enseguida.
Blackburn me explicó entonces que el tal Derby era un hermano del marido de su hermana, y me insinuó también que en un par de ocasiones en que el dueño del pub había tenido problemas de dinero, él le había ayudado. Como resultado de ello, Derby secundaba ahora las manías del fastidioso escribiente y había hecho de su establecimiento el único bar de la metrópoli en el que Blackburn podía beber con entera confianza.
– Y ahora, señor -me dijo-, volviendo a vuestro asunto, creo que ya habréis visto mi deseo de complaceros y que el suceso que acabáis de presenciar os habrá mostrado uno de los más importantes principios del hombre de negocios: la serie. Una vez hayáis informado a vuestro interlocutor de que en vuestro discurso hay tres componentes, habréis establecido una serie. Y una serie, señor, es algo irrebatible: en cuanto un hombre escuche el primero de sus componentes, estará ansioso de oír los restantes. Este es un principio que empleo a menudo en mi propio interés, y que ahora comparto gustosamente con vos.
Le expresé mi satisfacción porque hubiera tenido la amabilidad de comunicarme su saber, y le rogué que me hablara más acerca de su filosofía del orden. El entonces comenzó a darme una larga charla, interrumpida solo por mis ocasionales comentarios de aprobación. Blackburn estuvo hablando más de una hora y, aunque yo pensé que su idea a propósito de las series tenía cierto mérito, la verdad es que me pareció que era, en definitiva, la joya de su sistema intelectual. Rara vez trascendían sus ideas el principio rector de que tiene que haber un «lugar para cada cosa» y «que cada cosa tiene que ocupar su propio lugar», o el de que «la limpieza es lo más próximo que hay a la rectitud». Pero lo más característico de Blackburn no radicaba en estos lugares comunes: mientras hablábamos, no paraba de alinear nuestras jarras de cerveza. Sacaba el contenido de sus bolsillos, lo ordenaba, después lo pasaba de uno al otro. Se tiraba reiteradamente de las mangas, anunciando que existía una fórmula, una determinada proporción entre el largo de la casaca y la longitud de sus mangas, que debía ser respetada en todo momento.
En resumen, que empecé a ver lo que ya había sospechado: es decir, que si su preocupación por el orden no era una forma de locura, sí se trataba, cuando menos, de una peligrosa obsesión provocada tal vez por algún desequilibrio de sus humores. Vi también claramente que, cuando lo instaba a que me mencionara ejemplos de los errores de la Compañía, declinaba hablar mal de cualquiera de los que pudiera haber en la Casa de las Indias Orientales. Puede que aborreciera el desorden cuando lo encontraba, pero su lealtad era absoluta. No me quedaba otra elección que intentar aflojar su lengua de alguna otra forma.
Me excusé, pues, diciéndole que tenía necesidad de orinar, pero que aborrecía tener que hacerlo en las letrinas del local. Creo que me entendió y que aprobó mis sentimientos. El caso es que me levanté y salí, pero no para hacer aguas, sino para aprovechar la oportunidad.
Entré en las cocinas y encontré allí a la muchacha que servía la mesa, ocupada en preparar una bandeja con bebidas.
– Querría pediros disculpas por el grosero comportamiento de mi compañero antes -le dije-. Tiene una verdadera obsesión por la limpieza en todo, pero os aseguro que no era su intención molestaros.
La muchacha me hizo una reverencia.
– Sois muy amable diciéndolo, señor.
– No es amabilidad, sino mera educación. No me gustaría que pensarais que apruebo la forma como se ha comportado con vos. La verdad es que no se trata de un amigo mío, sino tan solo de un conocido con quien tengo negocios… incluso de un rival en ese terreno. ¿Podéis decirme vuestro nombre, querida?
– Annie -respondió ella con una nueva reverencia.
– Veréis, Annie, si quisierais hacerme un favor, podéis estar segura de que me encantaría recompensaros por vuestra bondad.
Ella me miró ahora con aire un tanto escéptico.
– ¿En qué clase de favor estáis pensando?
– Mi compañero es más bien sobrio por naturaleza. Lo piensa mucho antes de beber un trago de cerveza… y a mí me encantaría que tuviera la lengua más suelta. ¿Os parece que podríais echar un poco de ginebra en su jarra? No tanto como para que advierta el sabor, sino tan solo un poco, lo justo para darle un empujoncito a su espíritu.
La muchacha me miró con una sonrisa de comprensión, pero al momento siguiente su rostro se tornó inexpresivo.
– No me parece que esté bien aprovechar la ignorancia de un caballero…
Yo saqué del bolsillo una moneda de un chelín.
– ¿Y así lo encontraríais correcto?
Ella tomó la moneda de entre mis dedos.
– Me parece que sí.
De vuelta en la mesa, la muchacha nos trajo nuevas jarras. Blackburn y yo estuvimos conversando de diversos temas mientras él consumía su cerveza cargada y empezaba a acusar en su habla y en sus movimientos que la ginebra estaba haciendo su efecto. Yo comprendí que tenía ante mí una oportunidad.
– Para un hombre que odia tan profundamente el desorden, Craven House debe de ser un lugar muy difícil para trabajar…
– A veces, sí, a veces -asintió, arrastrando ligeramente las palabras-. Hay toda clase de fallos allí. Documentos archivados en un lugar erróneo o no archivados en absoluto, gastos realizados sin contabilizar adecuadamente. En cierta ocasión, el encargado de vaciar los vasos de noche fue asesinado cuando estaba ocupado en su tarea, y ese día quedaron todos sin limpiar. Pues bien, la inmensa mayoría de los de la casa dejaron que todos los recipientes permanecieran todo el día sin vaciar. Casi todos, como si fueran un puñado de sucios salvajes.
– ¡Qué horror! ¡Qué horror! -exclamé yo-. ¿Alguna cosa más?
– Oh, sí, por supuesto que hay más. Mucho más de lo que uno estaría dispuesto a creer. Uno de los directivos…, no diré su nombre, pero sé bien de quién se dice (entendedme, no me consta que sea cierto), emplea los faldones de su camisa para limpiarse el culo, y después va así con ellos al trabajo, sucios de mierda.
– Pero no todos los de la Compañía pueden ser así.
– ¿Todos, decís? No, tan terriblemente sucios, no.
Volvió la muchacha y se llevó nuestras jarras vacías, sustituyéndolas por otras recién llenas. Al hacerlo, me dirigió un guiño de complicidad, como para informarme de que había hecho lo mismo que la vez anterior.
– Creo que le gusto a esa furcia -dijo Blackburn-. Os habéis fijado en el guiño que me ha hecho, ¿verdad?
– Lo he visto, sí.
– Le gusto, en efecto. Pero no me acostaré junto a eso…, no a menos que pueda verla tomar un baño primero. Oh, sí, señor Weaver, me encanta ver cómo se baña una mujer. Es lo que más me gusta de todo.
Читать дальше