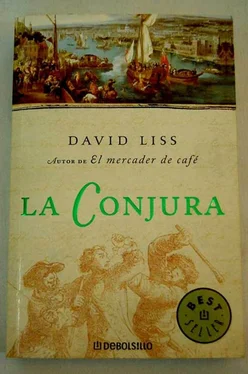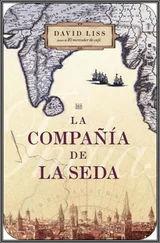Ninguno de nosotros dijo nada. Me había acostumbrado hasta tal punto a pedir ayuda a Mendes que confieso que había olvidado quién y qué era. En aquel momento casi deseé haber pasado el resto de mi vida exiliado y no haber puesto en manos del señor Wild al candidato a Westminster. Había permitido que el hombre más peligroso de Londres se volviera aún más peligroso.
Mendes, intuyendo el horror de la habitación, estaba radiante como una novia enamorada.
– Hay algo más -le dijo a Dogmill-. Hace unos años, tenía un perro que se llamaba Blackie. -Y dicho esto sacó la pistola y golpeó a Dogmill en la cabeza.
El comerciante de tabaco se desplomó. Mendes se volvió hacia Hertcomb.
– Ese desgraciado se enfrentó a mí. Hace tres años, pero no lo he olvidado. ¿Lo veis, tirado en el suelo con la cabeza sangrando? Lo veis, supongo. Pues no lo olvidéis, señor Hertcomb. Eso es lo que le pasa a la gente que se enfrenta a mí.
Esperamos la llegada de los guardias en silencio.
Tomé el coche correo hacia Oxfordshire, un trayecto de cierta duración bajo las mejores circunstancias; sin embargo la fortuna no me fue muy propicia. Llovió prácticamente durante todo el trayecto, y los caminos estaban en un estado lamentable. Conservé mi disfraz de Matthew Evans, pues no podía confiar en que la noticia de mi inocencia hubiera llegado a provincias tan deprisa como yo, y no deseaba que me arrestaran. Sin embargo, hube de enfrentarme a algunas pruebas, aunque no de carácter judicial. A medio camino, el carruaje quedó atascado en el fango y volcó. Nadie resultó herido, pero nos vimos obligados a seguir a pie hasta la posada más próxima y hacer allí nuevos arreglos.
Un viaje que hubiera debido durar menos de un día, me ocupó casi tres, pero finalmente llegué a la propiedad del juez Piers Rowley y llamé a las pesadas puertas de su casa. Entregué mi tarjeta de visita -la de Benjamin Weaver- al lacayo, pues no quería farsas con aquel representante de la ley. Ni que decir tiene que se me invitó a pasar enseguida.
No tuve que esperar más de cinco minutos. El juez llevaba una larga y vaporosa peluca que le cubría de forma eficaz las orejas, así que no pude ver el daño que le había hecho. Sin embargo, lo noté cansado y mucho más envejecido que la última vez que lo había visto. Aunque era un hombre recio, tenía las mejillas hundidas.
Para mi sorpresa, me dedicó una reverencia y me invitó a tomar asiento.
Yo no me sentía a gusto, y permanecí en pie más de lo que corresponde a un caballero a quien se ha pedido que se ponga cómodo.
– Veo -dijo el juez- que habéis venido a matarme por venganza o que habéis descubierto algo.
– He descubierto algo.
Él rió con suavidad.
– No sé si es este el desenlace que quería.
– Dudo que mi presencia aquí sea una buena noticia para vos -dije al cabo.
– No, pero sabía que pasaría. Sabía que no saldría nada bueno de juzgaros, ni de vuestra fuga. Pero un hombre no puede elegir siempre a su antojo, e incluso cuando lo hace, con frecuencia sus decisiones resultan dolorosas.
– Vos mandasteis a la mujer de la ganzúa.
Él asintió.
– Es la sirvienta de mi hermana. Una moza muy agradable. Si lo deseáis, puedo arreglarlo para que la conozcáis, pero descubriréis que os tiene mucho menos aprecio del que fingió.
– Sin duda. ¿Por qué lo hicisteis? Ordenasteis mi muerte y me procurasteis la libertad. ¿Por qué?
– Porque no podía permitir que fuerais ahorcado por un crimen que no habíais cometido, y no tenía más remedio que hacer que os condenaran a muerte. Me obligaron a hacerlo, y negarme hubiera sido mi ruina. Debéis entender que estaba dispuesto a sufrir esa ruina por no cometer un asesinato, pues a mi entender lo que se me pedía era un asesinato. Pero entonces se me ocurrió esa idea. Si podíais escapar de la cárcel, huiríais, y yo habría cumplido con mi deber sin arriesgarme. No podía imaginar que trataríais de limpiar vuestro nombre con tanto empeño.
– Sabiendo lo que sé ahora, lamento haber sido tan duro con vos.
Se llevó una mano al lado de la cabeza.
– No es menos de lo que merezco.
– No puedo decir qué merecéis, pero creo que era menos, pues trataréis de decirme la verdad. Griffin Melbury os ordenó que me condenarais a la horca. Me dijisteis la verdad aquella noche; sin embargo yo no os creí por una cuestión de fe. Supuse que estabais tratando de aprovecharos de mi ignorancia para predisponerme en contra de vuestro enemigo, pues vos sois whig y él es un tory. Pero estabais diciéndome la verdad.
Él asintió.
– Y podía ordenároslo porque él es jacobita y vos también.
Volvió a asentir.
– Cuando os arrestaron, Melbury convenció a algunos importantes hombres de nuestro círculo de que erais un peligro para nuestra causa. No puedo deciros sus nombres, solo diré que le creyeron, pues Melbury es un hombre convincente. Recibí la orden, y no osé desobedecerla, así que traté de desafiarla como mejor pude.
– ¿Por qué quería Melbury verme muerto?
Él sonrió.
– ¿No es evidente? Porque estaba celoso… y porque también os temía. Sabía que habíais cortejado a su esposa y creía que sospechabais de sus actividades contra los de Hanover. Pensaba que, por amor a su esposa, indagaríais en sus asuntos, averiguaríais sus conexiones políticas y lo descubriríais. Cuando Ufford os contrató, Melbury estaba fuera de sí de miedo e ira. Estaba seguro de que descubriríais su relación con el cura y lo denunciaríais ante todos. Pero entonces os arrestaron, y no pudo resistir la tentación de quitaros de en medio.
– Si los jacobitas querían perjudicarme, ¿por qué me han perdonado y hasta me han convertido en su héroe?
– Tras el juicio, cuando la chusma empezó a tomar partido por vuestra causa y Melbury no pudo justificar su ira hacia vos, sus deseos se desoyeron. Quería destruiros, pero no tenía apoyo en el interior del partido. Estaba furioso. Estaba convencido de que haríais lo que fuera por destruirlo a causa de su lealtad por el verdadero rey.
– Pero eso es un disparate. Jamás hubiera descubierto sus verdaderas tendencias de no ser por su obstinación en perseguirme.
Rowley se encogió de hombros.
– Es irónico, supongo, pero no es un disparate. Cada uno hace lo que puede para protegerse.
– Como hicisteis con Yate. Supongo que ahora entiendo por qué no lo condenasteis cuando se presentó en el juicio ante vos.
– Él se enteró de mi secreto. No sabría decir exactamente cómo, aunque a veces los hombres de alcurnia no somos tan cautos como debiéramos con los que están por debajo, y creo que en nuestro círculo hay quien realmente es un necio. Alguien con la lengua muy larga me ha costado muy caro.
– Y pronto le costará caro a Melbury.
– Será difícil demostrar que forma parte del grupo del rey exiliado. Ha ocultado sus conexiones muy bien.
– Es cierto. Jamás he oído que nadie sospeche de la relación de Melbury con el viejo rey.
Rowley rió.
– Y hacen bien. Yo no creo que lo apoye. Pero en estos años ha tenido ciertas dificultades económicas y hace un año dio con una ganga: vincularse con la causa del rey Jacobo a cambio de fondos para financiar su campaña. Os diré que en nuestra organización hay quien está harto de pagar sus deudas de juego, y el señor Melbury se ha convertido en un estorbo.
– Pero tiene poder -comenté.
– Por supuesto. Si sale elegido para la Cámara de los Comunes, como parece que sucederá, tendrá un puesto de cierta influencia. No podía desafiarle abiertamente cuando me ordenó que os declarara culpable, así que hice lo que pude.
– Y ahora ¿qué pensáis hacer?
Читать дальше