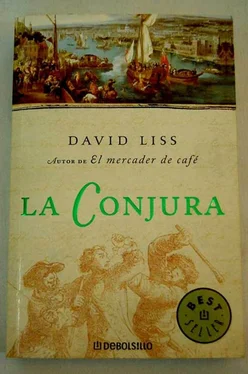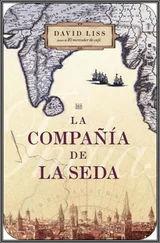Bueno, bueno. Supongo que sabía que aquello podía pasar. No podía seguir disfrazado para siempre sin que nadie descubriera la verdad. Por supuesto, la señorita Dogmill la había descubierto, y también Johnson, pero ninguno de los dos deseaba perjudicarme de forma inminente. No confiaba yo en que Miller actuara con igual benevolencia.
Me volví hacia él.
– Me temo que no os entiendo -dije en vano, aferrándome desesperadamente a la esperanza de poder salir de alguna forma de aquella situación.
Miller meneó la cabeza ante mis vanos esfuerzos.
– Por supuesto que me entendéis, señor, y si fingís lo contrario, bien podría ser que vaya a explicarlo a un guardia en lugar de a vos. Seguro que él me entenderá perfectamente.
Me serví un vaso de vino, pero no le ofrecí a Miller.
– Si quisierais hablar con un guardia ya lo habríais hecho. Pero intuyo que preferís negociar conmigo. -Tomé asiento, y lo dejé a él en la desagradable situación de quedarse de pie. A aquellas vanas victorias me veía reducido-. Quizá podríais decirme qué queréis, Miller, y así yo os diré si es factible o no.
Si le molestó tener que quedarse de pie mientras yo estaba sentado, no dijo nada.
– De si es factible o no, no creo que haya duda. No pretendo pedir nada que no podáis darme, y no necesito explicaros las consecuencias de una negativa.
– Olvidémonos de las consecuencias por el momento y vayamos a lo que pedís.
– Vaya, veo que queréis ir al grano. Os habéis olvidado de vuestros aires y vuestras pelucas. ¿Pensabais que nadie os reconocería si os acicalabais? Pues yo os reconocí enseguida, sí. Tal vez podáis engañar a la gente común con esos adornos, pero yo soy demasiado perspicaz. Os he visto por la ciudad demasiadas veces, siempre con vuestras muecas de desprecio para un hombre como yo, que solo hace su trabajo.
Me incliné hacia delante en mi silla.
– Hacéis unos discursos muy bonitos, pero a nadie le interesan. Podéis volver a vuestra casa y echaros las flores que queráis, Miller. Pero no me hagáis perder el tiempo. Y ahora, decidme qué pedís.
Si se sintió insultado no dio muestras de ello.
– Bien, entonces, lo que pido son las doscientas sesenta libras de la deuda del señor Melbury, como me habíais prometido, y otras… digamos, doscientas cuarenta por mi buena voluntad, lo cual sumarían quinientas libras.
Tuve que poner toda mi fuerza de voluntad para no reaccionar como merecía semejante demanda.
– Quinientas libras es mucho dinero, señor. ¿Qué os hace pensar que lo tengo a mi disposición?
– Solo puedo especular sobre lo que tenéis, pero, puesto que estabais dispuesto a pagar doscientas sesenta por Melbury, tengo que pensar que esa suma, por muy grande que sea, solo es una parte de lo que poseéis. En cualquier caso, he visto en los periódicos que el señor Evans se ha labrado una buena reputación. No dudo que un hombre de vuestra posición no tendrá la menor dificultad para encontrar fondos poniendo como garantía las ganancias de vuestra plantación.
– ¿Queréis que pida dinero prestado a caballeros confiados y deje que sufran las consecuencias?
– No puedo deciros cómo conseguir el dinero, señor. Solo digo que debéis conseguirlo.
– ¿Y si me niego?
Él se encogió de hombros.
– Siempre puedo volver a exigir al señor Melbury que pague su deuda, señor. De una forma u otra pagará, puesto que no puede permitirse pasarse lo que queda de las elecciones en prisión por unas deudas. Y en cuanto a vos, si no me dais esas doscientas cuarenta libras, al menos puedo conseguir las ciento cincuenta que ofrece el rey. No sé si me entendéis.
Bebí un trago.
– Entiendo que sois muy mala persona -dije.
– Podéis pensar lo que queráis, señor, pero un caballero debe procurar siempre por sus intereses, y es exactamente lo que he hecho. Nadie puede decir lo contrario, ni criticarme.
– No seré yo quien haga tal cosa -dije-. Y en cuanto a la cantidad, debéis saber que es muy elevada y no puedo disponer de tanto dinero con facilidad. Necesito una semana.
– Eso no puede ser. No es muy amable por vuestra parte pedírmelo.
– Entonces, ¿cuánto tiempo os parece adecuado para que pueda reunir el dinero?
– Volveré dentro de tres días, señor. Tres días. Si no tenéis mi dinero, me temo que me veré obligado a emprender ciertas acciones que ambos preferiríamos evitar.
La señora Sears había visto entrar a aquel bellaco en mis habitaciones. ¿Se daría cuenta, me pregunté, si no volvía a salir? Pero, por muy tentador que fuera, no estaba dispuesto a cometer un crimen atroz para proteger una identidad que ya estaba condenada. Miller me había reconocido. Tarde o temprano alguien más me reconocería. Y tal vez esa persona no tendría la amabilidad de acudir a mí con aquellas exigencias e iría directamente a los guardias. No tenía más remedio que dejar marchar a Miller y utilizar los tres días que me quedaban como mejor pudiera.
Permanecí inusualmente callado mientras meditaba mis opciones; sin duda Miller intuyó cuáles eran, pues se puso muy pálido e inquieto.
– Debo partir enseguida -dijo dirigiéndose apresuradamente hacia la puerta-. Pero tendréis noticias de mí dentro de tres días. Podéis estar seguro.
Así pues, se fue, y supe que tenía que moverme. No disponía de tanto tiempo como hubiera querido, pero esperaba que sería suficiente.
Llegué al monumento un cuarto de hora antes de lo acordado, pero Miriam ya estaba allí, envuelta en una capa con capucha. Llevaba la capucha echada, para preservar su identidad, o tal vez la mía. Pero incluso así, la reconocí enseguida.
Ella no me vio acercarme, así que me detuve un momento para observarla, mientras los copos de nieve caían sobre ella y se derretían al contacto con la lana de su capa. Hubiera podido ser mi esposa si… pero no había ningún «si». Había empezado a entenderlo con una dolorosa claridad. El único «si» que se me ocurría era «si ella hubiera querido», pero no quiso, y era el «si» más doloroso imaginable.
Miriam se volvió al oír mis pasos amortiguados sobre la nieve recién caída. Tomé su mano enguantada.
– Espero que estéis bien, señora.
Ella me permitió tomarle la mano lo justo para no mostrarse brusca, y entonces retiró aquel preciado premio. Toda nuestra relación reflejada en un gesto.
– Gracias por venir -dijo.
– ¿Cómo no iba a hacerlo?
– No puedo decir lo que os parece mejor. Solo sé que sentí la necesidad de hablar con vos, y vos habéis tenido la bondad de aceptar.
– Y siempre lo haré -le aseguré-. Vamos, ¿os apetece tomar un chocolate, o un vaso de vino?
– Señor Weaver, no soy la clase de mujer que visita libremente tabernas o casas de chocolate con un hombre que no sea su marido -dijo muy severa.
Yo traté de no ser hiriente.
– Entonces demos un paseo y hablemos -dije-. Con esa capucha, todo el mundo pensará que sois mi amante, pero supongo que no hay nada que hacer.
La capucha me evitaba ver la expresión de disgusto que sin duda ella manifestó.
– Lamento que vierais al señor Melbury perder los nervios ayer noche.
– Lamento que sucediera. Pero, si tenía que pasar, no lamento haber estado presente. ¿Pierde los nervios con frecuencia con vos?
– No, no con frecuencia -dijo ella con voz queda.
– Pero ¿ha sucedido otras veces?
Ella asintió bajo la capucha, y por la manera en que movió la cabeza supe que estaba llorando.
¡Oh, cuánto odié a Melbury en aquel momento! Podría haberle arrancado los brazos del cuerpo. ¿Acaso no había sufrido aquella dama toda su vida, pasando de una familia a otra, de un tutor a otro, hasta que un suceso fortuito la convirtió en una mujer económicamente independiente? Difícilmente hubiera podido sorprenderme más cuando sacrificó esa independencia por un hombre como Melbury, pero ella había aceptado el riesgo, como debemos hacer todos en esta vida. Era una terrible tragedia que hubiera de sufrir por su osadía.
Читать дальше