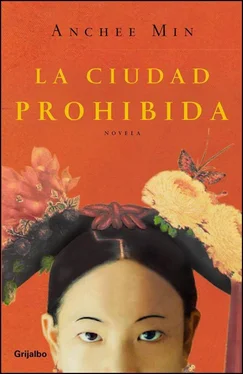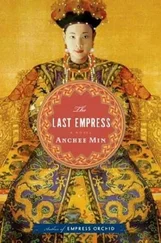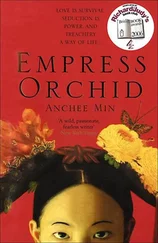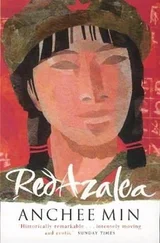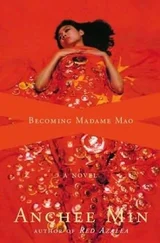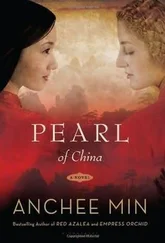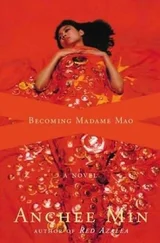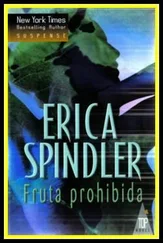Nuestro rumor también propagaba que, antes de morir, el emperador Hsien Feng supo que el sello se había perdido y había sido demasiado blando de corazón para castigarnos. Con el fin de protegernos, su majestad no había mencionado la desaparición a Su Shun.
Como esperábamos, Liu Jen-shou tardó poco en transmitir el rumor hasta los mismísimos oídos de Su Shun, quien creyó la historia, pues nadie había visto el preciado sello desde que salimos de Pekín.
Su Shun no esperó para hacer su jugada. Solicitó de inmediato una audiencia con nosotras a la que asistió toda la corte. Declaró que acababa de terminar un borrador de un nuevo decreto dirigido a la nación sobre el traslado del féretro y necesitaba usar el sello de Hsien Feng.
Simulando nerviosismo, saqué mi pañuelo y me sequé la frente.
– Nuestros sellos dobles son tan buenos como el de Hsien Feng -susurré en voz baja.
Su Shun estaba claramente encantado. Las líneas de su rostro danzaban y le sobresalían las venas de excitación.
– ¿Dónde está el sello de Hsien Feng? -exigió.
Con la excusa de que me sentía indispuesta, Nuharoo y yo pedimos que concluyese la audiencia. Pero Su Shun siguió presionando. Me acosó hasta que confesé que An-te-hai había perdido el sello.
An-te-hai fue arrestado por los guardias mientras gritaba solicitando perdón. Se lo llevaron para castigarlo: cien latigazos, sin posibilidad de redención si moría durante el castigo.
Temí que An-te-hai no pudiera soportar el sufrimiento, pero por suerte, el eunuco tenía intenciones de vivir; tenía verdaderos amigos en todas partes. Más tarde, cuando fue devuelto por los guardias de Su Shun, tenía la túnica hecha jirones y teñida de sangre.
Yo era muy consciente de que Su Shun me observaba, así que no solo simulé que no me importaba sino que exclamé con voz fría:
– El eunuco lo merecía.
Vertieron agua sobre el rostro de An-te-hai y volvió en sí. Delante de la corte, Nuharoo y yo ordenamos que An-te-hai fuera arrojado a las mazmorras imperiales de Pekín.
A Su Shun no le hacía ninguna gracia dejar a An-te-hai fuera de su vista, pero Nuharoo y yo insistimos en que debíamos desembarazarnos de aquella criatura ingrata. Cuando Su Shun protestó, argumentamos que teníamos el derecho a castigar a un eunuco de nuestra propia casa sin restricción alguna. Volvimos al salón, nos acercamos al féretro de Hsien Feng y lloramos ostentosamente.
Presionado por los ancianos del clan para que nos dejara en paz, Su Shun transigió, pero insistió en que sus hombres escoltarían a An-te-hai hasta Pekín. Nosotras estuvimos de acuerdo y An-te-hai salió para Pekín. Oculto en los zapatos de An-te-hai, estaba el decreto que yo había escrito.
En Pekín los hombres de Su Shun entregaron a An-te-hai al ministro de Justicia Imperial, Pao Yun, junto con un mensaje secreto de Su Shun -de esto me enteré más tarde- que ordenaba que An-te-hai fuera azotado hasta la muerte. Ignorante de la situación, Pao Yun se disponía a cumplir la orden de Su Shun, pero antes de que los látigos restallaran en el aire, An-te-hai pidió quedarse un momento a solas con el ministro.
An-te-hai sacó el decreto de su escondrijo. Pao Yun se quedó atónito. Sin más demora, avisó al príncipe Kung. Después de leer mi decreto, el príncipe Kung reunió a sus consejeros. Escucharon el informe de An-te-hai sobre la situación en Jehol y debatieron una línea de acción durante toda la noche. La conclusión fue unánime: derrocar a Su Shun.
El príncipe Kung comprendió que si vacilaba en ayudarnos a Nuharoo y a mí, el poder podía caer rápidamente en manos de Su Shun. Y aquella pérdida sería irreparable, pues él y el príncipe Ch’un habían sido excluidos del testamento del emperador Hsien Feng.
El primer paso del príncipe Kung fue elegir a alguien para presentar su idea a la corte de la manera más legal y lógica. Kung se dirigió al jefe de Personal Imperial y le pidió que presentara una propuesta sugiriendo que Nuharoo y yo fuéramos nombradas regentes ejecutivas -auténticas regentes esta vez- de Tung Chih, sustituyendo a Su Shun, y que nosotras dirigiéramos la corte junto con el príncipe Kung.
Acabada la propuesta, un fiel funcionario local fue el elegido para presentarla. Se trataba de dar la impresión de que la idea procedía de las bases, lo que haría difícil que Su Shun la rechazara sin revisarla. Al usar este método, la proposición también circularía y sería revisada por todos los gobernadores de China antes de que llegara a su destino final, el despacho de Su Shun.
El 25 de septiembre, envuelto de la cabeza a los pies en una túnica de luto de algodón blanco, el príncipe Kung llegó a Jehol. Se dirigió directamente a la sala del ataúd, donde los guardias le impidieron la entrada y le dijeron que esperara la llegada de Su Shun. Cuando Su Shun apareció -según me informaron más tarde-, lo hizo con el Consejo de Regentes a su espalda, la banda de los ocho.
Antes de que el príncipe Kung pudiera abrir la boca, Su Shun ordenó su arresto, acusado de desobedecer el decreto.
– Estoy aquí porque se me ha convocado mediante un nuevo decreto -explicó con calma el príncipe Kung.
– ¿De veras? Entonces presentadlo -sonrió Su Shun con desdén.
La banda se echó a reír.
– ¡Sin que lo hayamos escrito nosotros no puede ser un decreto! -exclamó uno de ellos.
El príncipe Kung sacó de su bolsillo interior el decreto que An-te-hai le había entregado. El pequeño rollo de seda amarilla con el sello de Nuharoo y el mío desconcertó a Su Shun y a sus hombres. Todos debían plantearse en silencio una única pregunta: ¿cómo ha salido esto de aquí?
Sin más palabras, el príncipe Kung hizo a un lado a la banda y entró. Al ver el féretro, el príncipe perdió la compostura. Golpeó con la cabeza en el suelo y lloró como un niño. Nadie había visto a alguien tan desconsolado ante el emperador muerto. Kung gemía y se quejaba de que no podía comprender por qué Hsien Feng no le había dado la oportunidad de despedirse de él.
Se le caían las lágrimas y los mocos. Debió de desear que su hermano hubiera comprendido el error que había cometido. El príncipe Kung sabía lo que Nuharoo y yo ignorábamos: que Su Shun ya había fracasado en su primer intento de derrocar a Tung Chih el día de su ascensión. El gran consejero había enviado a Chiao Yu-yin, un miembro de la banda de los ocho, a pedir el apoyo militar del general Sheng Pao y el general Tseng Kou-fan. Cuando Chiao reveló accidentalmente la información, Su Shun lo negó todo y canceló en secreto la conspiración.
Me empolvé las mejillas y luego me puse un vestido de luto. Noté que Nuharoo tenía la cara hinchada. Su piel normalmente lustrosa, tenía un color apagado, blanco y mortecino. Las lágrimas habían trazado dos arrugas onduladas bajo sus ojos.
Estábamos preparadas para encontrarnos con el príncipe Kung, pero nos enteramos de que el eunuco jefe Shim se lo impedía con la excusa de que era impropio que las viudas reales vieran a un príncipe de su misma edad durante el período de luto.
El príncipe Kung se arrojó al suelo y suplicó a Su Shun que le permitiera ver a su sobrino Tung Chih. Yo sugerí a Nuharoo que fuéramos a la sala del ataúd. Vestimos a Tung Chih y fuimos allí. Detrás del panel de un muro, oímos las voces de Su Shun y del príncipe Kung. Su Shun insistió en que estaba actuando en nombre del emperador Hsien Feng.
El frustrado príncipe maldijo:
– El que piensa en sí mismo como si tuviera el viento a sus espaldas y la luz de la luna en sus mangas no es más que una marioneta de madera infestada de ácaros.
Me preocupaba el temperamento del príncipe Kung. Si despertaba las iras de Su Shun, podía acusarlo de interferir en la ejecución del testamento imperial.
Читать дальше