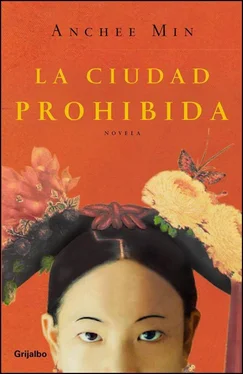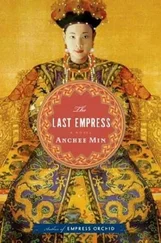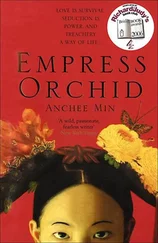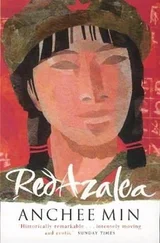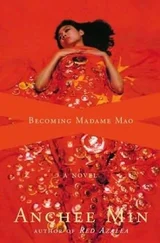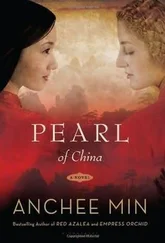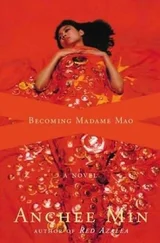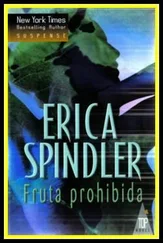– De acuerdo. -Cerré la tapa antes de que Su Shun oliera algo de lo que cocinaba en mi olla-. Qué buena idea. Sin embargo, la emperatriz Nuharoo y yo no estamos a gusto si nuestro marido viaja solo. Dos semanas es mucho tiempo para que el emperador Hsien Feng viaje sin compañía.
Sin desperdiciar la oportunidad de relumbrar, el príncipe Yee hizo otra sugerencia:
– Estoy seguro de que cualquiera de nosotros sería feliz de acompañar a su difunta majestad; ¿puedo tener ese honor?
– Quiero que sea Su Shun -dijo Nuharoo con lágrimas en los ojos-. Él era el hombre en quien más confiaba nuestro marido. Con Su Shun al lado de su majestad, el alma celestial descansará en paz. ¿Aceptas mi humilde petición, Su Shun?
– Será un honor, majestad.
Su Shun estaba visiblemente contrariado.
Apenas podía contener mi satisfacción. Nuharoo no sabía lo que había hecho; había creado la perfecta situación para que se beneficiara el príncipe Kung.
– Gracias, príncipe Yee -exclamé-. Ciertamente seréis recompensado cuando lleguemos a Pekín.
No esperaba que se presentara una ocasión tan propicia, pero lo cierto es que se presentó. Como impelido por el deseo de complacernos aún más, por avaricia o tal vez simplemente por su naturaleza superficial, el príncipe Yee añadió:
– No quiero halagarme a mí mismo, majestad. Me haré merecedor de vuestra recompensa porque el viaje será duro para mí. No solo estaré a cargo de la corte interior, sino que tengo también importantes responsabilidades militares. Debo confesar que ya estoy agotado.
Aproveché para darles la vuelta a sus palabras.
– Bueno, príncipe Yee, Nuharoo y yo creemos que su joven majestad Tung Chih encontrará otra solución. Ciertamente no queremos cansaros. ¿Por qué no dejáis vuestras obligaciones militares en manos de otros y os ocupáis solo de la corte interior?
El príncipe Yee no estaba preparado para mi rápida reacción.
– Por supuesto -respondió-, pero ¿habíais pensado en mi sustitución mientras hablábamos?
– No tenéis de qué preocuparos, príncipe Yee.
– Pero ¿quién será?
Vi que Su Shun avanzaba un paso y decidí sellar el momento.
– El príncipe Ch’un asumirá la obligación militar -comuniqué, apartando la mirada de Su Shun, que parecía tan desesperado por hablar que yo temía que atrajese la atención de Nuharoo-. El príncipe Ch’un no tiene asignada ninguna tarea. -Capté a Nuharoo con la mirada-. Será perfecto para el trabajo, ¿verdad?
– Sí, dama Yehonala -coincidió Nuharoo.
– ¡Príncipe Ch’un! -le llamé.
– Presente. -Respondió el príncipe Ch’un desde un rincón de la sala.
– ¿Os parece bien esta disposición?
– Sí, majestad -afirmó él con una reverencia.
El príncipe Yee cambió de expresión, mostrando un evidente arrepentimiento por lo que se había hecho a sí mismo. Intenté halagarle:
– Sin embargo nos gustaría que el príncipe Yee reanudara todas sus tareas cuando lleguemos a Pekín. Su joven majestad no puede prescindir de él.
– ¡Sí, claro, majestad!
El príncipe Yee volvía a ser un hombre feliz.
Me dirigí a Nuharoo.
– Creo que esto es todo por esta audiencia.
– Sí, debemos dar las gracias al gran consejero Su Shun por su excelente trabajo de planificación.
El 10 de octubre en que el ataúd de Hsien Feng fue llevado sobre los hombros de ciento veinticuatro porteadores fue un día auspicioso. En la ceremonia de despedida, Nuharoo y yo vestíamos elaboradas túnicas de luto revestidas de ornamentos de piedra. Las alhajas del tocado y los hombros, los cinturones y los zapatos pesaban más de once kilos. Ante mis ojos pendía una cortina de cuentas de oro y adornaban mis orejas joyas de jade con la palabra Tien , «en memoria». Me dolían las orejas y la espalda de tanto peso. Me picaba la cabeza; el aceite del cabello atraía el polvo, que acababa bajo mis uñas de tanto rascarme. Resultaba difícil dar una imagen elegante en tales circunstancias.
A Nuharoo no le gustaban mis modales y se puso ella misma como ejemplo a seguir. Yo admiraba su aguante en lo relativo a su aspecto. Estaba segura de que se sentaba erguida incluso en el excusado. Supuse que adoptaba la misma rigidez cuando estaba en la cama de Hsien Feng. En lo relativo a las artes amatorias, el emperador era un hombre al que le agradaba la creatividad. Probablemente Nuharoo le había ofrecido la postura clásica de El menú de actividades de la cámara imperial y había esperado a que él vertiera sus semillas.
Siempre se podía contar con que el maquillaje de Nuharoo estuviera impecable hasta el último detalle. Tenía dos encargados de la manicura, expertos en la talla del grano de arroz, quienes podían pintar paisajes y arquitecturas completas en sus uñas. Se necesitaba una lupa para apreciar por completo la obra de arte. Nuharoo sabía perfectamente lo que quería. Debajo de su túnica de luto, seguía llevando el vestido con el que había decidido morir, tan sucio que el borde del cuello estaba gris grasiento.
Caminamos a través de un bosque colorista de sombrillas y tiendas de seda en forma de pabellón. Inspeccionamos el cortejo y quemamos incienso. Por último derramamos vino, invitando al ataúd a iniciar su camino. La procesión partió hacia los agrestes desfiladeros que conducían desde Jehol hacia la Gran Muralla.
El féretro rojo rosado con dibujos de dragones de oro había sido recubierto con cuarenta y nueve capas de pintura. Al frente marchaba una división de guardias ceremoniales. El cofre estaba suspendido en el aire sobre un gigantesco marco rojo y, en medio del marco, en un poste a juego, se izaba una bandera de más de cinco metros con un dragón dorado que echaba fuego por las fauces. También había un par de móviles sonoros de cobre. Detrás de la bandera del dragón, ondeaban cien banderas con las imágenes de animales poderosos, como osos y tigres.
A continuación de las banderas, avanzaban palanquines vacíos para los espíritus. Las sillas, espléndidamente decoradas, eran de diferentes tamaños y formas. Pieles de leopardo cubrían los asientos. Una gran sombrilla amarilla con flores blancas seguía a cada silla.
Eunucos con túnicas de seda blanca sostenían bandejas con quemadores de incienso. Y detrás de ellos caminaban dos bandas, una con instrumentos de bronce y otra con instrumentos de cuerda y flautas. Cuando las bandas empezaron a tocar, billetes blancos que fueron lanzados al aire, llovieron desde el cielo como copos de nieve.
Antes de subir a nuestros palanquines Nuharoo, Tung Chih y yo pasamos por delante de lamas y monjes y de ceremoniales caballos y ovejas pintados. El sonido de las trompas tibetanas y el compás de los tambores era tan ensordecedor que ni siquiera me oía a mí misma cuando hablaba con Tung Chih. No quería sentarse solo y le dije que tenía que hacerlo en aras de la ceremonia. Tung Chih hizo pucheros y pidió a su conejo de ojos rojos. Por suerte, Li Lien-ying lo llevaba con él. Le prometí a Tung Chih que Nuharoo o yo le acompañaríamos en cuanto pudiéramos.
A los pies de la Gran Muralla, la procesión se dividió en dos partes: el desfile de la felicidad encabezaba la comitiva y el desfile de la pena le seguía a unos kilómetros de distancia.
Por la tarde el tiempo cambió, empezó a llover y fue arreciando. Durante los cinco días siguientes, nuestra procesión se estiró en una columna cada vez más larga. Avanzábamos penosamente por el barro que azotaban los persistentes aguaceros. Por primera vez en su vida, Nuharoo no pudo maquillarse bien. Maldecía con frustración a las doncellas que le sostenían el espejo. Las pobres estaban demasiado cansadas para mantenerlo quieto. Sentí pena por las doncellas; el espejo, del tamaño de una ventana era demasiado grande y pesado para ellas.
Читать дальше