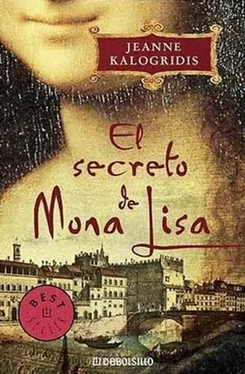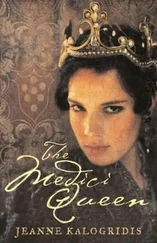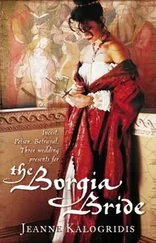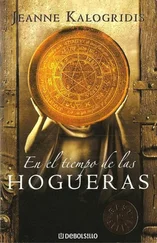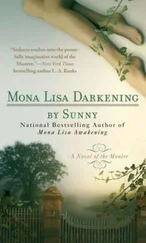Por lo tanto, Lorenzo hacía gala de su más gentil comportamiento, a pesar de que Francesco Salviati, arzobispo de Pisa, se encontraba al otro costado de Riario y sonreía solapadamente. Lorenzo no tenía nada personal contra Salviati, aunque había hecho todo lo posible para impedir que lo designaran arzobispo. Dado que Pisa estaba bajo el control de Florencia, la ciudad merecía tener un arzobispo de la familia Médicis, mientras que Salviati era pariente de los Pazzi, que ya gozaban de demasiados favores papales. Los Médicis y los Pazzi proclamaban públicamente ser amigos, pero en el terreno de los negocios y la política no había más encarnizados adversarios. Lorenzo había escrito una carta a Sixto en la que exponía con gran vehemencia por qué la designación de un pariente de los Pazzi como arzobispo sería desastroso para los intereses papales y de los Médicis.
Sixto no solo no respondió, sino que acabó despidiendo a los Médicis como sus banqueros.
La mayoría habría considerado que la petición papal de que Riario y Salviati fuesen tratados como huéspedes de honor era una afrenta intolerable a la dignidad de los Médicis. Pero Lorenzo, siempre diplomático, les había dispensado una cordial bienvenida. Se había preocupado de que su querido amigo y administrador del banco de los Médicis, Francesco Nori, se comportase como si no hubiese pasado nada. Nori, que se encontraba a su lado, en silencioso apoyo, era enormemente protector. Cuando llegó de Roma la noticia de que los Pazzi habían reemplazado a los Médicis como banqueros papales, Nori se puso como un basilisco. Lorenzo, que había controlado su furia y había comentado muy poco la decisión, tuvo que intervenir para calmar a su empleado. No podía permitirse perder el tiempo en lamentaciones; lo importante era encontrar la forma de ganarse de nuevo el favor de Sixto.
Así que conversó amablemente con el joven cardenal durante el oficio y, a distancia, saludó a los Pazzi, que habían acudido en pleno, con una sonrisa. La mayoría de ellos se agruparon al otro lado de la catedral, excepto Guglielmo di Pazzi, que se había pegado al arzobispo como una lapa. Lorenzo apreciaba a Guglielmo; lo conocía desde que, siendo Lorenzo un niño de siete años, Guglielmo lo acompañó a Nápoles para conocer al príncipe heredero Federico. En aquella ocasión lo trató como a un hijo, y Lorenzo nunca lo había olvidado. Tiempo después, Guglielmo se casó con la hermana mayor de Lorenzo, Bianca, y fortaleció su posición como amigo de los Médicis.
Al comienzo del sermón, el cardenal le dedicó a Lorenzo una sonrisa forzada al tiempo que le susurraba: «Tu hermano… ¿Dónde está tu hermano? Creí que vendría a misa. Deseaba tanto conocerlo…».
La pregunta pilló a Lorenzo por sorpresa. Si bien Juliano había prometido asistir a la misa para encontrarse con el cardenal Riario, Lorenzo estaba seguro de que nadie, y menos todavía Juliano, se había tomado en serio la promesa. Juliano, el más famoso mujeriego de Florencia, era también conocido por sus ausencias a cualquier acto formal o diplomático, a menos que Lorenzo insistiese vehementemente para que acudiera. Desde luego no lo había hecho en aquella ocasión. Es más, Juliano ya había comunicado que no podría asistir al banquete.
Lorenzo ya se había llevado una buena sorpresa el día anterior cuando Juliano le comunicó su deseo de fugarse a Roma con una mujer casada. Hasta entonces, Juliano nunca se había tomado muy en serio a ninguna de sus amantes; jamás había cometido semejante tontería y, desde luego, nunca había hablado de matrimonio. Siempre se había dado por sentado que, cuando llegase el momento, Lorenzo escogería a la novia y Juliano la aceptaría.
Pero Juliano insistía tercamente en conseguir una anulación; un logro que, si el cardenal Riario no había venido como emisario papal, estaba fuera del alcance de Lorenzo.
Lorenzo temía por su hermano menor. Juliano era excesivamente confiado, siempre dispuesto a ver lo bueno en los demás, y no comprendía que tenía demasiados enemigos; personas que lo odiaban por el solo hecho de ser un Médicis. No veía, como Lorenzo, que utilizarían su romance con Anna para perjudicarlo.
Juliano, un alma cándida, solo pensaba en el amor. Aunque había sido necesario, a Lorenzo le dolía haber sido duro con él. Tampoco podía reprochar a Juliano su noble visión del sexo débil. Había momentos en que anhelaba la libertad de que disfrutaba su hermano menor. Aquella mañana lo envidiaba todavía más: poder quedarse en los brazos de una mujer hermosa y dejar que él lidiase con el sobrino del Papa, que aún miraba cortésmente a Lorenzo, a la espera de enterarse del paradero de su rebelde hermano.
Hubiese sido una descortesía decirle la verdad al cardenal -que Juliano nunca había tenido la intención de asistir a la misa, o de conocer a Riario-, así que Lorenzo se permitió una mentira piadosa.
– Mi hermano seguramente se ha retrasado por algún imprevisto. No creo que tarde mucho en llegar. Sé de su interés por conocerte.
Riario parpadeó; sus labios femeninos se entreabrieron.
«Vaya -pensó Lorenzo-. Quizá el interés del joven Raffaele va más allá del puramente diplomático.» La belleza de Juliano era legendaria, y despertaba pasiones tanto en los hombres como en las mujeres.
Guglielmo di Pazzi se inclinó ante el arzobispo y tocó el hombro del cardenal como si quisiera darle ánimos.
– No tema, vuestra excelencia, vendrá. Los Médicis siempre tratan bien a sus invitados.
Lorenzo le dedicó una cálida sonrisa; Guglielmo eludió la mirada de Lorenzo y asintió rápidamente, pero no respondió a la sonrisa. El gesto pareció extraño, pero Lorenzo tuvo que prestar atención al susurro de Francesco Nori.
– Maestro… tu hermano acaba de llegar.
– ¿Solo?
Nori miró fugazmente a su izquierda, hacia el lado norte de la nave.
– Lo acompañan Francesco di Pazzi y Bernardo Baroncelli. Esto no me gusta.
Lorenzo frunció el entrecejo; tampoco a él le hacía ninguna gracia. Ya había saludado a Francesco y a Baroncelli cuando entró en la catedral. Sin embargo, prevaleció el instinto diplomático; inclinó la cabeza hacia Raffaele Riario, y dijo suavemente:
– ¿Lo ves? Mi hermano ha venido.
A su lado, el cardenal Riario se inclinó hacia delante, miró a su izquierda y vio a Juliano. Luego dirigió a Lorenzo una extraña y trémula sonrisa, para después volver la cabeza bruscamente y mirar de nuevo hacia el altar, donde el sacerdote bendecía la hostia sagrada.
El movimiento del muchacho fue a tal extremo peculiar que Lorenzo experimentó una ligera inquietud. Florencia siempre era un hervidero de rumores, y aunque él no hacía caso de la mayoría de ellos, Nori le había comentado hacía poco que Lorenzo corría peligro, que se estaba planeando un ataque contra su persona. Como siempre, Nori no había podido darle ninguna prueba.
«Ridículo -le había replicado Lorenzo-. Siempre habrá rumores, pero nosotros somos los Médicis. El Papa puede insultarnos, pero ni siquiera él se atrevería a levantar una mano contra nosotros.»
Sintió entonces el aguijón de la duda. Oculto por la capa, tocó la empuñadura de su espada corta y luego la empuñó con firmeza.
Solo unos segundos más tarde, llegó un grito desde donde había mirado Riario. Una voz de hombre, vehemente, aunque las palabras eran ininteligibles. Inmediatamente después, comenzaron a repicar las campanas del campanario de Giotto.
Lorenzo comprendió en el acto que los rumores de Nori eran verdad.
Las dos primeras hileras de hombres se dispersaron y empezó una torpe danza de cuerpos en movimiento. Muy cerca, gritó una mujer. Salviati desapareció; el joven cardenal corrió a ponerse de rodillas ante el altar y comenzó a llorar a lágrima viva. Guglielmo di Pazzi se retorcía las manos al tiempo que clamaba:
Читать дальше