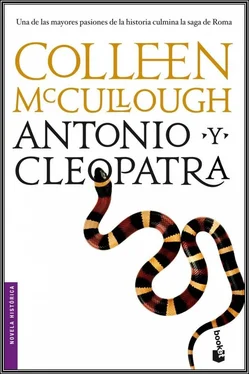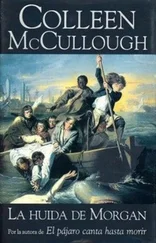– Astuto -afirmó Mecenas-. Tus ovejas senatoriales se comportaron como corderos: bee, bee, bee.
– La nueva Roma no puede dejar que prosperen los hombres ambiciosos que puedan desplegar sus colores a los caballeros y mucho menos a los plebeyos. Dejemos que ganen sus laureles militares, pero al servicio del Senado y el pueblo de Roma, no para el alarde de sus propias familias -dijo Octavio-. Tengo una solución para castrar a la nobleza, y no importará que sean viejos o nuevos. Podrán vivir como quieran, pero nunca alcanzarán la fama pública. Les permitiré las barrigas, pero nunca la gloria.
– Necesitas otro nombre, además de César -señaló Mecenas con la mirada puesta en un hermoso busto de Divus Julius saqueado del palacio de Cleopatra-. No se me ha escapado que no te interesa ser llamado dux o príncipe. Es mejor que desaparezca lo de imperator y Divi Filius ya no es necesario. Pero ¿qué nombre?
– ¡Rómulo! -gritó Octavio, ansioso-. ¡César Rómulo!
– ¡Imposible! -chilló Mecenas.
– ¡Me gusta Rómulo!
– Puede gustarte todo lo que quieras, César, pero es el nombre del fundador de Roma y el primer rey de Roma.
– ¡Quiero que me llamen César Rómulo!
Una postura de la que Octavio se negó a moverse, por mucho que lo intentaron Mecenas y Livia Drusilia. Por fin fueron a ver a Marco Agripa, que estaba en Roma esos días porque había sido cónsul el año anterior y lo sería de nuevo en el siguiente.
– ¡Marco, convéncelo de que no puede ser Rómulo!
– Lo intentaré, pero no puedo prometeros nada -respondió Agripa.
– No sé a qué viene todo este escándalo -manifestó Octavio de mal humor cuando se lo plantearon-. Necesito un nombre de acuerdo a mi posición, y no se me ocurre ningún otro tan bueno como Rómulo.
– ¿Cambiarías de opinión si alguien encontrase un nombre mejor?
– ¡Sí, por supuesto! ¡No soy ciego a las implicaciones reales de Rómulo!
– Encuéntrale un nombre mejor -le dijo Agripa a Mecenas.
Fue Virgilio el poeta quien lo encontró.
– ¿Qué te parece Augusto? -preguntó Mecenas con delicadeza.
Octavio parpadeó.
– ¿Augusto?
– Sí, Augusto.
– Significa el más alto de los altos, el más glorioso de los gloriosos, el más grande de los grandes. Además, nunca ha sido utilizado como apellido por ninguno; nadie en absoluto.
– Augusto. -Octavio pronunció el nombre como si lo saborease-. Augusto… sí, me gusta. Muy bien, que sea Augusto.
El 13 de enero, cuando Octavio tenía treinta y cinco años y era cónsul por séptima vez, reunió al Senado.
– Es hora de que ceda todos mis poderes -les dijo-. Los peligros han pasado. Marco Antonio, pobre tonto, lleva muerto dos años y medio, y con él, la Reina de las Bestias, que lo corrompió vilmente. Los pequeños sustos y terrores pasajeros del momento también han muerto, no son nada comparados con el poder y la gloria de Roma. He sido el fiel guardián de Roma, su infatigable adalid. Por lo tanto, en este día, padres conscriptos, os comunico que cedo todas mis provincias: las islas del trigo, las Hispanias, las Galias, Macedonia y Grecia, la provincia de Asia, África, Cyrenaica, Bitinia y Siria. Las entrego al Senado y al pueblo de Roma. Todo lo que deseo mantener es mi dígnitas , que representa mi estatus como consular, como vuestro princeps senatus, y mi rango personal como tribuno honorario de la plebe.
El Senado estalló en un rugido espontáneo.
– No, no -resonó en los oídos de Octavio desde todas partes, un rugido machacante.
– ¡No, gran César, no! -llegó la voz de Planeo, la más sonora-. ¡Mantén en tus leales manos a Roma, te lo rogamos!
– ¡Sí, sí, sí! -se oía desde todas partes.
La farsa continuó durante unas horas, Octavio intentando decir que ya no era necesario y el Senado insistiendo en que lo era. Por fin, Planeo, el eterno chaquetero, suspendió la sesión sin resolver el asunto hasta que el Senado volviese a reunirse dentro de tres días.
El 16 de enero el Senado, en la persona de Lucio Munatio Planco, se dirigió a su mayor luminaria.
– César, tu mano siempre será necesaria -manifestó Planeo, con su tono más melifluo-. Por lo tanto, te rogamos que mantengas tu imperium maius sobre todas las provincias de Roma y continúes como su cónsul superior durante el futuro. Tu escrupulosa atención hacia el bienestar de la República no se nos ha pasado por alto, y nos congratulamos de que, bajo tu cuidado, la República haya recibido un nuevo impulso, rejuvenecida para siempre.
Así continuó durante otra hora, y llegó al final con una voz estruendosa que resonó en toda la cámara.
– Como manera especial de darte las gracias de esta cámara deseamos otorgarte el nombre de César Augusto y recomendar una ley por la que ningún otro hombre pueda volver a utilizarlo. ¡César Augusto, el más alto de los altos, el más valiente de los valientes! ¡César Augusto, el hombre más grande en la historia de la República romana!
– Acepto.
«¿Qué otra cosa se podía decir?»
– ¡César Augusto! -gritó Agripa, y lo abrazó.
El primero entre sus partidarios, el primero entre sus amigos.
Augusto salió de la Curia Hostilia como Divus Julius rodeado por una multitud de senadores, pero del brazo de Agripa. En el vestíbulo abrazó a su esposa y a su hermana, y luego avanzó hasta el borde de las escalinatas y levantó ambos brazos para saludar a la multitud que lo aclamaba.
«Siempre ha habido un Rómulo -pensó-. Soy Augusto, y único.»

***

[1]Denominado también tabula ansata , el cartucho es la tarjeta típica que utilizaban los antiguos romanos como marco de inscripciones, y que se usaba en realidad en ceremonias, y se labraba posteriormente. De forma oblonga, tiene unas aletas trapezoidales o semicirculares, caladas para amarrar la tarjeta con cordajes, o con el típico clavo para fijarla. (N. del t.)