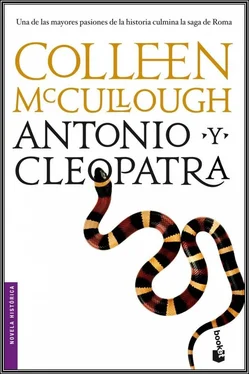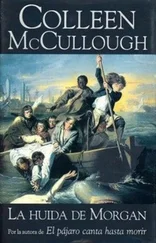– ¡César! ¿Puedes hacer eso? -preguntó el gratificado poeta-. ¿No será una provincia bajo el mando del Senado y el pueblo?
– No, eso no se puede permitir. No quiero ningún procónsul o propretor enviado aquí con la bendición del Senado -respondió Octavio, que masticó algo que suponía era el equivalente egipcio del apio-. Egipto me pertenece a mí, de la misma manera que Agripa virtualmente posee ahora Sicilia. Una pequeña recompensa por mi victoria sobre Oriente.
– ¿El Senado te complacerá?
– Más le vale.
Los cuatro hombres lo miraban, en lo que parecía una nueva luz; aquél no era el hombre que había luchado inútilmente contra Sexto Pompeyo durante años, ni jugado con la voluntad de su tierra patria al tomar el juramento de servirle. Aquél era César Divi Filius, que sin duda sería un dios algún día y claro amo del mundo. Duro, frío, distante, previsor, no enamorado del poder por el poder en sí mismo, el infatigable adalid de Roma.
– Entonces, ¿qué hacemos por el momento? -preguntó Epafrodito.
– Tú te pondrás en el gran pasillo delante de los apartamentos de la reina y llevarás el registro de todos lo que entren a verla. Nadie le llevará a sus hijos. Dejaremos que sufra durante unos cuantos nundinae.
– ¿No tendrías que marchar a Roma a toda prisa? -preguntó Gallo, ansioso por quedarse regente de sus propios recursos en aquella maravillosa tierra.
– No me moveré hasta que haya conseguido mi propósito. -Octavio se levantó-. Todavía hay luz en el exterior. Quiero ver la tumba.
– Muy bonito -comentó Proculeio mientras pasaban por las habitaciones que llevaban a la cámara del sarcófago de Cleopatra-, pero hay cosas más valiosas en el palacio. ¿Crees que lo hizo con toda la intención, para que le dejemos que conserve todo lo necesario para la vida en el más allá en el que creen?
– Es probable. -Octavio observó la cámara del sarcófago y el sarcófago en sí mismo, una pieza de alabastro con un retrato de la reina en la parte superior pintado con toda exquisitez.
Un olor nauseabundo salía de una puerta al final de una cámara. Octavio entró en la cámara del sarcófago de Antonio y se detuvo bruscamente, los ojos dilatados por el horror. Algo que se parecía a Antonio yacía en una larga mesa, su cuerpo enterrado en sales de natrón, el rostro todavía visible porque, de haberlo sabido, el cerebro de Antonio debía ser retirado en pequeñas cantidades a través de la nariz para luego llenar la cavidad craneal con mirra, casia y barritas de incienso aplastadas.
Octavio tuvo una arcada; los sacerdotes embalsamadores lo miraron por un momento y luego continuaron con su trabajo.
– ¡Antonio momificado! No una muerte romana, sino la que quería. Creo que se tardan tres meses en acabar el trabajo. Sólo entonces quitarán el natrón y lo envolverán con vendas.
– ¿Cleopatra querrá lo mismo?
– Oh, sí.
.-¿Dejarás que continúe este repugnante proceso?
– ¿Por qué no? -preguntó Octavio con indiferencia, y se volvió para marcharse,
– Así que para eso es la abertura en la pared. Para permitir que los embalsamadores entren y salgan. Cuando esté acabado (para ambos) atrancarán las puertas y sellarán la abertura -dijo Gallo, que abrió el camino.
– Sí. Quiero a ambos reducidos a esto. Así, pertenecerán al viejo Egipto y no se convertirán en lémures que acosen a Roma.
Mientras pasaban los días y Cleopatra se negaba a cooperar, Cornelio Gallo tuvo una inspiración respecto a por qué Octavio no quería ver a la reina: le tenía miedo. Su implacable campaña de propaganda contra la Reina de las Bestias lo había convencido incluso a él; si se enfrentaba cara a cara con ella, no estaba seguro de que el poder de su hechicería no acabaría por dominarlo.
Hubo un momento en que ella dejó de comer, pero Octavio puso fin a eso con la amenaza de matar a sus hijos. La misma treta de siempre, pero que funcionaba. Cleopatra comió de nuevo. La guerra de nervios y voluntades continuó entre ellos sin piedad, sin que ninguno de los dos diese ninguna muestra de flaqueza.
Sin embargo, la intransigencia de Octavio tenía un efecto más poderoso en Cleopatra de lo que ella creía; de haber sido capaz de apartarse lo suficiente de su situación, hubiese comprendido que Octavio no se atrevería a matar a sus hijos, todos ellos muy pequeños. Quizá era su convencimiento de que Cesarión había conseguido escapar lo que la cegaba; pero fuera cual fuese la razón, ella continuó convencida de que sus hijos estaban en peligro.
Cuando Sextilis se acercaba a su final y septiembre amenazaba con las tormentas equinocciales. Octavio fue a buscar a Cleopatra a sus habitaciones.
Ella yacía adormilada en un diván, los rasguños, morados y otras reliquias de su dolor por la muerte de Antonio ya estaban curados. Cuando él entró, ella abrió los ojos, lo miró y volvió la cabeza.
– Marchaos -le ordenó Octavio a Charmian e Iras.
– Sí, marchad -dijo Cleopatra.
Él acercó una silla al diván y se sentó, sus ojos activos; varios bustos de Divus Julius salpicaban la habitación, así como también un espléndido busto de Cesarión, esculpido no mucho antes de su muerte porque era más hombre que muchacho.
– Es como César, ¿verdad? -preguntó ella al seguir su mirada.
– Sí, mucho.
– Mejor mantenerlo en esta parte del mundo bien lejos de Roma -manifestó ella con su voz más melodiosa-. Su padre siempre quiso que su destino estuviese en Egipto; fui yo la que asumió la tarea de ampliar sus horizontes, sin saber que él no deseaba un imperio. Él nunca será un peligro para ti, Octavio; es feliz con gobernar Egipto como tu cliente-rey. La mejor manera de resguardar tus propios intereses en Egipto es ponerlo a él en ambos tronos y prohibir a todos los romanos que entren al país. Él se ocupará de que tengas todo lo que desees: oro, trigo, tributos, papel, lino. -Ella exhaló un suspiro y se estiró, consciente de su dolor-. Nadie en Roma necesitará saber nunca que Cesarión existe.
Sus ojos se apartaron del busto para fijarse en su rostro.
«Oh, había olvidado lo hermoso que son sus ojos -pensó ella-. Tan plateados como grises, tan llenos de luz, y perfilados con unas pestañas gruesas y largas de cristal. ¿Por qué entonces nunca revelan sus pensamientos? Tampoco lo hace su rostro. Un rostro hermoso que recuerda al de César, pero no es tan angular, la forma de los huesos de la barbilla menos pronunciada, y, a diferencia de César, él va a mantener toda esa cabellera dorada.»
– Cesarión está muerto. -Octavio lo repitió-: Cesarión esta muerto.
Ella no le respondió. Sus ojos buscaron los suyos y se engancharon allí, inmóviles, como un estanque podrido de color verde marrón; su faz se demudó desde la línea de los cabellos hasta el cuello en un relámpago y dejó la hermosa piel de un color gris blanquecino.
– Vino a verme montado en un camello con dos compañeros cuando yo marchaba por la carretera a Alejandría desde Menfis. La cabeza llena de ideas de que podría convencerme para que te perdonase y salvase al doble reino. ¡Tan joven! ¡Tan engañado sobre la honorabilidad de los hombres! Tan seguro de poder convencerme. Me dijo que tú lo enviabas lejos, que se suponía que él debía navegar desde Berenice hasta la India. Como yo ya había localizado el tesoro de los Ptolomeo (sí, señora, César te traicionó y me dijo dónde encontrarlo antes de morir) no necesité torturarlo para saber dónde estaba. No creo que me lo hubiese dicho aunque lo hubiese torturado. Un joven muy valiente, no me costó verlo. Sin embargo, no se le podía permitir que viviese. Con un César es suficiente, y yo soy ese César. Yo mismo lo maté y lo enterré en la carretera de Menfis en una tumba sin marcar. -Giró el puñal en la herida-. Su cuerpo fue envuelto en una alfombra. -Luego buscó en la bolsa que llevaba al cinto y le dio algo-. Su anillo.
Читать дальше