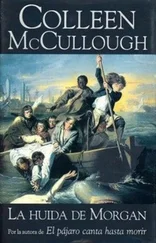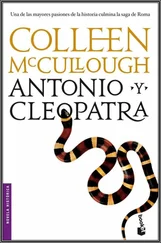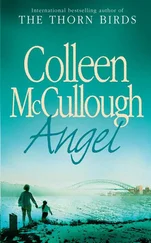Desde Bakú se dirigió al sur, a Persia, atravesando montañas casi tan accidentadas como las Rocallosas. Allí donde se convertían en una cadena conocida como las Elburz -más bajas, menos escarpadas-, vio, asombrado, nuevos indicios de la existencia de petróleo. Las ruinas de Persépolis le gustaron sobremanera, pero una necesidad personal lo llevó otra vez hacia el norte, de regreso a Teherán; sus ropas de gamuza habían llegado al fin de su vida útil, y en Teherán, una gran ciudad, seguramente encontraría a alguien capaz de confeccionarle nuevas prendas. Aquella piel delicada y suave era tan cómoda que decidió pagar al alborozado sastre la confección de varias prendas más y encargarle que las enviara al señor Walter Maudling, del Banco de Inglaterra, para que las tuviera en depósito hasta que él pudiera ir a recogerlas. Ésta era una actitud típica de Alexander; se fiaba del sastre, y no veía nada impropio en el hecho de que su banco actuara como guardarropa. A esas alturas estaba tan acostumbrado a comunicarse mediante una mezcla de lenguaje gestual y dibujos que llegó a concebir la extravagante idea de que si se lo obligara a vivir en una colonia de osos él encontraría la forma de hacerse entender por los mismísimos plantígrados. Probablemente porque estaba solo y su aspecto era el de un hombre común y corriente, aunque inequívocamente extranjero, nunca se había sentido amenazado por la gente que conoció en sus viajes; como lo había hecho desde los quince años, trataba de ganarse su sustento realizando tareas manuales. La gente respetaba esa forma de actuar, y lo respetaba a él.
Además de los trajes de gamuza, de vez en cuando Alexander enviaba al señor Maudling otra clase de objetos: dos iconos que compró en Bakú, una estatua de mármol de Persépolis, una enorme alfombra de seda de Van, y una pintura que descubrió en un bazar en Alejandría que, según el vendedor, un oficial del ejército de Napoleón había obtenido como botín en Italia. Le costó cinco libras esterlinas, pero su instinto le decía que valía mucho más, porque era antigua y se asemejaba de alguna manera a los iconos.
Estaba disfrutando intensamente, tanto más cuanto que ni su infancia ni los años que había pasado en Glasgow habían sido épocas felices. Después de todo, tenía apenas veinte años; el tiempo estaba de su lado, y el sentido común le decía que cada nueva experiencia contribuía a su educación, y que entre sus viajes, su latín y su griego, algún día sus congéneres llegarían a respetarlo por algo más que por sus riquezas.
Sin embargo, todo llega a su fin. Durante cinco años deambuló por el mundo islámico, el Asia central, la India y la China, hasta que un buen día, en Bombay, tomó un barco con destino a Londres. Un viaje rápido y sin tropiezos desde que se abriera el canal de Suez.
Como le hizo saber al señor Walter Maudling que iba a presentarse en el Banco de Inglaterra a las dos de la tarde, el hombre tuvo tiempo para preparar un sermón acerca de la inconveniencia de amontonar todas sus adquisiciones en Threadneedle Street. También tuvo tiempo para ocuparse de que una de aquellas adquisiciones fuera llevada desde el ático de su casa a su oficina; era un paquete grande y abultado, envuelto en un lienzo cosido, que colocó junto a su escritorio.
Vestido con sus ropas de gamuza, Alexander entró resueltamente, dejó caer con displicencia una letra por cincuenta mil libras esterlinas sobre el escritorio de su banquero y luego, con expresión risueña, se sentó frente a él.
– ¿Ningún lingote esta vez? -preguntó el señor Maudling.
– No había oro donde estuve.
El señor Maudling observó el rostro curtido de Alexander, su cuidada barba negra, y el pelo ondulado que le llegaba hasta los hombros.
– Se ve usted asombrosamente bien, señor, considerando los sitios en los que ha estado.
– No he estado enfermo ni un solo día. Veo que han llegado mis trajes de gamuza. ¿Recibió las otras cosas que envié?
– Sus «cosas», señor Kinross, han causado no pocos inconvenientes a este banco. ¡Esto no es un almacén! No obstante, me tomé la libertad de llamar a un tasador para decidir si debía poner sus «cosas» en algún depósito fuera del banco o enviarlas a nuestras cámaras de seguridad. La estatua es griega y data del siglo dos antes de Cristo, los iconos son bizantinos, la alfombra tiene seiscientos nudos dobles de seda por pulgada cuadrada, el cuadro es de Giotto, los jarrones son de la dinastía Ming y están en perfecto estado, y los biombos, también en perfecto estado, provienen de alguna dinastía de hace unos mil quinientos años. Por lo tanto, hemos enviado todo a nuestras cámaras. En cuanto al paquete que está aquí, lo guardé en el ático de mi casa después de averiguar que se trataba de ropa nueva, y bastante peculiar por cierto -dijo el señor Maudling, tratando de mostrarse severo. Tomó la letra de cambio y la agitó en el aire-. ¿Qué representa esto, señor?
– Diamantes. Se los vendí a un holandés esta mañana. El hombre ha obtenido una buena ganancia, pero yo estoy satisfecho con el precio. Tuve el placer de encontrarlos -explicó Alexander sonriendo.
– Diamantes. ¿No hay que explotar una mina para conseguirlos?
– Es un modo de hacerlo, pero muy reciente. Yo los encontré en los sitios en los que se ha encontrado la mayoría de los diamantes desde los tiempos de Adán y Eva: en los lechos llenos de grava de los borboteantes arroyos que bajan de las montañas de Kush, Pamir, el Himalaya. El Tíbet me dio una muy buena cosecha. Los diamantes en bruto parecen guijarros o grava, sobre todo cuando están incrustados en una capa de algún mineral rico en hierro. Si estuvieran a la vista y centellando ya los habrían encontrado todos, pero algunos de los lugares a los que fui estaban en zonas bastante lejanas.
– Señor Kinross -dijo Walter Maudling pausadamente-, es usted un fenómeno. Tiene el toque del rey Midas.
– Yo solía pensar lo mismo, pero he cambiado de opinión. Un hombre encuentra los tesoros del mundo cuando es capaz de mirar lo que ve -dijo Alexander Kinross-. Ése es el secreto: mirar lo que uno ve. La mayoría de los hombres no lo hace. La oportunidad no llama una sola vez a la puerta, lo suyo es un repiqueteo perpetuo.
– ¿Y, ahora, la oportunidad ha sido expulsada del reino financiero de Londres?
– ¡No, por Dios! -repuso Alexander, escandalizado-. Me marcho a Nueva Gales del Sur. Esta vez voy en busca de oro. Necesitaré una carta de crédito para algún banco de Sydney. ¡Trate de conseguirme una que sea lo bastante decente! Mi oro, de todas formas, vendrá a parar aquí.
– Los bancos, en su mayoría -dijo el señor Maudling con dignidad-, están más allá de toda sospecha, señor.
– Tonterías -replicó Alexander despectivamente-. Los bancos de Sydney no han de ser muy diferentes de los de Glasgow o los de San Francisco. En todas partes hay ladrones de guante blanco. -Se puso de pie y alzó sin dificultad el paquete-. ¿Tendrá en custodia mis tesoros hasta que decida qué hacer con ellos?
– Por una pequeña suma…
– Ya lo suponía. Ahora me voy al Times.
– Si me dice dónde se ha instalado, señor Kinross, haré que le envíen su ropa.
– No. Tengo un coche de punto esperándome.
Picado por la curiosidad, el señor Maudling no pudo evitar la pregunta.
– ¿Al Times? ¿Se propone escribir un artículo contando sus viajes?
– ¡Ni pensarlo! No, quiero publicar un anuncio. Si voy a pasar dos meses en un barco hasta llegar a Nueva Gales del Sur, me niego a estar sin hacer nada. Así que voy a buscar un hombre que pueda enseñarme francés e italiano.
James Summers pronunciaba el inglés con un acento típico de la región central de Inglaterra, bastante marcado y vulgar (al menos según la gente importante), pero según decían sus referencias era un placer oírlo hablar en francés y en italiano. Su padre, explicaba Jim, había estado al frente de una cervecería inglesa en París hasta que él tuvo diez años, y después se había trasladado a un establecimiento similar en Venecia. Alexander lo eligió entre los muchos aspirantes dado que la vida de este hombre presentaba una curiosa dicotomía. Su madre francesa provenía de una familia culta e insistía en que su hijo leyera todos los clásicos franceses; después, cuando ella murió y su padre se casó con una italiana igualmente culta, la mujer, que no había tenido hijos, se dedicó por entero a su hijastro. ¡Y, sin embargo, James Summers no había aprendido en ninguna escuela!
Читать дальше