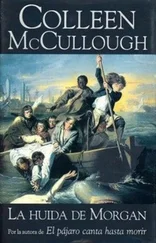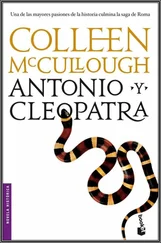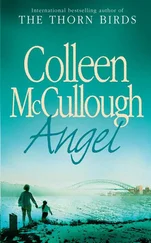Se preocupó por evitar las zonas de guerra, pues no tenía el menor deseo de involucrarse en una lucha de la que no se sentía parte interesada, y en la que no tenía derecho alguno a participar. Un día, al anochecer, cuando cruzaba el norte de Indiana, se detuvo ante una casa solitaria y pidió lo de siempre: una comida y una cama en el granero a cambio de realizar alguna tarea pesada. Faltaban hombres, de modo que nunca le decían que no; las mujeres se fiaban de él, y él nunca traicionaba esa confianza.
La mujer que salió a atenderlo llevaba una escopeta, y Alexander comprendió muy bien por qué: era joven y bella, y no parecía haber niños por ninguna parte. ¿Estaría sola?
– Baje el arma, no le haré ningún daño -dijo con aquel acento escocés que tan extraño y atractivo sonaba a los oídos norteamericanos-. Si me da un poco de comida y abrigo en el granero para pasar la noche, cortaré leña, ordeñaré, quitaré las malezas del huerto, o cualquier otra cosa que necesite, señora.
– Lo que necesito -dijo ella lúgubremente mientras apoyaba el arma en la pared- es que vuelva mi marido, pero eso no ocurrirá.
Se llamaba Honoria Brown, y unas semanas después de casarse su esposo había muerto en la batalla de Shiloh; desde entonces vivía sola, cultivando lo que podía y resistiéndose a los ruegos de su familia, que insistía en que volviera al hogar.
– Me gusta mi independencia -dijo Honoria mientras cenaban pollo, patatas fritas, judías verdes de su huerto y la salsa más apetitosa que Alexander había saboreado desde que se marchara de Kinross. Sus ojos eran del color de las aguamarinas, enmarcados por unas espesas cejas tan rubias que parecían de cristal, y rezumaban gracia, fortaleza y un espíritu indomable. De pronto, se volvieron calculadores: Honoria dejó el tenedor sobre la mesa y miró a Alexander fijamente y sin disimulo-. Pero sé muy bien que cuando la guerra termine y los hombres comiencen a regresar, no podré seguir viviendo sola. ¿Tú no estarás buscando una esposa que posea una granja de unas cuarenta hectáreas?
– No -repuso Alexander amablemente-. Indiana no es el punto final de mi viaje, y nunca seré un granjero.
Ella se encogió de hombros, las comisuras de sus carnosos labios se curvaron en una mueca de desencanto.
– Valía la pena intentarlo. Sé que algún día tú serás un buen esposo.
Terminada la comida él afiló el hacha y, manejándola rítmicamente y sin esfuerzo, cortó leña durante una hora a la luz de un candil. Hacia el final, ella apareció por la puerta trasera y se quedó mirándolo.
– Has trabajado como un condenado -dijo, cuando él bajó el hacha y se dispuso a afilarla una vez más-. Hace frío, así que puse un poco de agua caliente en la tina que tengo en la cocina. Si traes más agua del pozo, puedes tomar un buen baño caliente mientras yo lavo tu ropa. No se secará hasta mañana, y eso significa que no podrás dormir en el granero. Puedes dormir en mi cama.
Cuando entró en la cocina, donde habían comido, Alexander vio que todo estaba otra vez impecable: los platos ya estaban lavados, la enorme cocina económica caldeaba agradablemente el ambiente y, delante de ella, se encontraba la tina de estaño en la que ella, con su enorme olla de hierro, había vertido agua caliente hasta la mitad. Alexander volvió a llenar la olla con agua del pozo para verterla luego en la tina. Con la mano extendida, Honoria esperó a que él le alcanzara sus ropas -el pantalón tejano, la camisa, los calzoncillos largos de franela- y sonrió agradecida.
– Estás muy bien formado, Alexander -dijo, mientras se dirigía a una pequeña tinaja que había sobre la mesa.
Él se sintió tan a gusto cuando por fin se sumergió en el agua caliente que se quedó un buen rato sentado, con las piernas flexionadas, la barbilla apoyada en las rodillas y los ojos cerrados.
El contacto de la mano fuerte y áspera de la mujer en la espalda lo despertó.
– Esta es la parte que no puedes hacer por ti mismo -dijo, mientras le friccionaba la piel.
Después, Honoria extendió una gran alfombra tejida en el suelo y cuando él hubo salido de la tina envolvió su cuerpo con una toalla y lo frotó enérgicamente.
Si antes se había sentido exhausto, ahora se sentía vivo, alerta, con todos sus sentidos despiertos. Se volvió sin desprenderse de la toalla, para mirarla a la cara, y la besó torpemente. La reacción de ella no se hizo esperar: profundizó el beso hasta provocar en él una sensación física más intensa que cualquier otra que hubiese sentido en su vida. Una vez despojada de su raído vestido, de su combinación y sus bragas, de sus medias de lana, por primera vez en su vida Alexander Kinross sintió en su piel el contacto de una mujer desnuda. Sus pechos generosos lo atrajeron irresistiblemente, y no pudo evitar hundir su rostro entre ellos mientras acariciaba los pezones con las palmas de las manos. Todo sucedió con la mayor naturalidad, y su falta de experiencia no fue impedimento para que sintiera lo que ella quería, y lo que él quería, y cuando llegó, el momento culminante fue compartido, una suerte de éxtasis luminoso y pleno que no se parecía en nada a la vergüenza que lo asaltaba cuando se estimulaba a sí mismo en soledad para alcanzarlo.
En algún momento de la noche se metieron en la cama, pero Alexander siguió haciendo el amor a aquella mujer hermosa, apasionada, maravillosa, que estaba tan hambrienta como él.
– Quédate aquí, conmigo -rogó ella al amanecer, al ver que él comenzaba a vestirse.
– No puedo -replicó él entre dientes-. Éste no es mi sino, no es mi destino. Si me quedara aquí, sería Napoleón decidiendo quedarse en Elba.
Ella no lloró ni se quejó. Se levantó y le preparó un desayuno mientras él se ocupaba de ensillar su caballo y cargar su mula. Por primera y única vez en el curso de su odisea americana el oro había quedado olvidado toda la noche bajo la paja del granero.
– Destino -dijo ella reflexivamente, mientras servía huevos, tocino y sémola en un plato-. Curiosa palabra. La he oído antes, pero no sabía que los hombres pudieran pensar en ella del modo en que lo haces tú. Si puedes, cuéntame cuál es tu destino.
– Mi destino es llegar a ser importante, Honoria. Tengo que mostrar a un viejo mezquino y vengativo, un pastor presbiteriano, qué es lo que trató de destruir, y demostrarle que un hombre puede progresar por muy oscuro que sea su origen. -Frunció el entrecejo y miró fijamente el rostro sonrosado de la mujer, radiante tras aquella noche esplendorosa-. Querida mía, consigue cuatro o cinco perros bien grandes y fieros. Tú eres fuerte y decidida, así que ellos te respetarán y harán lo que les ordenes. Enséñales a atacar directamente a la garganta. Te protegerán mejor que una escopeta; usa el arma más bien para cazar conejos, pájaros, o lo que encuentres y sirva para alimentarlos. Así podrás vivir sola y tranquila hasta que aparezca ese marido. Llegará. Llegará.
Cuando él partió, ella se quedó mirándolo desde el porche hasta que se perdió de vista; Alexander se preguntaba si Honoria tenía idea de cuan extraordinario era el cambio que había obrado en él. Había abierto la caja de Pandora, Honoria Brown. No obstante, gracias a la clase de mujer que era, él nunca haría lo que tantos hombres hacían, dispuestos a resignar su orgullo ante la oportunidad de tener una mujer cada vez que podían.
Su mayor dolor al partir fue la certeza de que no podía hacer lo que más le habría gustado: dejarle un pequeño saco de monedas de oro que la sacarían del apuro si sobrevenían tiempos más difíciles. De habérselas ofrecido, ella las habría rechazado y pensado de él lo peor, y si se las hubiera dejado para que más tarde las encontrara, el recuerdo que tuviera de él se habría empañado. Todo cuanto había podido darle había sido un poco de leña, un huerto sin malezas, una polea reparada para el pozo que ahora funcionaba mucho mejor, un hacha afilada y su propia esencia.
Читать дальше