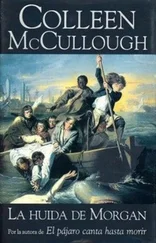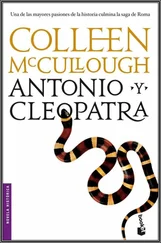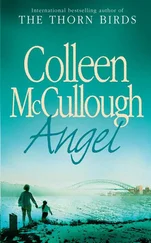Traqueteando hacia el sur con un clima más apacible y en aguas más calmas, el gallardo buque utilizó menos carbón que el que el viejo Harry había calculado gracias a que el viento soplaba en la dirección apropiada, lo que aumentó la capacidad de su máquina de vapor, de modo que ya había partido de Florianópolis, al sur de Brasil, antes de que hubiera sido necesario apagar la caldera.
Para su sorpresa, Alexander se enteró de que Suramérica contaba con grandes reservas de carbón y de toda clase de minerales. ¿Por qué? se preguntó-, en Inglaterra pensamos que todo el patrimonio Industrial del mundo está limitado a Europa y a Norteamérica?
Un barco de vapor de ruedas remolcó al Quinnipiac hasta la entrada de una larga y apacible ensenada de la frontera uruguaya llamada laguna de los Patos, y en Porto Alegre volvieron a cargar todo el carbón que necesitaban.
Solía ser húmedo, y un poco gaseoso, porque las mejores vetas están en la zona norte del país -dijo el viejo Harry-, pero ahora tiene la concesión una empresa inglesa que transporta el carbón por ferrocarril.
La navegación en torno al cabo de Hornos, en cambio, se hizo a vela, y fue una experiencia impresionante. Mares montañosos, furiosas tormentas, todo cuanto Alexander había leído acerca del cabo de Hornos era verdad.
No fue necesario encender de nuevo la caldera hasta después de que el Quinnipiac zarpó del puerto chileno de Valparaíso.
– El carbón chileno es el último que conseguiremos -se lamentó el viejo Harry-. Ni siquiera en California hay un carbón decente. Lo que tienen no es más que lignito lleno de agua y un carbón bituminoso de baja calidad mezclado con azufre, nada que sirva para las máquinas de vapor de los barcos, moriríamos envenenados por los gases. Tendríamos que seguir hasta la isla de Vancouver y lo único que conseguiríamos sería el mejor carbón de una variedad espantosa, pero habríamos de navegar a vela por el Pacífico occidental hasta Valparaíso.
– Me preguntaba por qué las máquinas de vapor que llevamos están construidas para ser alimentadas con madera -comentó Alexander.
– ¡Madera sí que hay, Alexander! Miles de hectáreas -replicó el viejo Harry. Sus astutos ojos grises centellearon cuando agregó-: Te propones hacer una fortuna en los yacimientos de oro, ¿eh?
– Así es.
– El de aluvión se agotó hace ya tiempo. Ahora lo del oro es una industria.
– Lo sé. Por eso creo que a alguien que sepa de máquinas de vapor puede irle bien.
San Francisco había cuadruplicado su población gracias a la fiebre del oro de 1848 y 1849, y exhibía los rasgos típicos de cualquier ciudad sometida a semejante nacimiento demográfico en un lapso tan breve. En los alrededores abundaban las casuchas y las chozas abandonadas hacía ya mucho tiempo. En el centro de la ciudad, donde se advertían ciertas pretensiones de belleza arquitectónica, era más fácil ver el poder del oro. Muchos de los que se habían embarcado en la conquista del Oeste habían terminado por establecerse allí para dedicarse a tareas más prosaicas que buscar oro, pero tras el estallido de la guerra entre el Norte y el Sur, al otro lado de las Rocallosas, no fueron pocos los que regresaron al Este a pelear.
Sí, Alexander era tan ahorrativo con sus peniques como su tío James, pero sabía que lo mejor que podía hacer para encontrar a un par de entusiastas buscadores de oro era ir a una taberna, así que eso fue lo que hizo. ¡Aquel lugar no se parecía en nada a los locales de Glasgow! Allí no se ofrecía comida, atendían las mesas mujeres de aspecto vulgar y todo cuanto los clientes bebían se servía en vasos pequeños. Pidió una cerveza.
– Tú sí que eres guapo -dijo la camarera, dejando ver provocativamente sus pechos-. ¿Quieres llevarme a casa cuando este antro cierre?
Él la miró con los ojos entrecerrados, y después negó terminantemente con la cabeza.
– No, gracias, señora -dijo.
– ¿Qué pasa contigo, señor Acento Raro? -le espetó ella, hecha una furia-. ¿No soy lo bastante buena para ti?
– No, señora, no es usted lo bastante buena. No quiero que me pegue la sífilis. Tiene usted un chancro en el labio.
Cuando volvió, la mujer descargó la jarra sobre la mesa con tanta violencia que parte de la cerveza se derramó; después, echó la cabeza hacia atrás y se alejó contoneándose. Desde un rincón en penumbras dos hombres observaban atentamente la escena.
Alexander tomó la jarra y se encaminó hacia ellos: ambos tenían la fiebre del oro visible en el rostro.
– ¿Me permiten? -preguntó.
– Por supuesto, tome asiento -dijo uno de ellos, que era delgado y rubio-. Soy Bill Smith, y este tío lleno de pelos es Chuck Parsons.
– Alexander Kinross, de Escocia.
Parsons rió entre dientes.
– Bien, amigo, supe enseguida que venías de muy lejos. No tienes pinta de ser norteamericano. ¿Qué te trae a California?
– Soy un mecánico que entiende de máquinas de vapor y no ve la hora de encontrar oro.
– ¡Hombre, eso sí que es bueno! -exclamó Bill, exultante-. Nosotros somos geólogos y no vemos la hora de encontrar oro.
– Una profesión útil para eso -dijo Alexander. -También la de mecánico lo es, amigo. En realidad, con dos geólogos y un mecánico a bordo, un tren repleto de oro no parece una quimera -dijo Chuck, y abarcando con un ademán de su callosa manaza al resto de la clientela, todos hombres de aspecto hosco y taciturno, agregó-: Míralos. Están de malas y lo único que quieren es volver a casa. A Kentucky, Vermont, o donde fuere, los hay de todas partes. Son incapaces de distinguir el esquisto de la mierda, son novatos por donde se los mire. Cualquier idiota es capaz de lavar con batea o construir un saetín, pero extraer oro del filón es algo que sólo puede lograr un hombre que sabe lo que hace. ¿Podrías construir una máquina de vapor, Alex? ¿Hacerla funcionar?
– Si dispongo de los elementos necesarios, podría.
– ¿Cuánto dinero tienes?
– Depende -replicó Alexander con cautela.
Bill y Chuck intercambiaron una mirada cómplice.
– Eres listo, Alex -dijo Chuck sonriendo tras su espesa barba.
– En Escocia usamos la palabra astuto.
– De acuerdo, entonces hablemos sin pelos en la lengua -propuso Bill, inclinándose furtivamente sobre la mesa y bajando la voz-. Chuck y yo tenemos dos mil dólares cada uno. Aporta esa cifra, y seremos socios.
Una libra inglesa equivale a cuatro dólares, calculó Alexander.
– Es justo lo que tengo -replicó.
– Entonces, ¿trato hecho?
– Trato hecho.
– Venga esa mano.
Alexander les estrechó la mano a los dos.
– ¿Qué tenemos que hacer? -preguntó.
– Mucho de lo que necesitamos lo conseguiremos sin tener que pagar nada en las instalaciones que han quedado abandonadas a lo largo del río American -explicó Bill, y bebió un trago de su cerveza.
Ninguno de nosotros, pensó Alexander, es aficionado a la bebida. Un buen augurio para esta sociedad. Son un par de optimistas, pero no tontos. Instruidos, jóvenes, fuertes.
– ¿Qué es, exactamente, lo que necesitamos? -preguntó.
– Los elementos para construir esa máquina de vapor, por un lado. Un bocarte para triturar las piedras. Madera cortada para hacer saetines y cosas por el estilo. Un martillo pilón. Todo eso lo podemos encontrar en instalaciones montadas por los mineros que vinieron con la esperanza de encontrar oro de filones. También algunas mulas. Las que fueron abandonadas todavía andan por ahí -dijo Chuck-. El dinero lo destinaremos a lo que tenemos que comprar aquí, en Frisco: barriles de pólvora, que se fabrican aquí y son bastante baratos considerando que en el Este hay guerra. El salitre viene de Chile, en California hay azufre en abundancia, y también, por todas partes, árboles que dan un buen carbón vegetal. Papel para hacer los cartuchos de las cargas. Mechas. El mayor gasto será el de los matraces de mercurio, pero por suerte en esta costa también se los consigue.
Читать дальше