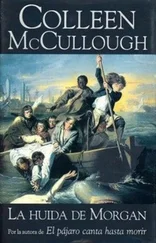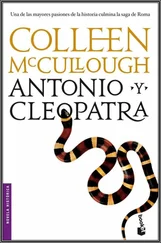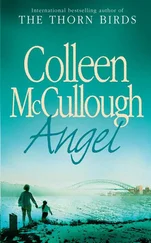– Intentémoslo aquí primero -dijo resueltamente-. Si no encontramos nada, iremos más arriba, pero creo que aquí hay oro, y cerca de la superficie. ¿Ves ese crestón, Chuck? Ve, obsérvalo. Esta será nuestra primera concesión.
Debajo del mantillo y la tierra blanda que estaba en la base del crestón había una gruesa veta de cuarzo que centelleó cuando Chuck la restregó para limpiarla y luego la partió.
– ¡Dios santo! -exclamó, poniéndose en cuclillas-. Alex, ¡eres un verdadero brujo! -Se puso de pie de un salto y dio unos pasos de baile-. De acuerdo, nos quedaremos aquí por un tiempo, así que vamos a construir una buena choza, y un corral para los caballos. Las mulas no irán muy lejos, aquí abundan los lobos. Alex, tú dedícate a la máquina.
– Más tarde -repuso Alexander, curiosamente sereno-, primero tenéis que enseñarme a usar la pólvora.
El verano transcurrió en medio de un frenesí de trabajo; hubo que derribar muchos árboles para alimentar la máquina con su leña y construir la casucha, y preparar las herramientas para ocuparse de los montones cada vez más grandes de cuarzo desmenuzado. Al principio, Chuck y Bill cavaban con picos; después, siguiendo la veta, utilizaban la pólvora. Hubo algunos accidentes inevitables; Chuck estuvo a punto de resultar gravemente herido cuando una carga explotó antes de tiempo, Bill se hizo un profundo tajo en una pierna con el hacha, y Alexander se quemó con un chorro de vapor. Bill cosió la herida de su pierna con una aguja de zurcir común y corriente, y Chuck, que renqueaba y caminaba ayudándose con una muleta improvisada, preparó un ungüento pestilente con grasa de oso para aplicarlo sobre la quemadura. Pero el trabajo continuó sin pausa, porque ¿quién podía adivinar cuándo irían al valle otros buscadores, que no tardarían en descubrir lo que ellos estaban haciendo?
Para cuando llegó el invierno, lluvioso y abundante en aguanieve, ya estaban en plena producción, fracturando la piedra, moliéndola hasta desmenuzarla con el martillo de hierro del bocarte. Aquella región prodigiosamente provista de agua, la tenía en cantidad más que suficiente para lavar el material en el cilindro del bocarte y hacer que el oro se amalgamara con las gotas de mercurio en el interior de la cámara. El oro que no se amalgamaba allí se escurría por un plano inclinado al final del cual una chapa de cobre cubierta de mercurio lo capturaba.
En plena primavera se acabó el mercurio, que habían ido guardando apilado en trozos amarillentos bajo un matorral.
Alexander acababa de cumplir veinte años, y había desarrollado el cuerpo típicamente enjuto y robusto de quien se ha acostumbrado al trabajo arduo. Medía algo más de un metro ochenta, y comprendió que ya no seguiría creciendo.
Pero, pensó, estoy cansado de esta vida que llevo. Durante casi seis años seguidos no he tenido un techo que me protegiera del frío o que no goteara cuando llueve. Hasta en el Quinnipiac el agua empapaba mi hamaca, pues la cubierta no estaba calafateada como es debido. Si es que una cubierta puede calafatearse bien. Como hasta hartarme, pero en Glasgow la comida era en un noventa y cinco por ciento harina, y aquí no hay más que judías y carne de venado. La última vez que comí asado y patatas al horno fue en una boda, en Kinross. Bill y Chuck son buenas personas, inteligentes, y han estudiado mucho de geología, pero saben más sobre George Washington que sobre Alejandro Magno. Sí, estoy cansado de la vida que llevo.
Así que cuando Chuck habló, aquella límpida mañana de mayo, Alexander escuchó como si lo que oía fuera el sonido distante de una melodiosa trompa.
– Eso -dijo Chuck, con la vista clavada en el botín que habían acumulado- es un montón de oro. Aunque nuestro lingote esté más cerca del treinta que del cuarenta por ciento de la amalgama ya somos ricos. Es hora de descubrir el pastel. Uno de nosotros tendrá que ir a Coloma a conseguir retortas de separación. Los otros dos, tendremos que quedarnos para defender nuestro sitio de los intrusos.
– Iré yo, porque quiero irme -dijo Alexander-. Me refiero a que quiero marcharme definitivamente. Me quedaré con un tercio de nuestra amalgama. Podéis ofrecer mi parte de la mina a quien quiera ocuparse de las retortas y sepa hacer funcionar la máquina. Dadme una libra de oro del mejor para aquilatarlo, y los socios potenciales brotarán como hongos.
– ¡Pero falta mucho para agotar la veta! -exclamó Bill, horrorizado-. ¡Alex, cuanto más cavemos, más oro podremos sacar! ¡Nunca encontraremos un socio tan trabajador y generoso como tú! ¡Dios santo! ¿Por qué quieres dejarnos?
– Pues… Supongo que quiero ser libre. He aprendido todo lo que podía, así que es hora de seguir con el viaje -dijo entre risas-. Hay más oro bajo otras montañas en alguna otra parte. Os enviaré el mercurio separado si no se ha estropeado.
Alexander obtuvo su tercio de la amalgama separada en Coloma, y se quedó con veinticinco de los veintisiete kilos de oro que rindió, en forma de lingote. Lo llevó consigo, guardado en el falso fondo de su caja de herramientas, que cargó en una mula. Por supuesto, enseguida se corrió la voz de que tenía oro, pero cuando se había alejado un par de kilómetros de la ciudad ya se las había arreglado para eludir a aquellos que iban tras él: desapareció sin dejar huellas.
Más adelante, se unió a una nutrida partida de hombres muy bien armados que viajaban hacia el Este a meterse de lleno en la mortífera angustia de la guerra civil, y estuvo impecable en el papel que se había propuesto representar, el de un buscador de oro contrariado y sin suerte. No obstante, dormía todas las noches abrazado a su preciosa caja de herramientas, y se acostumbró a la incomodidad que significaba llevar las monedas de oro cosidas a sus ropas. Tanto, que en sus movimientos nunca se advertía que iba cargado en exceso.
Una vez que hubieron cruzado las Rocallosas se sintió fascinado al ver a los pieles rojas en su estado natural. Eran hombres altivos y arrogantes que cabalgaban sus ponis a pelo, vestían ropas de gamuza que en algunos casos mostraban intrincados adornos hechos con cuentas, blandían lanzas decoradas con plumas y tenían siempre a mano sus arcos y flechas. Pero por mucho que odiaran a los blancos eran demasiado prudentes para atacar a aquella nutrida partida de hombres de aspecto belicoso, y se limitaban a observarlos durante un rato, siempre montados en sus ponis, para luego desaparecer. Cientos de búfalos vagaban por las praderas junto a ciervos y otras criaturas más pequeñas; para regocijo de Alexander, un minúsculo conejo se sentó en sus piernas, como si fuera un verdadero gnomo.
A medida que los asentamientos europeos aparecían cada vez más a menudo, atravesaban pequeños poblados en los que se alzaban desgastadas edificaciones de madera agrupadas a ambos lados de un camino de tierra; allí, los pieles rojas vestían como los blancos e iban de un lado a otro inmersos en una suerte de letargo alcohólico. La bebida, reflexionó Alexander, ha arruinado al mundo; incluso Alejandro Magno había muerto porque su estómago estalló después de una pantagruélica borrachera. Y, vaya a donde vaya, el hombre blanco siempre lleva consigo un buen cargamento de bebidas alcohólicas baratas.
Viajaban siguiendo un camino de carretas, aunque, gracias a la guerra, se cruzaron con muy pocos de aquellos colonos que se dirigían al Oeste, organizados en largas caravanas que los protegían de las incursiones de los indios. El grupo atravesó Kansas en dirección a Kansas City, una ciudad bastante grande situada en la confluencia de dos importantes ríos. Allí, Alexander se despidió de sus compañeros y siguió el curso del Missouri en dirección a St. Louis y el Mississippi. Estos deben de ser los ríos más grandes del mundo, pensó sobrecogido, y se maravilló una vez más ante la generosidad con que la naturaleza había dotado a Norteamérica. Tierra fértil, agua en abundancia y un buen clima para los cultivos, a pesar de que allí los inviernos eran más fríos que en Escocia. Algo bastante extraño, ya que Escocia estaba mucho más al norte.
Читать дальше