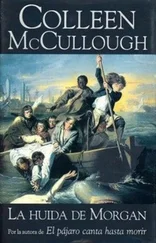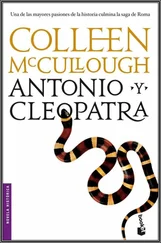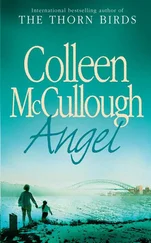Nunca más volveré a verla. Nunca sabré si la dejé embarazada, nunca me enteraré de cuál es su destino, se dijo Alexander.
Para su horror, Nueva York resultó ser una ciudad muy semejante a Glasgow o Liverpool, pues muchos de sus habitantes se apiñaban en tugurios igualmente pestilentes. Pero se diferenciaba de aquéllas por el carácter alegre de sus pobres, convencidos de que no estaban condenados de por vida a ser la escoria de la humanidad. En parte se debía a la naturaleza políglota de aquellas gentes, que habían llegado desde los más diversos países de Europa y se agrupaban de acuerdo con su nacionalidad. Aunque vivían en condiciones espantosas, no estaban imbuidos de esa horrible desesperanza que tanto abundaba entre los pobres de Inglaterra. Un inglés o un escocés pobres no soñaban siquiera con la posibilidad de salir de su miseria, de ascender, mientras que en Nueva York todo el mundo parecía estar seguro de que vendrían tiempos mejores.
O al menos ésa fue la conclusión a la que llegó durante su brevísimo recorrido por la ciudad; no tenía la menor intención de separarse de su caballo y su mula hasta no haber subido por la pasarela de un barco que lo llevara a Londres. La gente de mejor posición que frecuentaba las anchas avenidas de la zona comercial sonreía ante su aspecto, suponiendo que era algún paleto venido de las llanuras, con su chaqueta de gamuza, su abatido caballo y aquella paciente y tenaz mula.
Y, finalmente, llegó a Londres, otra fabulosa metrópoli en la que nunca había estado.
– A Threadneedle Street -dijo al conductor del coche de punto mientras se acomodaba en el asiento. Por supuesto, la caja de herramientas en la que llevaba su oro iba con él.
Todavía vestido con su chaqueta de gamuza y su sombrero de ala ancha, cruzó las venerables puertas del Banco de Inglaterra acarreando su caja, la depositó en el suelo y miró alrededor.
Los acólitos no se habrían atrevido a mostrarse descorteses, y mucho menos desdeñosos, con nadie que ingresara en aquel recinto sagrado, de modo que pronto un empleado meloso y sonriente se acercó a Alexander.
– ¿Es usted norteamericano, señor?
– No, soy escocés, y necesito un banco.
– Oh, entiendo. -Olfateando riquezas, el melifluo empleado no cometió el error de derivar a aquel hombre de aspecto tan singular a alguno de sus adláteres, y pidió a Alexander que se sentara hasta que un gerente estuviera disponible para atenderlo.
Poco después, hizo su aparición un personaje importante.
– ¿En qué puedo ayudarlo, señor?
– Me llamo Alexander Kinross, y quiero que su banco tenga en custodia mi oro -replicó él, empujando suavemente la caja con la punta de su bota-. Tengo veinticinco kilos aquí.
Dos adláteres levantaron la caja y la acarrearon hasta el despacho del señor Walter Maudling.
– ¿Quiere decir, señor Kinross, que ha venido usted desde California hasta Londres cargando veinticinco kilos de oro? -preguntó el señor Maudling con los ojos desmesuradamente abiertos.
– La caja pesa unos cuarenta y cinco kilos en realidad. Encima del oro están mis herramientas.
– ¿Por qué no un banco de San Francisco, o al menos uno de Nueva York?
– Porque el Banco de Inglaterra es el único que me inspira confianza. Supongo -dijo Alexander empleando inconscientemente la forma de hablar de la tierra desde la que acababa de llegar- que si el Banco de Inglaterra se hunde el mundo dejará de girar. No soy uno de esos hombres que aprecian a los bancos, como ya le dije.
– El Banco de Inglaterra se siente muy halagado, señor.
Martillos, llaves inglesas, limas y otros esotéricos objetos quedaron desparramados por el suelo; Alexander levantó el falso fondo de la caja para dejar a la vista su contenido, once pequeños lingotes de oro que irradiaban un tenue destello.
– Lo separé de la amalgama en Coloma -dijo Alexander, repentinamente comunicativo, apilando los lingotes sobre el escritorio y volviendo a colocar en su sitio el falso fondo y las herramientas-. ¿Me lo guardarían?
El señor Maudling parpadeó.
– ¿Guardarlo? ¿Así? ¿No quiere convertirlo en dinero contante y sonante, y ganar algo con él?
– No, porque mientras este así, se sabe lo que es. No tengo la menor intención de cambiarlo por números escritos en papeles, señor Maudling, por muchos ceros que tengan. Pero, como no quiero seguir llevando esto encima, ¿me lo guardarían?
– ¡Por supuesto, por supuesto, señor Kinross!
Y ése, pensó "Walter Maudling mientras seguía con la mirada aquella figura alta y más bien felina que se alejaba a grandes zancadas hasta que cruzó las puertas del Banco de Inglaterra, es el cliente más extravagante que he tenido que atender en mi vida. ¡Alexander Kinross! Un nombre que el Banco de Inglaterra habrá de oír con bastante frecuencia en los años por venir, apuesto el contenido de su caja de herramientas a que así será, se dijo.
Alexander no malgastó las cuatrocientas libras esterlinas en soberanos de oro que obtuvo por sus dólares norteamericanos en hoteles lujosos o en un tren de vida ostentoso. Ni siquiera se compró un traje a la moda. Lo que adquirió fueron ropas de mahón y algodón, nueva ropa interior de franela, y se instaló en una casa de huéspedes en Kensington que ofrecía muy buena comida casera y habitaciones limpias. Visitó los museos, las galerías de arte públicas y privadas, la Torre de Londres y el museo de cera de Madame Tussaud; en una galería privada invirtió cincuenta de sus preciosas libras esterlinas en una pintura de un artista llamado Dante Gabriel Rossetti porque la mujer retratada en ella se parecía a Honoria Brown. Cuando se la llevó al señor Maudling para dejarla en depósito en el Banco de Inglaterra, el hombre ni siquiera pestañeó; si Alexander Kinross pagaba cincuenta libras esterlinas por una pintura, seguro que terminaría siendo una obra maestra. Además, la obra era muy hermosa, líricamente romántica.
Luego, después de atravesar Inglaterra en tren yendo cada vez más hacia el norte, Alexander llegó al pueblo de Auchterderran, en el condado de Kinross, muy cerca de la ciudad de Kinross.
Lo que realmente le sucedió, y le sucedería, a Alexander Kinross nunca le fue revelado a Elizabeth; ella sólo conoció una versión mítica. La intención que animaba a Alexander era conseguir una prometida. Si todavía no quería casarse era debido a que ambicionaba seguir -literalmente- los pasos de Alejandro Magno; volver a recorrer el tortuoso derrotero que el rey de Macedonia había seguido para emprender sus conquistas. Un viaje que una joven no habría de disfrutar, de eso estaba seguro. Así que se casaría al regresar, y se llevaría a su esposa a Nueva Gales del Sur. Ya la había escogido: era la hija mayor de su tío James, Jean, a quien recordaba como si la hubiera visto el día anterior. Una delicada y precoz niña de diez años que se había quedado mirándolo encandilada y le había dicho que lo amaba, y que siempre lo amaría. Bien, ella tendría ahora dieciséis años, la edad perfecta. Para el momento en que él hubiera concluido su nueva expedición, Jean habría cumplido los dieciocho y estaría madura para el matrimonio.
Alquiló un caballo y cabalgó hasta Kinross un domingo por la tarde para ir a ver a su tío James, quien lo recibió con aversión.
– Te ves tan haragán como siempre, Alexander -dijo James mientras conducía a su visitante a la sala delantera y pedía a gritos que les sirvieran té-. Tuve que pagar el funeral de tu padre, tú desapareciste de La faz de la tierra.
– Gracias por su delicadeza a la hora de darme la noticia, señor -dijo Alexander, imperturbable-. ¿Cuánto pagó?
– Cinco libras esterlinas, que me costó mucho conseguir.
Alexander rebuscó en el bolsillo de su chaqueta de gamuza.
Читать дальше