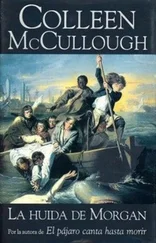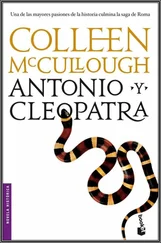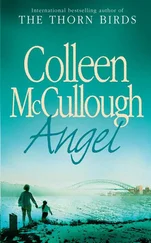Aunque no era un sitio en el que Alexander quisiera quedarse, sabía que debía permanecer allí el tiempo suficiente para ganarse su billete y una buena carta de referencia, un testimonio escrito que certificara sus conocimientos en materia de calderas y máquinas de vapor.
Una vez que hubo dominado el trabajo de la fundición y lo trasladaron al sector en el que se construían las máquinas propiamente dichas, su incansable cerebro descubrió muchas formas de mejorar el producto. Por supuesto, tenía plena conciencia de que como aprendiz que era, sus ideas eran propiedad del señor Connell, quien patentó a su nombre todas sus invenciones. Estrictamente hablando, eso significaba que el señor Connell no estaba obligado a ceder a Alexander ni siquiera una mínima parte de los beneficios, pero era un hombre justo para la época en que le había tocado vivir y, bastante a menudo, como muestra de su gratitud, recompensaba a aquel muchacho maravillosamente dotado con diez soberanos de oro. También abrigaba la esperanza de que Alexander, una vez terminado su aprendizaje, se convenciera de que lo mejor para él sería quedarse; gracias a sus invenciones, Lanark Steam aventajaba con mucho a sus competidores. Aparte de eso, el salario de Alexander pasó de un chelín al día por una jornada de doce horas a cinco chelines a partir del segundo año, y a una libra en el tercero. El señor Connell lo necesitaba.
Pero Alexander no abrigaba intenciones de quedarse. Casi todo lo que ganaba lo guardaba en un escondite secreto que tenía detrás de lo que parecía ser un ladrillo más de la pared del taller. No confiaba en los bancos, y mucho menos en los de Glasgow. En 1857 había sido testigo de la quiebra del Western Bank, lo que había tenido consecuencias terribles para la industria, el comercio y los ahorros de la gente común.
Seguía viviendo en su pequeño rincón, compraba ropa de segunda mano y una vez por mes se subía a un tren que lo llevaba al campo, donde lavaba sus prendas y aprovechaba para bañarse en algún tranquilo arroyuelo. La comida representaba su gasto más importante; estaba creciendo tan aprisa que su estómago gruñía de hambre a cada rato. El sexo no había entrado en su vida porque estaba siempre demasiado cansado para buscarlo.
Por fin llegó el día en que recibió el papel en que el señor Connell, quien le rogó en vano que se quedara, certificaba sus conocimientos. En aquella hoja decía que Alexander había trabajado como aprendiz durante tres años con resultados satisfactorios, que sabía soldar, trabajar con un martillo pilón y una fresadora, manipular tubos y láminas de hierro, y, llegado el caso, incluso construir una máquina de vapor; que comprendía los principios, la teoría y la mecánica del vapor y tenía talento para la hidráulica.
Sus conocimientos superaban en mucho a los de cualquiera de los que trabajaban en Lanark Steam, entre ellos el propio señor Connell, y eso se debía a que dedicaba los domingos a estudiar en la biblioteca de la Universidad de Glasgow; aquella ocupación era mucho más fructífera, estaba seguro, que ir a la iglesia. Sólo los estudiantes de la misma universidad estaban autorizados a usar esa biblioteca, pero Alexander no se había dejado amilanar por la prohibición y había arrebatado su pase a un estudiante demasiado aficionado a la bebida para usarlo.
Con el compartimiento secreto que estaba debajo del falso fondo de su caja de herramientas lleno de monedas de oro, Alexander atravesó Cumberland a pie en dirección a Liverpool como si no cargara nada. Durante aquellos pocos días de ocio se deleitó con la superlativa belleza y la paz de los más hermosos condados ingleses hasta que por fin llegó a la segunda ciudad en importancia de Gran Bretaña, casi tan mugrienta como Glasgow, aunque apenas un poco menos insalubre.
Su intención no era quedarse en Liverpool. Alexander iba en busca de un barco que se dirigiera a California y sus yacimientos de oro, y encontró amarrado el Quinnipiac. Era uno de esos barcos nuevos, un velero de madera de tres palos con una máquina de vapor impulsada a hélice en lugar de la rueda de paletas. Su capitán y propietario, un hombre nacido en Connecticut, se alegró de poder contar con los servicios de un joven que realmente conocía las máquinas de vapor que se utilizaban en el mar, tal como Alexander demostró cuando lo examinaron in situ. Los yanquis no se fiaban de lo que hubiera escrito en un trozo de papel.
La carga que llevaba el Quinnipiac era variada -equipamiento para la explotación minera como baterías y enormes retortas de hierro fundido que Alexander no sabía para qué servían, máquinas de vapor y bocartes-, pero también transportaba accesorios de latón, juegos de cubiertos de Sheffield, whisky escocés o polvo para preparar curry.
– Es por la guerra civil -explicó el mecánico-. Todo el hierro y el acero de la Unión se usan para fabricar armas de fuego y otros materiales para la guerra, así que los californianos tienen que comprar todo lo que necesitan en Inglaterra.
– ¿Pasaremos por Nueva York? -preguntó Alexander, que ansiaba conocer la fabulosa ciudad de las esperanzas y los sueños.
– No, vamos directamente a Filadelfia, pero sólo para cargar un poco más de carbón. Navegamos a vela únicamente cuando no hay más remedio; el vapor es más rápido y sencillo, no hay que virar para encontrar el viento, ni luchar contra las corrientes que se nos oponen.
Una vez que el Quinnipiac abandonó el mar de Irlanda para internarse en el océano Atlántico, Alexander comprendió por qué el capitán se había alegrado tanto de poder contar con un segundo mecánico capacitado; el viejo Harry, como lo llamaban todos, sucumbió al mareo y hacía su trabajo tambaleándose de un lado a otro mientras sujetaba un cubo en el que no paraba de vomitar.
– Ya se me pasará -decía jadeando el viejo Harry-, pero mientras tanto es un fastidio.
– Váyase a su camastro, viejo testarudo -le indicó Alexander-. Yo me las arreglaré.
Pero después de haber descubierto que tratar de obligar a una bestia mecánica a dar lo mejor de sí en un mar embravecido era un trabajo que requería todo el esfuerzo de al menos dos hombres, un par de días después Alexander se sintió aliviado al ver que el viejo Harry reaparecía, evidentemente recuperado. Los enormes cojinetes a través de los cuales las bielas movían el cigüeñal tendían a calentarse en exceso debido a que el aceite no los lubricaba como correspondía, pero no se podía culpar al viejo Harry por eso, porque era un problema que se presentaba con todos los aceites disponibles entonces. La caldera solía desarrollar demasiada presión, y uno de los dos fogoneros, que se había aficionado al whisky escocés, estuvo a punto de morir de tanto alcohol que bebió.
Esto suscitó en Alexander una primera reflexión a propósito de los norteamericanos: no tenían tanta conciencia de clase como los ingleses o los escoceses. A pesar de que era un mecánico profesional, el viejo Harry no tuvo reparos en alimentar el fuego, de modo que después de que el segundo fogonero cayó misteriosamente al mar tras ganar una áspera partida de barajas, el Quinnipiac se quedó con tres maquinistas. Ningún mecánico u oficial de barco inglés o escocés se habría rebajado a hacer una tarea manual, pero estos hombres, prácticos por naturaleza, preferían alimentar el fuego con sus propias manos antes que ordenar a alguno de la tripulación que lo hiciera. La tripulación estaba formada por hombres que eran marineros en el verdadero sentido de la palabra, y temían que gracias a esa cosa jadeante y peligrosa que latía en las entrañas del barco la desaparición de su profesión fuera algo inminente.
Llegaron al puerto de Delaware doce días después de haber partido de Liverpool, pero Alexander no desembarcó para conocer Filadelfia. Se le encomendó supervisar la carga del carbón, y se pasó el tiempo observando cómo los carboneros acomodaban los sacos en la carbonera mientras el viejo Harry y los oficiales se iban a cenar unos cangrejos que, al parecer, añoraban desde hacía mucho tiempo.
Читать дальше