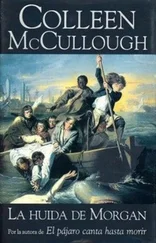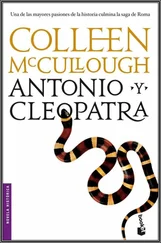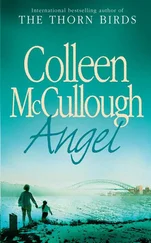– Entonces buscaré a alguien que te enseñe. La música es una de mis pasiones, así que tendrás que aprender a tocar bien. ¿Cantas?
– Puedo entonar una melodía.
– Bien, hasta que te consiga una profesora de piano, tendrás que entretenerte leyendo y practicando tu caligrafía. -Se inclinó para besarla apenas, se encasquetó el sombrero en la cabeza y se esfumó, llamando a gritos a su sombra, Summers.
Un momento después se presentó en el invernadero la esposa de Summers dispuesta a recorrer con la seora la casa, que le deparó pocas sorpresas hasta que llegaron a la biblioteca; todas las habitaciones eran suntuosas, en un estilo semejante al del hotel de Sydney, incluso la escalera principal, realmente espléndida, parecía una réplica de la del hotel. En el espacioso salón había un arpa y un piano de cola.
– El afinador vino desde Sydney una vez que el piano fue colocado en el sitio más apropiado, es una verdadera molestia que no nos dejen moverlo ni un pelo para limpiarle las patas por debajo -dijo la señora Summers contrariada.
La biblioteca, que era sin duda el refugio de Alexander, no tenía el aspecto artificial que mostraban las otras habitaciones. En aquella inmensidad, en los sitios en los que no había estanterías de roble oscuro o sillones de cuero color verde oscuro había tartanes, pero también empapelado, cortinas y alfombras con el emblema de los Murray. Pero ¿por qué el emblema de los Murray? ¿Por qué no su propio emblema, el de los Drummond? El de los Drummond era un dibujo de cuadros rojos plenos atravesado por múltiples líneas verdes y azul oscuras, un diseño muy llamativo. El de los Murray, en cambio, tenía una base de verde pálido, y los cuadros estaban delimitados por tenues líneas rojas y azules de un matiz más bien oscuro. Ella había advertido que el gusto de su esposo tendía a lo brillante, así que ¿por qué este apagado motivo de los Murray?
– Quince mil libros -dijo la señora Summers con admiración-. El señor Kinross tiene libros de todo tipo -explicó, y agregó, como ofendida-: pero ni una sola Biblia. Dice que está llena de disparates. Ese hombre es un ateo, ¡un ateo! Pero el señor Summers ha estado con él desde que lo conoció en algún barco, y no quiere ni oír hablar de dejarlo. Espero acostumbrarme a ser un ama de llaves. No hace más de dos meses que terminaron de construir la casa. Hasta ese momento yo me ocupaba de la casa en la que vivía con el señor Summers.
– ¿Usted y el señor Summers tienen hijos? -preguntó Elizabeth.
– No -replicó la señora Summers secamente. Se irguió y alisó su inmaculado y bien almidonado delantal blanco-. Espero, seora, que esté contenta conmigo.
– Lo estaré, estoy segura -dijo Elizabeth cálidamente, y le dedicó su mejor sonrisa-. Si usted se ocupaba de la casa en la que vivía con el señor Summers, ¿dónde vivía el señor Kinross antes de que esta casa estuviera terminada?
La señora Summers parpadeó y apartó la vista.
– En el hotel Kinross, seora. Un sitio muy cómodo.
– ¿El hotel Kinross le pertenece, entonces?
– No -fue la respuesta de la señora Summers y, a pesar de la insistencia de Elizabeth, se negó a seguir hablando del tema.
Los otros criados, descubrió la flamante señora de la casa Kinross cuando fueron a ver la cocina, la despensa, la bodega y el lavadero, eran todos chinos. Hombres chinos que inclinaban su cabeza, sonreían y le hacían reverencias cuando ella pasaba junto a ellos.
– ¿Hombres? -exclamó con vos chillona, horrorizada-. ¿Quiere decir que serán hombres los que limpien mis habitaciones, y laven y planchen mi ropa? En ese caso, yo me ocuparé personalmente de mi ropa interior, señora Summers.
– No hay por qué hacer una montaña de un grano de arena, seora -dijo impasible la señora Summers-. Esos chinos son paganos, y además se ganan la vida lavando desde que yo tengo memoria. El señor Kinross dice que lavan muy bien porque están acostumbrados a lavar seda. Carece de importancia que sean hombres. No son hombres blancos. Sólo son chinos, y paganos.
La criada personal de Elizabeth se presentó apenas hubo concluido el almuerzo. Era una joven china, y pagana, que a Elizabeth le pareció de una belleza deslumbrante. Frágil y esbelta, su boca se asemejaba a un capullo. Aunque nunca había visto a una mujer china en su vida, Elizabeth advirtió que en la joven había algo de europeo. Sus ojos eran almendrados pero grandes, y sus párpados bien visibles. Vestía pantalón de seda y chaqueta negros, y llevaba su tupida cabellera, negra y lacia, recogida en la tradicional trenza.
– Estoy muy contenta de estar aquí, seora. Mi nombre es Jade -dijo, con las manos juntas y una tímida sonrisa en los labios.
– Tú no hablas con acento -dijo Elizabeth, que en los últimos meses había oído muchos acentos diferentes sin darse cuenta de que su propio acento escocés era tan cerrado que muchas personas no entendían lo que decía. Jade hablaba como los colonos: un dejo de la entonación de los obreros del este de Londres mezclado con el acento del norte de Inglaterra, el de Irlanda, y un toque más peculiarmente local que todos los otros.
– Mi padre llegó de China hace veintitrés años y aquí conoció a mi madre, que era irlandesa. Yo nací en los yacimientos de oro de Ballarat, seora. Desde entonces, fuimos siguiendo siempre la ruta del oro, pero una vez que papá se juntó con la señorita Ruby, nuestro vagabundeo terminó. Mi madre huyó con un policía de Victoria cuando nació Peony. Papá dice que la sangre llama a la sangre. Yo creo que ella estaba cansada de tener sólo hijas mujeres. Somos siete.
Elizabeth trató de decir algo amable.
– No seré un ama severa, Jade, te lo prometo.
– Oh, sea todo lo severa que quiera, señorita Lizzy -replicó Jade con vivacidad-. Fui criada de la señorita Ruby, y nadie es tan severo como ella.
De modo que la tal Ruby era una persona difícil.
– ¿Quién es su criada ahora?
– Mi hermana Pearl. Y si la señorita Ruby se harta de ella, están Jasmine, Peony, Silken Flower y Peach Blossom.
Gracias a algunas preguntas que hizo a la señora Summers, Elizabeth se enteró de que Jade se alojaría en un cobertizo situado en el patio trasero.
– Eso no me parece nada bueno -dijo Elizabeth con firmeza, sorprendida por su propia audacia-. Jade es una mujer joven y bella y debemos protegerla. Puede mudarse a las habitaciones de la institutriz hasta el momento en que yo necesite los servicios de una. ¿Los criados chinos viven en cobertizos, en el patio trasero?
– Viven en la ciudad -dijo la señora Summers con frialdad.
– ¿Suben hasta aquí en el coche?
– ¡Claro que no, seora ! Vienen caminando, por el sendero.
– ¿El señor Kinross sabe cómo maneja usted las cosas, señora Summers?
– No es asunto suyo. ¡Yo soy el ama de llaves! ¡Son chinos y paganos, y quitan el trabajo a los blancos!
Elizabeth sonrió con desdén.
– Nunca en mi vida he sabido de ningún hombre blanco, por muy pobre e indigente que fuese, que estuviera dispuesto a ensuciarse las manos con la ropa sucia de otra persona para ganarse la vida. Su acento es colonial, así que supongo que usted nació y se educó en Nueva Gales del Sur, pero le advierto, señora Summers, que no permitiré que en esta casa se discrimine a las personas de otras razas.
– Me ordenó que me presentara ante el señor Kinross -dijo la señora Summers, enfadada, a su marido-, ¡y él me puso por los suelos! ¡Ahora Jade vive en las habitaciones de la institutriz y los chinos suben hasta la casa en el coche! ¿Qué vergüenza!
– A veces, Maggie, te portas como una estúpida -dijo Summers.
La señora Summers gimoteó.
Читать дальше