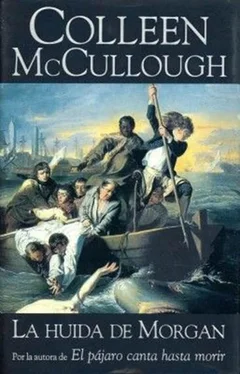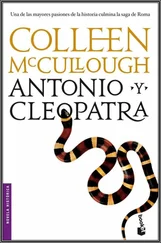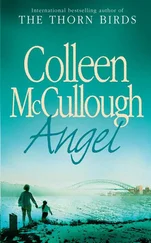– Reverendo Prichard -dijo Dick, inclinándose en señal de respeto.
– Señor Morgan. -Los oscuros ojos se posaron en William Henry y se abrieron enormemente-. ¿Es el hijo de Richard?
– Sí, éste es William Henry.
– Pues entonces, ven conmigo, William Henry.
El reverendo Prichard empezó a cruzar el patio sin volver la mirada hacia atrás.
William Henry lo siguió, también sin volver la mirada hacia atrás; estaba demasiado ocupado digiriendo el alboroto de un patio escolar antes de que se restableciera la disciplina.
– Es una suerte -añadió el maestro de los alumnos externos- que tu cumpleaños coincida con el comienzo de tu escolarización, señorito William Henry Morgan. Empezarás tu aprendizaje con la A de abeja y las tablas de multiplicar. Veo que llevas tu propia pizarra, lo cual me parece muy bien.
– Sí, señor -dijo William Henry, cuyos modales eran impecables.
Sería lo único que dijera de forma espontánea hasta la hora de la comida en el refectorio, pues sus procesos mentales tampoco daban para mucho más. ¡Todo aquello le resultaba tan desconcertante! Había un sinfín de normas, todas ellas aparentemente absurdas. Levantarse. Sentarse. Arrodillarse. Rezar. Palabras que debían repetirse mecánicamente como las de un loro. Cómo responder a una pregunta, cómo no responder a una pregunta. Quién había hecho qué a quién. A qué se refería eso, contra qué.
Las clases tenían lugar en una inmensa sala ocupada por los cien alumnos más pequeños de Colston; varios maestros pasaban de un grupo a otro o intimidaban a un grupo sin preocuparse por el bienestar de los restantes grupos. De ahí que el hecho de que su abuelo, no demasiado ocupado en los duros tiempos que corrían, le hubiera enseñado a contar, a conocer el abecedario e incluso a hacer algunas sencillas operaciones aritméticas, fuera una gran ventaja para William Henry Morgan. De otro modo, puede que se hubiera sentido abrumado por las circunstancias.
Aunque nunca andaba muy lejos, el reverendo Prichard no daba clase. En el grupo de William Henry dicha tarea correspondía a un tal señor Simpson, y muy pronto resultó evidente que el señor Simpson tenía unas simpatías y antipatías muy marcadas con respecto a sus alumnos. Era un hombre pálido y delgado con aspecto de estar constantemente a punto de vomitar, por lo que no era de extrañar que no le gustaran los chicos que resollaban con repugnante regodeo o se hurgaban la nariz o exhibían unos pegajosos dedos marrones, señal evidente de que los utilizaban para limpiarse los sucios traseros.
Para William Henry no constituía ningún tormento hacer lo que le mandaban: ¡siéntate!, ¡no te muevas!, ¡no des puntapiés al banco!, ¡no te hurgues la nariz!, ¡no resuelles!, ¡no hables! De ahí que el señor Simpson no le prestara demasiada atención, aparte del hecho de preguntarle su nombre e informarle de que, puesto que en Colston ya había otros dos Morgans, a él lo llamarían «Morgan Tertius». Otro chico, al que se hizo la misma pregunta y se le dio la misma explicación, tuvo la osadía de protestar diciendo que no quería que lo llamaran «Carter Minor». Recibió cuatro terribles golpes con la palmeta, uno por no decir «señor», otro por ser presuntuoso, y dos de propina.
La palmeta era un temible instrumento, del cual William Henry no tenía la menor experiencia. De hecho, había vivido siete años sin saber lo que era un cachete. Por consiguiente, no le daría a ningún maestro del Colston la menor excusa para aplicarle la palmeta. Pues, para cuando llegaron las once y todos los niños de la escuela se sentaron en banquetas a ambos lados de las largas mesas del refectorio, William Henry ya había comprendido quiénes eran las víctimas de la palmeta. Los habladores, los que se hurgaban la nariz, los que se movían, los que resollaban ruidosamente, los zoquetes, los descarados y un reducido número de chicos que no podían evitar cometer travesuras.
No le interesaban demasiado ninguno de los compañeros que tenía al lado tanto en el aula como en el refectorio; en cambio, le gustaba el aspecto del chico que estaba sentado al otro lado de su compañero más inmediato; alegre, pero no hasta el punto de recibir un palmetazo. William Henry lo miró con un amago de sonrisa que dio lugar a que uno de los maestros de la mesa del director contuviera la respiración y tensara los músculos. En cuanto recibió la sonrisa, el chico eliminó el obstáculo que se interponía entre ellos y éste cayó ruidosamente al suelo, donde lo agarraron por la oreja y lo llevaron a rastras hasta la mesa del director, instalada en un estrado en la parte anterior de la enorme sala llena de ecos.
– Monkton Minor -dijo el otro, esbozando una sonrisa que dejó al descubierto el hueco del diente que le faltaba-. Llevo aquí desde febrero.
– Morgan Tertius, he empezado hoy -dijo William Henry en voz baja.
– Está permitido hablar después de la bendición de la mesa. Debes de tener un padre muy rico, Morgan Tertius.
William Henry contempló con tristeza el uniforme azul de Monkton Minor.
– No creo, Monkton Minor. No muy rico en todo caso. Estudió aquí y llevaba este uniforme azul.
– Ah. -Monkton Minor lo pensó un poco y después asintió con la cabeza.
– ¿Vive todavía tu padre?
– Sí. ¿Y el tuyo?
– No. Y mi madre tampoco. Soy huérfano. -Monkton Minor inclinó un poco más la cabeza mientras en sus claros ojos azules se encendía un fulgor especial-. ¿Cuál es tu nombre de pila, Morgan Tertius?
– Tengo dos. William Henry. ¿Y el tuyo?
– Johnny. -La mirada adquirió una expresión de complicidad-. Te llamaré William Henry y tú me llamarás Johnny…, pero sólo cuando nadie nos oiga.
– ¿Es un pecado? -preguntó William Henry, que todavía catalogaba los fallos desde este punto de vista.
– No, simplemente no se considera correcto. ¡Pero es que yo aborrezco ser un Minor!
– Y yo un Tertius.
William Henry desvió la vista de su nuevo amigo y miró con expresión culpable hacia la mesa del director, donde el compañero de banco expulsado estaba recibiendo lo que William Henry ya sabía que se llamaba una reprimenda…, algo mucho peor que unos cuantos palmetazos porque duraba mucho más y uno tenía que permanecer absolutamente inmóvil hasta que terminara, so pena de pasarse el resto del día balanceándose de pie encima de un taburete. Cuando sus ojos se cruzaron con los del señor Simpson, parpadeó y apartó la mirada de inmediato sin saber exactamente por qué.
– ¿Quién es ése, Johnny?
– ¿El que está al lado del director? El viejo Doom and Froom.
El reverendo Prichard.
– No, el otro de más abajo. El que se sienta al lado de Simp.
– El señor Parfrey. Enseña latín.
– ¿También tiene un apodo?
Monkton Minor consiguió tocarse la punta de la chata nariz con los labios fruncidos.
– Si lo tiene, nosotros los más pequeños no lo sabemos. El latín es para los mayores.
Mientras los dos muchachos hablaban de ellos, el señor Parfrey y el señor Simpson estaban ocupados hablando de William Henry.
– Ya veo, Ned, que tenéis a un Ganimedes entre vuestros cerdos.
El señor Edward Simpson comprendió la referencia sin necesidad de ninguna aclaración.
– ¿Morgan Tertius? ¡Deberíais ver sus ojos!
– Procuraré verlos. Pero, incluso visto desde lejos, Ned, su belleza es arrebatadora. Un auténtico Ganimedes… ¡ah, quién fuera un Zeus!
– Lástima, George, que, cuando empiece a mezclarse y juntarse con los otros, ya tendrá dos años más y probablemente será tan insolente como el resto -dijo el señor Simpson picando con desconfianza y sin demasiado apetito la comida de su plato, a pesar de ser infinitamente más sabrosa que la que se servía a los chicos; la enfermedad era un rasgo distintivo de su familia, la vida de cuyos miembros era notoriamente efímera.
Читать дальше