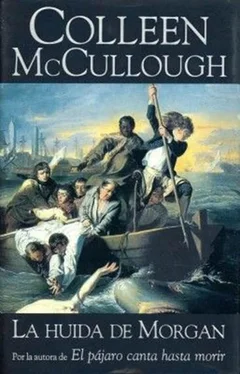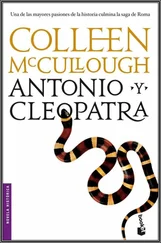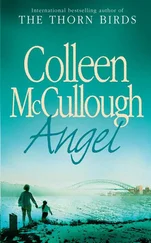Colleen McCullough - La huida de Morgan
Здесь есть возможность читать онлайн «Colleen McCullough - La huida de Morgan» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Историческая проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:La huida de Morgan
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
La huida de Morgan: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «La huida de Morgan»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
La huida de Morgan — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «La huida de Morgan», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
– Por desgracia, ya no son unas niñas. Las oraciones ya no sirven para remediar su situación. -Se levantó-. Siento no haber visto a Richard. Estaba deseando verle como en los viejos tiempos, antes de que entrara a trabajar en el taller de Habitas.
– Los viejos tiempos ya no existen, ¿hace falta que te lo diga? ¡Mira a tu alrededor! El local está vacío y las calles están llenas de estos pobres y desventurados marineros. ¡Qué virtuosos son los auténticos pobres inscritos en los registros de pobres de las parroquias y cuán grande es su indignación! Arrojan piedras contra sus hermanos de la picota en lugar de compadecerse de ellos. -Dick descargó un puñetazo sobre la mesa-. ¿Por qué fuimos a la guerra a casi tres mil millas de distancia? ¿Por qué no nos limitamos a entregarles a los colonos su valiosa libertad? ¿Por qué no les deseamos suerte en algo tan ridículo y nos fuimos otra vez a dormir o a luchar contra Francia? El país está en la ruina y todo en nombre de una idea. Una idea que, encima, no es la nuestra.
– No me has contestado. Si Richard no tiene trabajo, ¿dónde está? ¿Y dónde está William Henry?
– Salen a pasear juntos, Jim. Siempre a Clifton. Suben por Pipe Lane, bajan por Frog Lane, cruzan el sendero de Clifton Hill, persiguen las vacas y las ovejas de Clifton Pound y regresan bordeando la orilla del Avon, arrojan piedras al agua y se divierten mucho.
– Esa será la versión de William Henry, no la de Richard.
– Richard nunca me cuenta nada -dijo amargamente Dick.
– Tú y él no tenéis el mismo carácter -dijo el primo James el farmacéutico, encaminándose hacia la puerta-. Son cosas que ocurren. Lo que tú deberías agradecerle a Dios, Dick, es que Richard y William Henry se parezcan tanto. Es algo… -respiró hondo- muy hermoso.
Al domingo siguiente después del oficio en la iglesia y de un valiente sermón del primo James el clérigo, Richard y William Henry se dirigieron a pie hasta los Hotwells de Clifton.
Una o dos décadas atrás Bristol había estado a punto de competir con Bath como balneario para la alta sociedad; las casas de huéspedes de Dowry Place, Dowry Square y Hotwells Road estaban llenas a rebosar de elegantes visitantes ataviados con costosas prendas, caballeros con peluca envueltos en chaquetas bordadas, caminando con delicados pasitos sobre altos tacones, del brazo de emperejiladas damas. Se celebraban bailes y saraos, fiestas y recepciones, conciertos y diversiones e incluso representaciones teatrales en el viejo teatro de Clifton de Wood Wells Lane. Durante algún tiempo, una imitación de Vauxhall Gardens había sido testigo de farsas, intrigas y escándalos; algunos novelistas habían situado a sus heroínas en los Hotwells y muchos médicos de la alta sociedad habían ensalzado las propiedades medicinales de sus aguas.
Pero, de pronto, la fascinación se rompió, demasiado lentamente para llamarla desintegración, pero demasiado rápida para llamarla putrefacción interna. La moda la hizo y la moda la deshizo. Los elegantes visitantes regresaron a Bath o a Cheltenham, y los Hotwells de Bristol se convirtieron sobre todo en una industria de exportación de agua de manantial embotellada.
Lo cual les parecía muy bien tanto a Richard como a William Henry pues ello significaba que, en el transcurso de sus paseos dominicales sólo veían a un puñado de visitantes en el horizonte. Mag les había preparado una comida fría que consistía en caldo de ave, pan, mantequilla, queso y unas cuantas manzanas tempranas que su hermano le había enviado desde su granja de Bedminster; Richard la llevaba sobre sus hombros en un macuto, donde descansaba al lado de una botella grande de cerveza suave. Encontraron un buen sitio detrás de la mole cuadrada de la Hotwells House que se levantaba en un saliente rocoso justo por encima de la señal de la pleamar, donde terminaba la garganta del Avon.
Era un lugar muy hermoso, pues St. Vincent's Rocks y las grietas de la garganta presentaban una extraordinaria variedad de colores rojos, ciruela, rosa, rojizos, grises y marfil, el río era de color azul acero y la abundancia de árboles ocultaba incluso las chimeneas de la fundición de latón del señor Codrington.
– ¿Sabes nadar, padre? -preguntó William Henry.
– No. Y es por eso por lo que estamos sentados aquí y no en la orilla del río -contestó Richard.
William Henry contempló el agua con expresión pensativa; la marea estaba subiendo y la corriente se rizaba y arremolinaba visiblemente.
– El agua se mueve como si estuviera viva.
– Se podría decir que lo está. Y tiene hambre, nunca lo olvides. Te aspiraría y te devoraría por entero, jamás volverías a ver la superficie. Por consiguiente, nada de bromas acerca de ella, ¿entendido?
– Sí, padre.
Tras haber comido, ambos se tumbaron sobre el césped, utilizando las chaquetas enrolladas como almohadas; Richard cerró los ojos.
– El Simp se ha ido -dijo repentinamente William Henry.
Su padre abrió un ojo y esbozó una sonrisa.
– ¿Es que nunca te puedes callar y estar quieto? -le preguntó.
– Casi nunca, y ahora, no. El Simp se ha ido.
El mensaje llegó a su destino.
– ¿Quieres decir que ya no te da clase? Bueno, acabas de empezar tu tercer curso en Colston. Era de esperar.
– ¡No, padre, quiero decir que se ha ido! Durante el verano, cuando nosotros estábamos de vacaciones. Johnny dice que estaba demasiado enfermo para seguir en la escuela. El director le preguntó al obispo si podía enviarlo a uno de los asilos, pero el obispo dijo que no estaban destinados a los enfermos sino a los in… in… no recuerdo la palabra.
– ¿Indigentes?
– ¡Eso, indigentes! Entonces lo llevaron en una silla de manos al St. Peter's Hospital. Johnny dice que lloraba como un desesperado.
– Yo también lloraría si me llevaran al St. Peter's -dijo Richard en tono compasivo-. Pobrecillo. ¿Por qué has esperado hasta ahora para decírmelo?
– Lo olvidé -contestó vagamente William Henry, rodó dos veces sobre el césped, hundió los talones en la hierba, lanzó un profundo suspiro, agitó las manos, volvió a rodar sobre el césped y empezó a escarbar alrededor de una prometedora piedra.
– Ya es hora de que nos vayamos, hijo. Reconozco las señales -dijo Richard. Se levantó, guardó las chaquetas en el macuto de soldado y se lo echó a los hombros-. ¿Quieres que subamos a Granny Hill y visitemos la gruta del señor Goldney?
– ¡Oh, sí, por favor! -exclamó William Henry, echando a correr.
Parecía que no tuvieran la menor preocupación, pensó el señor George Parfrey desde el saliente de la roca rodeado de arbustos en el cual se encontraba sentado por encima de ellos. Y lo más probable era que no la tuvieran. El muchacho era un alumno de pago; y, aunque no iban ostentosamente vestidos, el señor Parfrey había tomado buena nota del excelente tejido de las prendas, de la ausencia de zurcidos o arrugas en los dobladillos, del brillo de sus zapatos de hebillas de plata y del vago aire de independencia que los rodeaba.
Como es natural, lo sabía todo acerca del padre de Morgan Tertius; Colston era un lugar muy pequeño y en la sala de los maestros se diseccionaba con todo detalle a los alumnos de pago, pues, en una existencia tan precaria como la suya, apenas había otra cosa de que hablar. Era armero, estaba asociado con un judío y había ganado una pequeña fortuna con la guerra americana. No era frecuente que un muchacho fuera tan guapo como su hijo. Y, en los casos en que aparecía alguno, no era frecuente que fuera tan poco presumido y mimado. No obstante, el niño no era lo bastante mayor para comprender el provecho que le podía sacar a su belleza.
Debía de ser efecto de la influencia del padre. El parecido entre ambos era demasiado evidente para que no estuvieran íntimamente unidos y las probabilidades se inclinaban en favor del progenitor. Parfrey sostenía sobre las rodillas un cuaderno de dibujo en cuya primera página figuraba el dibujo que les había hecho mientras descansaban a la orilla del Avon. Un buen dibujo. El propio George Parfrey era un hombre muy apuesto y, cuando era más joven, su apostura le había hecho perder todas las esperanzas de labrarse un porvenir brillante en las casas de los ricos como maestro de dibujo y responsable de la limitada instrucción de las hijas de los ricos, pues ningún rico en su sano juicio habría contratado a un apuesto joven para que se inclinara por encima del hombro de su heredera y ésta acabara encaprichándose de él.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «La huida de Morgan»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «La huida de Morgan» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «La huida de Morgan» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.