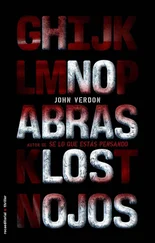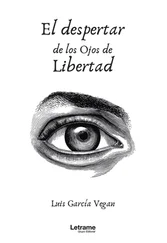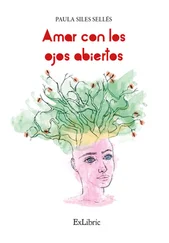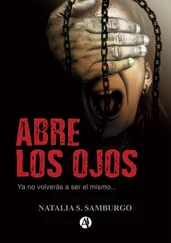Se miró en el retrovisor y se preguntó qué había hecho para merecer eso. No eres el hijo de Frankenstein, no hueles a moho, tienes sangre en las venas y ella ni siquiera te mira. Suspiró y arrancó el motor.
Como si hubiese seguido el curso de sus pensamientos, Hortense se volvió y, antes de desaparecer por la esquina de la calle, le lanzó un beso balanceando un grueso mechón de su pelo. Él respondió con un fogonazo de sus faros y desapareció imprimiendo su furia con la goma de sus ruedas.
¡Qué fácil es manejar a los tíos! ¡La estupidez del deseo erótico! ¡La tiranía del sentimiento! Penetran en ella como en una cueva amenazante y después presumen de ello. Hasta los viejos como Chaval. Mendiga mi placer, tiembla, implora. Y, sin embargo, ya tiene treinta y cinco años, pensó Hortense. Debería tener experiencia. Pues bien, nada de eso. Se funde como un hielo al sol. Bastaba con que ella le prometiese un vago placer o con que se subiese un poco la falda sobre los muslos para que empezase a ronronear como un viejo verde desdentado. ¿Me voy a acostar con él o no? No tengo muchas ganas, pero corro el riesgo de que se canse. Y entonces habría que cerrar el chiringuito. Me gustaría hacerlo con un poco de romanticismo. Sobre todo, la primera vez. Con Chaval corro el riesgo de que sea puramente mercantil. Y, además, es tan pegajoso, no son nada sexy las lapas.
Tenía que cambiarse antes de entrar en casa. En el cuartito donde se guardaban los productos de limpieza del edificio. Se quitó la minifalda, se puso los vaqueros, un jersey gordo que escondía la camiseta que enseñaba el ombligo, se frotó la cara para borrar el maquillaje y volvió a ser la niñita de su mamá. Qué idiota es, ¡no sospecha nada! Desplazó un bidón de producto de encerar para esconder su ropa y percibió una revista desplegada en la que aparecía en primera página el rostro de su tía: «Antes y después: el nacimiento de una estrella», decía el título. Justo debajo, una foto de Iris con su pelo largo y otra con su corte a lo Juana de Arco y estas palabras: «No he hecho más que seguir los consejos de André Gide a un joven escritor…». La boca de Hortense se abrió y dejó escapar un silbido de admiración.
Iba a subir a su casa cuando se dio cuenta de que llevaba el saco blanco de Colette en la mano. ¡Y la chaqueta de Prada!
Se lo pensó un momento, decidió arrancar la etiqueta y contar que se la había comprado en el mercadillo de Colombes el fin de semana pasado.
* * *
Antoine observaba el cocodrilo que tomaba el sol ante ellos. Se habían detenido a la sombra de una gran acacia y su mirada contemplaba el animal que se calentaba al sol con los ojos entornados. Enorme, repugnante, brillante. ¿Qué eres tú? Rumió molesto. ¿Un recuerdo de dinosaurio? ¿Un tronco con dos ranuras amarillas? ¿Un futuro bolso de mano? ¿Por qué me observas con tus ojos a medio cerrar? ¿No te basta con joderme todos los días que envía Dios?
– ¡Oh! Qué rico es -dijo Mylène a su lado-. Está tomando el sol, tiene un aspecto tan tranquilo. Me gustaría cogerle entre mis brazos.
– Y te detrozaría con sus ochenta colmillos.
– Que no… También él nos observa. Siente curiosidad por nosotros. He aprendido a quererlos, sabes. Ya no les tengo miedo…
Pues yo los odio, pensó Antoine disparando al aire para hacerle huir. El animal no se inmutó y pareció que, en efecto, le sonreía. Desde la rebelión de los cocodrilos y la muerte de los dos chinos, Antoine sólo salía armado. Llevaba su fusil bajo el brazo y llenaba los bolsillos de su bermudas con cartuchos. Eso le recordaba los buenos tiempos en Gunman and Co., cuando todo marchaba bien y las bestias salvajes no eran más que apetitosas dianas para millonarios ociosos.
Míster Wei le pagaba regularmente. Cada fin de mes recibía su ingreso. Un auténtico reloj de cuco suizo, reía Antoine abriendo el sobre donde se detallaba su paga. Creyó que iba a tomarme el pelo, pero he resistido más que él. También yo sé mostrar mis dientes.
Sin embargo, los problemas de Antoine no hacían más que crecer. Había tenido que recibir a un equipo de científicos que habían venido a investigar la sangre de los cocodrilos con vistas a fabricar nuevos antibióticos. Esas malditas bestias lo resistían todo. Cuando se herían, en lugar de desarrollar infecciones o una septicemia, cicatrizaban y se largaban más campantes que nunca. Una molécula en la sangre que les inmuniza. Tuvo que alojar y alimentar a los científicos y poner locales a su disposición. Más problemas para Antoine, un ingreso más para míster Wei. Estoy harto de que todo vaya en el mismo sentido, gruñó Antoine disparando una nueva salva.
– ¡Para! -protestó Mylène-, no te han hecho nada las pobres bestias.
Porque el chino le sacaba el jugo a todo. Había llamado a Mylène cuando se había enterado de la naturaleza de su actividad. Le había propuesto asociarse con él y lanzar una línea de productos de belleza, «Belles de Paris». Quería fabricar los envases en Francia para conseguir la etiqueta «Made in France» grabada en los botes. Eso aseguraría el éxito de los cosméticos en el mercado chino. Además, tiene suerte el tío, rabió Antoine recargando su fusil. En cuanto toca algo, se convierte en oro.
No era ese su caso.
Sus sueños de millonario en bolsos y latas de carne naufragaban. Los cocodrilos se revelaban una materia aleatoria: obesos, impotentes, exigentes. Sólo podían comer pollo o carne humana. Lo que no era de su gusto dejaban que se pudriese al sol. Se diría que han sido criados en un hotel cinco estrellas, protestaba Antoine mientras hacía derramar toneles de arroz aromatizado con una mezcla especial de ostras y algas que hacía traer de Sao Paulo. Ni lo tocaban. Ni al pato ni a los trozos de pescado. Exigían pollo. Cuando se les presentaba el paté, volvían la cabeza.
– ¡Esto es una pesadilla! -se lamentaba Antoine-. Están tan gordos que ni siquiera pueden montar a las hembras, ¿has visto eso? Ya pueden acosarlos a caricias, apenas si levantan los párpados.
– Se ríen al ver cómo te enfadas tú solo. Saben muy bien que tienen todas las de ganar…
– No van a ganar mucho tiempo si continúan engordando así.
– ¡Puah! Tú llevarás años muerto y ellos seguirán allí, bien plantados sobre sus patas. Esas bestias pueden vivir hasta cien años.
– A menos que me los cargue a todos.
– ¿Y tú te crees que eso sería una solución?
– No hay solución, Mylène, ¡me la han jugado bien! A Wei le da igual, siempre saldrá a flote, pero yo… He invertido en un parque de ovíparos obesos e impotentes.
Además, Antoine se había dado cuenta de que las hembras enviadas por los tailandeses tenían casi todas la menopausia. Había llamado al director de la granja, el mismo que había llenado el Boeing con setenta cocodrilos, y se había quejado. El tailandés le había asegurado: «Forty eggs a day! Forty eggs a day!». «Zero egg a day», había gritado Antoine al aparato. «Ah -había concluido el tailandés-, they must be grandmothers then! You are not lucky, we put the wrong ones in the plane, we didn't know…». [9]
¡Cocodrilos con menopausia! Y con eso tenía que aumentar la natalidad. La fábrica había ralentizado la fabricación de marroquinería y la tasa de llenado de conservas se había dividido por dos. Al final, lo que va a funcionar va a ser la industrialización de antibióticos, pero para eso no tengo contrato. ¡Qué suerte tengo! ¡Qué asco de reptiles!
Disparó de nuevo al aire. El cocodrilo levantó una pestaña.
Mylène se encogió de hombros y decidió volver a su despacho. Tenía correos que releer antes de enviarlos a París para realizar nuevos pedidos. El maquillaje se vendía mucho mejor que las cremas, más caras y más difíciles de conservar a altas temperaturas. ¡Tanto mejor! Los maquillajes los compro al por mayor en el pasaje de l’Industrie en París y saco cuatro veces lo que pago. Mis clientes no se enteran de nada… Nunca discuten el precio. Adoran las barras de labios o el colorete y se cortarían las venas para iluminarse la cara.
Читать дальше