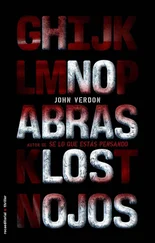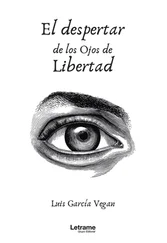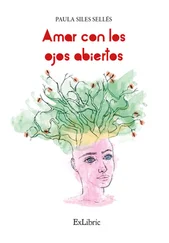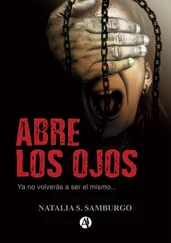– Eh, mamá, ¿dónde estás? Vuelve a la Tierra…
Hortense tendía el bolso a Joséphine.
– Mis cinco euros, ¿los has olvidado?
Joséphine cogió su cartera. La abrió, tomó un billete de cinco euros y se lo tendió a Hortense. Cayó un recorte de periódico. Jo se inclinó a recogerlo. Era la foto de la revista. El hombre de la parka. Acarició la foto. Ya sabía a quién escribiría la larga carta.
Esa noche, cuando se acostaron las niñas, se envolvió en el edredón de su cama y salió al balcón para hablar con las estrellas. Les pidió fuerzas para empezar el libro, les pidió que le mandasen ideas, les pidió también perdón, que no era lo mejor aceptar los manejos de Iris, pero no tenía otro medio de subsistir, ¿eh? ¿Es que me habéis dado elección? Miraba atentamente al cielo estrellado y particularmente a la última estrella al final de la Osa Mayor. Era su estrella cuando era pequeña. Su padre se la había regalado una noche que ella estaba apenada, había dicho: «Ves, Jo, esa pequeña estrella al final de la cacerola es como tú, si la quitas, la cacerola pierde el equilibrio, y tú, si te quitan de la familia, la familia se hunde porque tú eres la alegría personalizada, el buen humor, la generosidad… y sin embargo -había proseguido su padre-, esa estrella al final de la constelación tiene un aspecto bastante modesto, apenas la vemos… En cada familia hay gente semejante a pequeños tornillos insignificantes y, sin embargo, sin ellos no hay vida posible, no hay humor, no hay risas, no hay fiestas, no hay luz para alumbrar a los demás. Tú y yo somos pequeños tornillos de amor…». Desde entonces, cada vez que miraba el cielo estrellado, localizaba la pequeña estrella al final de la cacerola. Nunca parpadeaba. A Joséphine le hubiese gustado que parpadease de vez en cuando, se habría dicho que su padre le hacía una señal. Sería demasiado fácil, se dijo, hablarías con las estrellas, les harías una pregunta y la estrella te respondería en directo desde el cielo. ¿Y qué más? ¡Con acuse de recibo! En fin, pensó, gracias por haber hecho caer la foto del hombre de la parka de mi cartera, muchas gracias, porque ese hombre me gusta, me gusta pensar en él. No me importa si no me mira. Inventaré una historia para él, una hermosa historia…
Alzó el edredón, lo estrechó alrededor de sus hombros, se sopló los dedos y, echando una última mirada al cielo estrellado, se fue a acostar.
* * *
– ¡Tú me estás ocultando algo!
Shirley había abierto la puerta del piso de Joséphine y estaba plantada en la puerta de la cocina con los brazos en jarras. Hacía una hora y media que Jo jugueteaba con su ordenador, esperando la inspiración. Nada. Ni el menor temblor narrativo. La foto del hombre de la parka, pegada con celo al lado del teclado, no bastaba. Se podría decir incluso que fracasaba completamente en su papel de musa. Inspiración, palabra del siglo XII, procedente del vocabulario cristiano, que incluye en ella nociones tan embriagadoras como el entusiasmo, el furor, el transporte, la exaltación, la elevación, el genio, lo sublime. Acababa de leer un magnífico libro de un tal señor Maulpoix sobre la inspiración poética y sólo podía constatar que era algo de lo que ella estaba completamente desprovista. Clavada en la realidad, asistía, impotente, a la inercia de su pensamiento. Ya podía apostrofarle, suplicarle, ordenarle que se pusiese en marcha, lanzarle un dardo para que se moviera, se agitara, se calentase, se desperezase, ofreciese imágenes y palabras, colisiones con otras imágenes, otras palabras, hiciese surgir al Bello, al Extraño, al Intrépido, pero el pensamiento se hacía de rogar y Joséphine, sentada en su silla de cocina, tamborileaba sobre la mesa con sus dedos impacientes. Ni la menor ascensión lírica, ni el principio de una idea creadora. Ayer había creído tener una, pero esta mañana, al despertarse, la idea se había desvanecido. Esperar, esperar. Hacerse muy pequeña ante ese azar fulminante que permanece a nuestros pies y que hemos buscado en vano durante horas. Ya le había pasado redactando trozos de su tesis, el choque entre dos ideas, dos palabras, como dos trozos de sílex que se encienden. ¡Ese resplandor glorioso existía! Sólo había que leer poemas de Rimbaud o de Eluard… ¡Existía en otros! Los intentos fallidos de su hermana invadían su mente y temía que la misma esterilidad se abatiese sobre ella. ¡Adiós, terneros, vacas, cerdos y euros por millares! El cuenco de leche amenazaba con volcar, y ella iba a encontrarse como en el cuento de la lechera. Tomó una decisión repentina, decidió vencer ese vértigo paralizante y escribir cualquier cosa, trabajar costase lo que costase, cortejar la obstinación e ignorar la inspiración con el fin de que esta última, despechada, se rindiese y librase sus primeras luces. Iba a lanzar sus dedos sobre el teclado… cuando Shirley había abierto la puerta y se había plantado delante de ella.
– Me estás esquivando, Joséphine, me esquivas.
– Shirley, llegas en mal momento… Estoy en pleno trabajo.
– Me das mucha pena, Joséphine. ¿Qué pasa para que me evites así? Sabes muy bien que entre nosotras podemos decirnos todo.
– Podemos decirnos todo, pero no estamos obligadas a decirnos todo durante todo el tiempo. Hay silencios que también forman parte de la amistad.
¡Justo en el momento en el que me iba a lanzar!, gruñó Joséphine, en el momento en el que había encontrado una solución, un subterfugio que me habría calmado ese dolor indecible que amenaza a los autores ante la hoja en blanco. Levantó la cabeza, miró fijamente a su amiga y encontró que la nariz de Shirley era demasiado respingona. ¡Demasiado corta! ¡Una nariz de plastilina! ¡Una nariz de opereta, una nariz de costurera, una nimiedad de nariz! Lárgate con tu nariz de trompetilla, se oyó pensar, horrorizada por la violencia que surgía de ella.
– Me estás evitando. Lo siento, me evitas. Desde que volviste de esquiar, hace tres semanas, ya no te veo…
Tendió la mano hacia las fauces abiertas del ordenador.
– ¿Es el de Hortense?
– No, es el mío… -gruñó Jo entre dientes.
El ruido de un lápiz que acababa de partir entre sus dedos la sobresaltó; decidió calmarse. Respiró profundamente relajando la parte alta de su torso, volvió la cabeza a derecha e izquierda y exhaló toda su irritación en un largo y potente chorro de aire.
– ¿Y desde cuándo tienes dos ordenadores? ¿Tienes acciones en Apple? ¿Una historia de amor con Steve Jobs? ¿Te envía computers como si fueran flores?
Joséphine bajó la guardia, sonrió y aceptó la idea de abandonar su trabajo. Shirley parecía verdaderamente enfadada.
– Me lo regaló Iris por Navidad… -soltó, reprochándose inmediatamente el haber hablado demasiado.
– Eso es sospechoso, esconde algo.
– ¿Por qué dices eso?
– Tu hermana nunca da nada a cambio de nada. ¡Ni la hora! ¡La conozco bien! Ahora, venga, cuéntamelo todo.
– No puedo, es un secreto…
– ¿Y crees que no soy capaz de guardar un secreto?
– Creo, sobre todo, que un secreto está hecho para permanecer en secreto.
Shirley levantó las cejas, se relajó y sonrió.
– No te falta razón, un punto para ti. ¿Me invitas a un café?
Joséphine lanzó una mirada de adiós a las teclas negras del ordenador.
– Voy a hacer una excepción por esta vez, pero es la última. Si no, no lo voy a conseguir.
– Déjame adivinar: estás escribiendo una carta, una carta oficial y difícil que ella no puede escribir.
Joséphine blandió un índice autoritario hacia Shirley, previniéndola de que era inútil insistir.
– No me pillarás así.
– Un café bien cargado con dos terrones de azúcar moreno…
Читать дальше