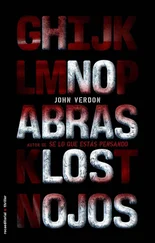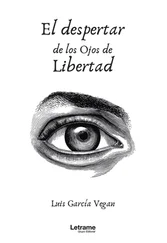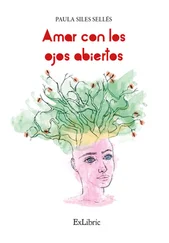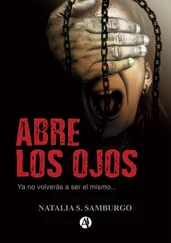El cepillo crepitaba y, con la cabeza inclinada, Iris pensaba en su larga y monótona jornada. Otro día más en el que no había hecho nada. Desde hacía algún tiempo, se quedaba encerrada en casa. Había perdido el gusto por distraerse bailando en el vacío. Había comido sola, en la cocina, escuchando el parloteo de Babette, la mujer de la limpieza que ayudaba a Carmen por las mañanas. Iris observaba a Babette como quien disecciona una ameba, en el laboratorio. La vida de Babette era una novela: abandonada de niña, violada, viviendo en familias de acogida, rebelde, delincuente, casada a los diecisiete, madre a los dieciocho, su vida era un rosario de fugas y delitos sin abandonar a su hija, Marilyn, a la que siempre llevaba bajo el brazo, llenándola del amor que ella no había recibido. Con treinta y cinco años, había decidido «dejar de hacer tonterías». Rehabilitarse, trabajar honradamente para pagar los estudios de su hija que acababa de terminar el bachillerato. Sería empleada de hogar. No sabía hacer otra cosa. Una excelente empleada de hogar, la mejor empleada de hogar. Su «tarifa para los ricos» era de veinte euros la hora. Iris, intrigada por esa rubita de ojos azules de fresca insolencia, la había contratado. Y desde entonces adoraba escucharla. El diálogo era a menudo extraño entre esas dos mujeres sin nada en común y quienes, en la cocina, se volvían cómplices.
Esa mañana, Babette había dado un mordisco demasiado fuerte a una manzana, y uno de sus dientes delanteros se había quedado clavado en la fruta. Estupefacta, Iris vio cómo recuperaba el diente, lo limpiaba bajo el grifo, sacaba un tubo de cola de su bolso y lo volvía a poner en su sitio.
– ¿Te pasa a menudo?
– ¿El qué? Ah, ¿mi diente? De vez en cuando…
– ¿Y por qué no vas a un dentista? Vas a terminar perdiéndolo.
– ¿Sabe usted cuánto cuestan los dentistas? Se nota que no le falta a usted el dinero.
Babette vivía en concubinato con Gérard, empleado en una tienda de electrodomésticos. Era ella la que proveía a la casa de bombillas, ladrones, tostador, hervidor, freidora, congelador, lavavajillas y demás. A precios sin competencia: cuarenta por ciento de descuento. Carmen lo apreciaba. Los amores de Gérard y Babette eran un culebrón que Iris seguía con avidez. No paraban de pelearse, de separarse, de reconciliarse, de engañarse y… de amarse. ¡Lo que debería escribir es la vida de Babette! Pensó Iris cepillándose más lentamente.
Esa mañana, Iris había comido en la cocina mientras Babette limpiaba el horno. Entraba y salía del horno como un pistón bien engrasado.
– ¿Cómo haces para estar siempre contenta? -había preguntado Iris.
– Nada excepcional, sabe usted. Gente como yo hay a patadas.
– ¿Con todo lo que has vivido?
– No he vivido más que cualquiera.
– Oh, sí.
– No, es usted a la que no le ha pasado nada.
– ¿No tienes miedos o angustias?
– Para nada.
– ¿Eres feliz?
Babette había cerrado el horno y había mirado a Iris como si acabara de preguntarle sobre la existencia de Dios.
– ¡Qué pregunta más tonta! Esta noche vamos a tomar algo en casa de unos amigos y estoy contenta, pero mañana será otro día.
– ¿Cómo lo haces? -había suspirado Iris con envidia.
– No me diga que usted es infeliz.
Iris no había respondido.
– Estamos buenos… Si yo estuviera en su lugar, ¡lo que iba a divertirme! Sin preocupaciones a final de mes, un piso hermoso, un marido guapo, un hijo guapo… Ni siquiera me lo plantearía.
Iris sonrió con desgana.
– La vida es más complicada que eso, Babette.
– Quizás… Si usted lo dice.
Y se había sumergido de nuevo, de cabeza, dentro del horno. Iris la había oído refunfuñar contra estos hornos pirolíticos que no se limpiaban nada de nada. Había creído escuchar «aceite», seguido de otros gruñidos, y por fin Babette había vuelto a aparecer para concluir:
– Quizás no se puede tener todo en la vida. Yo me río sin parar y soy pobre, y usted se aburre soberanamente y es rica.
Esa mañana, tras haber dejado a Babette en el horno, Iris se había sentido muy sola.
Si solamente hubiese podido llamar a Bérengère… Ya no la veía y se sentía amputada de una parte de ella misma. No de la mejor parte, por supuesto, pero debía reconocer que echaba de menos a Bérengère. Sus chismes, el olor a cloaca de sus chismes.
Yo la miraba por encima del hombro, me decía que no tenía nada en común con esa mujer, pero me encantaba cotillear con ella. Es como algo salvaje dentro de mí, una perversión que me empuja a desear lo que más detesto. No me puedo resistir. Hace seis meses que no nos vemos, calculó, seis meses que ya no sé lo que pasa en París, quién se acuesta con quién, quién está arruinado, quién está en declive.
Había permanecido buena parte de la tarde encerrada en su despacho. Había releído un cuento de Henry James. Le había llamado la atención una frase que había copiado en su libreta: «¿Qué es lo que caracteriza generalmente a los hombres? Simplemente la capacidad que tienen de malgastar indefinidamente su tiempo con mujeres aburridas, de pasarlo, diría, sin aburrirse pero, lo que viene a ser lo mismo, sin darse cuenta de que se aburren, sin incomodarse tanto como para tomar la tangente».
– ¿Soy una mujer aburrida? -murmuró Iris al gran espejo que cubría las puertas de su armario.
El espejo permaneció mudo. Iris volvió a la carga aún más bajo:
– ¿Philippe va a tomar la tangente?
El espejo no tuvo tiempo de responderle. Sonó el teléfono, era Joséphine. Parecía muy excitada.
– Iris… ¿Podemos hablar? ¿Estás sola? Sé que es muy tarde, pero tenía que hablar contigo.
Iris la tranquilizó: no la molestaba.
– Antoine ha escrito a las niñas. Está en Kenia, criando cocodrilos.
– ¿Cocodrilos? ¿Se ha vuelto loco?
– Ah, piensas lo mismo que yo.
– No sabía que los cocodrilos se criaran.
– Trabaja para unos chinos y…
Joséphine le propuso leerle la carta de Antoine. Iris la escuchó sin interrumpirla.
– ¿Y bien?, ¿qué piensas?
– Francamente Jo: ha perdido la cabeza.
– Y eso no es todo.
– Se ha enamorado de una china en pantalón corto que ha perdido una pierna.
– No, nada de eso.
Joséphine se echó a reír. Iris sonrió. Prefería oír a Joséphine reírse de este nuevo episodio de su vida conyugal.
– Me ha escrito una hoja sólo para mí, al final de la carta a las niñas y… no te lo vas a creer…
– ¿Qué? Venga Jo…
– Pues bien, la había puesto en el bolsillo de mi delantal, ya sabes, el gran delantal blanco que me pongo cuando cocino… Cuando me acosté, me di cuenta de que la había dejado en el bolsillo del delantal… Lo había olvidado… ¿No es formidable?
– Al grano, Jo, al grano. A veces es muy difícil seguirte.
– Escucha Iris: me he olvidado de leer la carta de Antoine. No me he precipitado ávidamente para leerla. Eso quiere decir que me estoy curando, ¿no?
– Cierto, tienes razón. ¿Y qué decía esa carta?
– Espera, que te la leo…
Iris escuchó un ruido de papel desplegándose y después se elevó la voz clara de su hermana:
– «Joséphine… Lo sé, soy un cobarde, he huido sin decirte nada, pero no he tenido el valor de enfrentarme a ti. Me sentía demasiado mal. Aquí voy a empezar mi vida desde cero. Confío en que todo salga bien, que ganaré dinero y que podré devolverte multiplicado por cien lo que haces por las niñas. Tengo una oportunidad de conseguirlo, de ganar mucho dinero. En Francia me sentía aplastado. No me preguntes por qué… Joséphine, eres una mujer buena, inteligente, dulce y generosa. Has sido muy buena esposa. No lo olvidaré nunca. He sido injusto contigo y me gustaría compensártelo. Facilitarte la vida. Tendréis noticias mías con regularidad. Te adjunto al final de la carta mi número de teléfono, al que podrás llamarme para lo que sea. Un beso, con todos los buenos recuerdos de nuestra vida en común, Antoine». Hay dos posdatas. La primera dice: «Aquí me llaman Tonio, en caso de que me llames y lo coja un boy», y la segunda: «Es curioso, aquí nunca sudo y, sin embargo, hace calor». Eso es todo, ¿qué piensas?
Читать дальше