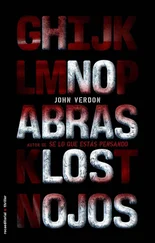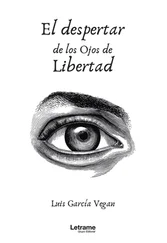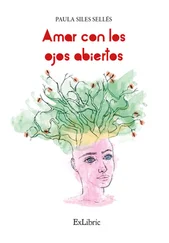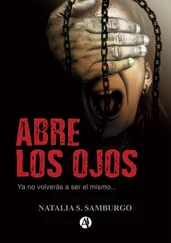Con el codo resbalando sobre el mantel de hule, Jo se preguntó si esa cuestión no sería aplicable también a su propio caso. Desde que estaba sola, agobiada por las facturas que pagar, crecía en conocimiento y sabiduría. Como si el hecho de estar en peligro la empujara a redoblar el esfuerzo, a trabajar, trabajar…
Si todo ese dinero no se evaporara tan deprisa, podría alquilar una casa para las niñas el verano próximo, comprarles la ropa que desean, llevarlas al teatro, a los conciertos… Podríamos cenar en un restaurante una vez a la semana y ponernos guapas. Yo iría a la peluquería, me compraría un vestido, Hortense no se avergonzaría de mí…
Se dejó llevar por la ensoñación durante un momento y después despertó: había prometido a Shirley que le ayudaría a entregar los pasteles para una boda. Un gran pedido. Shirley la necesitaba para que los pasteles no se desparramaran en el coche y para quedarse al volante, durante la entrega, en el caso de que no pudiese aparcar.
Recogió sus cosas, su libro de cuentas, su lápiz y su Bic rojo. Permaneció todavía un instante pensativa, chupando el tapón del Bic, y se levantó, se puso el abrigo y se fue con Shirley.
* * *
Shirley la esperaba en el descansillo golpeando el suelo con el pie. Su hijo Gary permanecía de pie en el quicio de la puerta. Saludó con la mano a Jo y cerró la puerta. Joséphine ahogó una exclamación de sorpresa que no pasó desapercibida para Shirley.
– ¿Qué te pasa? ¿Has visto un fantasma?
– No, es que Gary… acabo de ver en él un hombre, el hombre que será dentro de unos años. ¡Qué guapo es!
– Sí, lo sé, las mujeres comienzan a echarle el ojo.
– ¿Lo sabe?
– ¡No! Y no soy yo la que se lo va a decir… No tengo ganas de que se le ponga en la cabeza.
– Se le suba a la cabeza, Shirley, no ponga.
Shirley se encogió de hombros. Había apilado las cajas en las que había guardado, envueltos en tela blanca, los pasteles que debía entregar.
– Oye… Su padre no debía de estar mal, ¿no?
– Su padre era el hombre más guapo del mundo… Era su principal cualidad, de hecho.
Frunció el ceño y sacudió el aire con la mano como para borrar un mal recuerdo.
– Bueno… ¿cómo lo hacemos?
– Como quieras… Eres tú la que sabes, tú decides.
Joséphine la dejó bosquejar un plan.
– Bajamos al portal, tú vigilas los pasteles mientras voy a buscar el coche, cargamos y ¡hala! Nos vamos. Llama al ascensor y bloquea la puerta.
– ¿Gary viene con nosotras?
– No. Su profesor de lengua está enfermo, siempre está enfermo. Y mejor que quedarse estudiando, ¡prefiere volver a casa y leer a Nietzsche! Hay quien soporta adolescentes llenos de granos, yo soporto a un intelectual. ¡Venga! Estamos perdiendo el tiempo charlando, move on!
Joséphine se puso en marcha. En unos minutos el coche estaba cargado, los pasteles apilados detrás y Jo con una mano puesta en las cajas para sostenerlas.
– Consulta el plano -dijo Shirley-y dime si hay otro camino para evitar la avenida Blanqui.
Joséphine cogió el plano que estaba sobre el salpicadero y lo estudió.
– Qué lenta eres, Jo.
– No soy yo la lenta, eres tú que tienes prisa. Dame tiempo para mirar.
– Tienes razón. Es un detallazo el querer acompañarme. Debería agradecértelo en vez de echarte la bronca.
Eso es exactamente por lo que me gusta esta mujer, se dijo Jo mientras consultaba el plano. Cuando se pasa, lo reconoce, cuando se equivoca, lo reconoce también. Siempre es exacta. Sus palabras, sus gestos, sus actos coinciden con lo que piensa. Nada en ella es falso o artificial.
– Puedes ir por la calle Artois, girar en Maréchal-Joffre y tomar la primera a la derecha, y sales a Clément-Marot.
– Gracias. Debía entregarlos a las cinco, y van y me llaman para decirme que llegue a las cuatro o que me puedo meter los pasteles donde yo me sé. Es un buen cliente, así que sabe que voy a hacer lo que él cuente.
Cuando se enfadaba, cometía faltas gramaticales. En caso contrario, hablaba muy bien.
– La sociedad se ríe de la gente. Les roba su tiempo, la única cosa a la que no se ha puesto precio y que cada uno posee para hacer lo que quiera con él. Todo pasa como si debiésemos sacrificar nuestros mejores años en el altar de la economía. ¿Qué nos queda después, eh? Los años de vejez, más o menos sórdidos, en los que llevamos dentadura postiza y pañales. No me dirás que no hay algo que falla.
– Quizás, pero no veo cómo podemos actuar de otro modo. A menos que cambiemos la sociedad. Otros lo han intentado antes que nosotros, y no se puede decir que los resultados sean satisfactorios. Si envías a paseo a tu sociedad, encontrarán a otro y perderás tu negocio de pasteles.
– Lo sé, lo sé… Pero gruño porque me sienta bien. Evacuó la tensión. Y soñar no es pecado.
Una motocicleta cortó el paso de Shirley, que lanzó una salva de palabrotas en inglés.
– ¡Menos mal que Audrey Hepburn no hablaba como tú! Me costaría mucho traducirla.
– ¿Y tú qué sabes? Quizás se aliviase a veces soltando palabrotas. No están en su biografía, eso es todo.
– Parecía tan perfecta, tan bien educada. ¿Te has dado cuenta de que no tuvo una sola historia de amor que no terminase en boda?
– ¡Eso es lo que dice tu libro! Cuando rodó Sabrina, estuvo tonteando con William Holden y él estaba casado.
– Sí, pero le dejó. Porque él le confesó que se había hecho esterilizar y ella quería muchos niños. Adoraba a los niños. El matrimonio y los niños…
Como yo, añadió Jo en voz baja…
– Hay que reconocer que después de la adolescencia que pasó, debía de soñar con un home, sweet home.
– ¡Ah! ¿También te ha extrañado? Nunca lo hubiese creído de ella, tan menuda, tan frágil.
A los quince años, durante la Segunda Guerra Mundial, en Holanda, Audrey Hepburn había trabajado para la Resistencia. Llevaba mensajes escondidos en las suelas de sus zapatos. Un día, cuando volvía de una misión, fue detenida por los nazis y embarcada junto a una docena de mujeres hasta la Kommandantur. Logró huir y se refugió en el sótano de una casa, con su cartera de la escuela y tan sólo con un zumo de manzana y un trozo de pan. Pasó un mes en compañía de una familia de ratas famélicas. Fue en agosto del 45, dos meses antes de la liberación de Holanda. Muerta de hambre y de angustia, terminó saliendo en plena noche, erró por las calles hasta que encontró su casa.
– ¡Me encanta la prueba de la chica más sexy del mundo! -añadió Jo.
– ¿Y eso qué es?
– Una prueba que hacía en las fiestas, cuando empezó su carrera en Inglaterra. Estaba muy acomplejada porque tenía los pies grandes y nada de pecho. Se ponía en una esquina y se repetía: «Soy la chica más deseable del mundo. Los hombres se arrastran a mis pies, sólo tengo que agacharme a recogerlos…». Se lo repetía tantas veces que acababa funcionando. Antes del fin de la fiesta, estaba en el centro de una marea de hombres.
– Deberías intentarlo.
– ¡Oh! Yo…
– Sí, ya sabes… Tu tienes un poco de Audrey Hepburn.
– Deja de burlarte de mí.
– Que sí… ¡Si perdieses unos kilos! Tienes los pies grandes, los pechos pequeños, los grandes ojos de avellana y el cabello castalio liso.
– ¡Qué mala eres!
– Nada de eso. Ya me conoces: digo siempre lo que pienso.
Joséphine dudó un momento, y se tiró a la piscina:
– He visto a un tipo en la biblioteca…
Le contó a Shirley el encontronazo, los libros desparramados, el ataque de risa y la complicidad inmediata que estableció con el desconocido.
Читать дальше