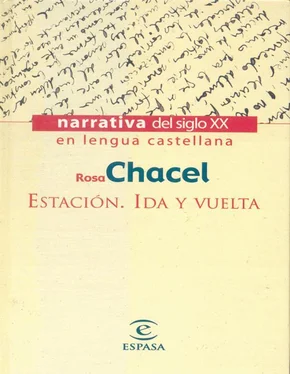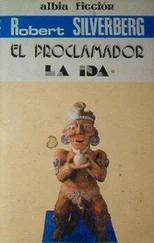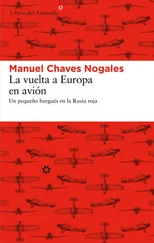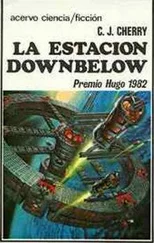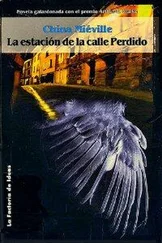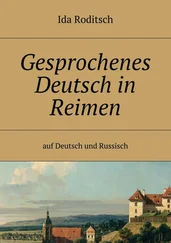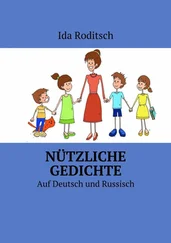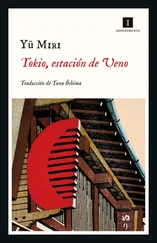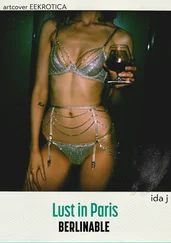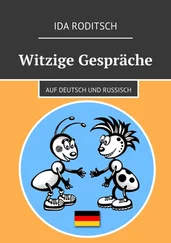Rosa Chacel - Estación. Ida y vuelta
Здесь есть возможность читать онлайн «Rosa Chacel - Estación. Ida y vuelta» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Estación. Ida y vuelta
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Estación. Ida y vuelta: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Estación. Ida y vuelta»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Estación. Ida y vuelta — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Estación. Ida y vuelta», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Estas eran las anfractuosidades de la vertiente literaria: de los caminos llanos no hay por qué hablar.
Por la otra ladera, la del discurrir teórico, se abría una calzada de trazado y pavimentación limpísimos. Transitable -¡eso sobre todo!-, caminar por ella daba la seguridad de llegar a algún sitio, de llegar cada uno a donde sus fuerzas y sus ganas le llevasen. En 1914 aparecieron las Meditaciones del Quijote, y en 1916 el primer tomo de El Espectador. Ortega impuso su disciplina y todos -o casi todos- quedamos convencidos. Quedamos también sorprendidos, pero sin extrañeza. La legitimidad, la genuidad del pensamiento de Ortega producía un asombro reconfortante. Meditar en el Quijote era ir por nuestro propio camino, sin más innovación que la de ir con los ojos abiertos a todo lo que pasaba y a todo lo que quedaba.
Con este único ejercicio, las cosas podían ser «salvadas». Las cosas y, lo que ya es más que cosa, «la circunstancia«, mundo de cada cual.
Descubrir nuestra dependencia vital con ella no era una esclavitud ni un determinismo, sino un conocimiento de propiedad -propiedad no indica aquí posesión, sino adecuación o esencial pertinencia-, un conocimiento que suscitaba un apego racional. «Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo.'
Con esto no intento resumir la filosofía de Ortega, sino sólo señalar los puntos que efectuaron la curación milagrosa de la ceguera padecida durante tantos años y la vivificación que había de dar a la literatura el reflejo de las cosas. Una vez adoptada la actitud meditativa y expectante se barruntaba que tenía que venir al mundo -al mundo de las letras- la criatura de nuestro mundo, la que trajese en su fórmula biológica la resultante de nuestro clima ético-estético. Necesitábamos una segunda primera novela. Necesitábamos un héroe cuya estampa se recortase concordando… ¡Máxima dificultad! Necesitábamos un héroe, por tanto, un extravagante que encarnase nuestro particularísimo anhelo de extravagar. Dice Ortega que «existen hombres decididos a no contentarse con la realidad. Aspiran los tales a que las cosas lleven un curso distinto: se niegan a repetir los gestos que la costumbre, la tradición y, en resumen, los instintos biológicos, les fuerzan a hacer. A estos hombres llamamos héroes». También dice, meditando en nuestro héroe máximo: «Podrán a este vecino nuestro quitarle la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo es imposible. Serán las aventuras vaho de un cerebro en fermentación, pero la voluntad de aventura es real y verdadera». Necesitábamos encontrar un héroe con los rasgos de familia que nuestra circunstancia temporal esbozaba: un héroe levemente tocado de un ingenuismo adámico.
EL Loco
«Vestido de luto, con mi barba nazarena y mi breve sombrero negro, debo cobrar un extraño aspecto cabalgando en la blandura gris de Platero.
»Cuando, yendo a las viñas, cruzo las últimas calles, blancas de cal con sol, los chiquillos gitanos, aceitosos y peludos, fuera de los harapos verdes, rojos y amarillos, las tensas barrigas tostadas, corren detrás de nosotros, chillando largamente:
– ¡El loco! ¡El loco! ¡El loco!»
Muy difícil salvarle de la trivialización establecida, de mutuo acuerdo, por los deleitados lectores, los avisados editores, los conmovidos pedagogos y, ¡lo que es más triste!, por el autor mismo; pero pasémoslo por alto. La simbiosis de Platero y Yo tiene densidad suficientemente para dilatarnos en una meditación de la hispanidad en la era democrática. Es muy exacta la definición que da Ortega del héroe, pero hay también otro punto de vista desde donde se le mira como el máximo donador. Desde esa perspectiva, el héroe es el que brinda a los otros -humanos o ideales- la salvación mediante el propio sacrificio: una cosa no excluye a la otra, porque el héroe se afirma sucumbiendo. No hay por qué hablar aquí del escaso beneficio que las hazañas de don Quijote lograban para los otros, ni menos del ninguno que las andanzas de Yo produjesen a su paso, pero estos dos héroes están hermanados por una categoría o entidad de dimensiones imponderables. El vulgo -y no sólo el vulgo-ha mirado siempre a don Quijote desde el punto de vista de la donación heroica. Habría que meditar mucho en esto -nunca meditaremos bastante en el Quijote-; hoy vemos claro que, entre las diversas notas de su magnanimidad, la donación de sí mismo era grande, pero su soledad era mayor; era lo más grande, tan grande como todo él. Yo, es una soledad que hace su primera salida por campos de color muy distinto del de los de Montiel. Y esto del color es el entuerto que Yo endereza, con una eficiencia digna de su época. Yo -Juan Ramón, porque la hazaña que señalo sobrepasa el idilio de Platero-, Juan Ramón, con real, regio, imperioso, soberano decreto cambia la paleta en España. Desaparecen los negros del tremendismo, las estridencias de la «espagnolade», las cenizas de la penitencia. El azul de»el oeste andaluz» viene ascendiendo hasta Castilla y se une al azul de Guadarrama.
Tres artes de amar la Sierra se impusieron. Uno, el andarín, de alpargata, con o sin maestros institucionistas; simple emulación de los cabreros. Otro, el deportista a lo europeo: esquiar, exhibir facultades e indumentarias en el club confortable. Otro, pintar en El Paular. A éste contribuyó el mandato que vino de fuera, la admirable exposición de arte francés, en 1916, con los impresionistas en pleno, y también el Levante español, esplendoroso: Sorolla, sus sábanas blancas hinchadas por el viento; Mir y el delirante Anglada Camarasa. España, el gusto de España, el tono de España cambió de color. Juan Ramón pronunciando el «Abrete, sésamo». Un color, el nombre de un color como mandato, como flecha indicadora, conduce, por la visión, por la presentación esférica, al tono ético: intencional, en la más amplia acepción de la palabra. Juan Ramón impuso el amarillo. Antes -antes de Juan Ramón- el amarillo era color siniestro: el amarillo de la envidia, de la miseria, de los galones que ornaban los féretros pobres. Juan Ramón impuso los lirios amarillos, las rosas amarillas, los cielos amarillos veteados de malvas. El amarillo de Juan Ramón no fue el amarillo patético de Van Gogh -girasoles, caléndulas-; fue un amarillo liberador. Podría decir que, sin rechazar lo que en el alma del amarillo pertenece al oro, situándolo casi siempre en la luz, como su patrimonio excelso, elevó el elemental jaramago, apenas desprendido del verde, hasta la rosa o la mimosa que iluminan los comedores con platos de Talavera y sillas de pino. Desde esta Castilla azuleada se veía a lo lejos pasar a Juan Ramón, cabalgando en Platero.
¿Puede parecer arbitraria la quijotización que propongo? Parangónese el alborear de nuestro siglo XX con el siglo de Cervantes, y creo que quien entienda de proporciones la encontrará justa. Se puede todavía establecer un parangón que resulte aún más desmedido, pero que, para mí, tuvo importancia decisiva. Así como para don Quijote el nombre de pila y el de familia quedan eclipsados por el nombre de caballero, para Juan Ramón, en Platero, queda impuesto el nombre más esencial que existe: ni honores del pasado ni glorias de hazañas futuras. Yo, solamente Yo… Yo, responsable del todo. Yo, dialogante sin respuesta. No se expone Yo a ser contrapunteado por la jovial marrullería, no necesita ser asistido por un servidor: se sirve de Platero como de una burra criatura que puede llevarle a lomos, pero a quien él mima y socorre cuando ve manar la sangre de su hocico. Y, como no espera respuesta, dirige a las «plateras orejas párrafos tan prístinos que no estremecen los pelillos que cierran el paso a las moscas. Esos párrafos, deslumbrantes para orejas humanas, son, por ejemplo: «¿No me has visto nunca, Platero?, echado en la colina, romántico y clásico a un tiempo». No está de más decir que estos párrafos son deslumbrantes para orejas adultas: el infantilismo que lo embadurnó al poco tiempo fue tal vez en realidad un castigo a sus desmedidas pretensiones, tal vez un resbalón en sus propias flaquezas. «Los niños»… Yo, hablaba continuamente de los niños; es decir, que Yo no se aventura en un mundo de arrieros ni de condes: elige un pequeño cortejo de niños, tan mudos para las respuestas como asnillos dóciles. Toda nota queda transportada a un tono menor de aventura; la personificación o apersonamiento de Platero delata un franciscanismo laico, que no se arriesga a andar con lobos, que fraterniza con la criatura rural, con cuyas orejas se puede verter el más quijotesco orgullo de alcurnia. «No olvidaré nunca el día en que, muy niño, supe este nombre: Monsurium. Se me ennobleció de pronto el Monturrio, y para siempre. Mi nostalgia de lo mejor, ¡tan triste en mi pobre pueblo!, halló un engaño deleitable. ¿A quién tenía yo que envidiar ya? ¿Qué antigüedad, qué ruina -catedral o castillo- podría ya retener mi largo pensamiento sobre los ocasos de la ilusión? Me encontré de pronto como sobre un tesoro inextinguible. Moguer, monte de escoria de oro. Platero puedes vivir y morir contento.» ¿Es concebible algo más quijotesco, más hondamente, solitariamente quijotesco que esa nostalgia de lo mejor? Sublime insania andariega en el paisaje democrático. Ya en otro lugar he hablado del milagro que los pintores impresionistas crearon, desentrañaron, sacaron de la tierra como una esmeralda: lo plebeyo exquisito.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Estación. Ida y vuelta»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Estación. Ida y vuelta» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Estación. Ida y vuelta» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.