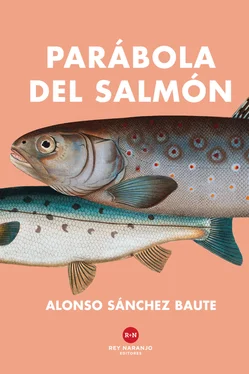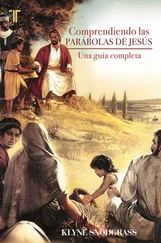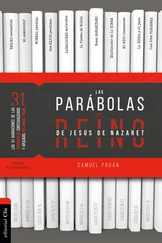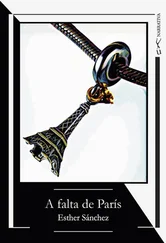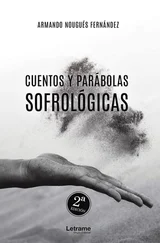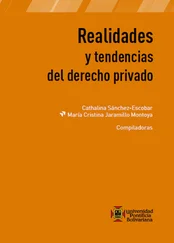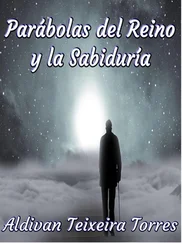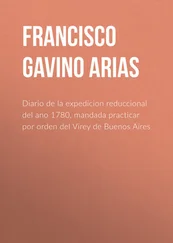Alonso Sánchez Baute - Parábola del salmón
Здесь есть возможность читать онлайн «Alonso Sánchez Baute - Parábola del salmón» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Parábola del salmón
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Parábola del salmón: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Parábola del salmón»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Parábola del salmón — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Parábola del salmón», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
El primer libro que leí completo, de un tirón, fue Robinson Crusoe, la novela de Daniel Defoe, de una edición juvenil. Inmediatamente se convirtió en mi héroe. Yo vivía, como él, en una isla en la que no tenía con quién hablar, a quién gritarle, a quién amar. Quizá algún día aparecería un Viernes, pero no era lo que me preocupaba en ese momento.
Con Robinson Crusoe aprendí a jugar con los personajes de ficción, a conocerlos, a moldearlos, a hacerlos mis amigos. No leía para contarles a otros lo que leía. Lo hacía para apropiarme del universo que me ofrecía el libro y jugar luego con él —y eso me quedó—. Sucedió lo mismo con la escritura: no lo hacía para compartirla, para presumir de ella, sino para divertirme en solitario con los personajes y las historias que creaba, aunque también para demostrarme que podía hacerlo.
Nadie mostraba interés en mis palabras y pronto dejé de interesarme en hablar con alguien más que con los animales de plástico con los que me divertía cada día bajo las ramas de la trinitaria con flores de colores obispales, al fondo del patio de la casa. O jugaba solitario en mi habitación, construyendo casas con las fichas de Estralandia. Crear esos mundos me hacía muy feliz. A esto se sumó que me volví enfermizo y mal deportista, lo que comenzó a generar sospechas en mis compañeros, que pronto me hicieron a un lado y comenzaron a gritarme “mariquita”. Quizá por ello, nunca fui llamado para engrosar las filas de algún equipo al momento de patear o batear. Preferían jugar incompletos antes que aceptarme como parte del grupo. Yo no era astuto para esas lides, me faltaban pericia, malicia y fuerza. Fue justo en aquel momento cuando encontré mi primer gran refugio: el cine. Mis abuelos maternos habían fundado en 1952 el primero que tuvo Valledupar, y en ese momento eran cuatro. Uno de ellos estaba tras cruzar una pequeña puerta en el patio de su casa. Me acostumbré todos los días a ver la película de cartelera. Era cine mexicano, wésterns, kung-fu, puño, patada y esas cosas, pero eran historias que me llevaban a imaginar otras. Más que cualquier libro, el cine fue para mí lo que el hielo para Aureliano.
El cine fue un rayo de esperanza. Soñaba, cada vez más, con personas y lugares desconocidos. De hecho, comencé a inventarlos con tal de salir de allí, aunque fuera solo en mi mente.
De tantas cintas que vi en aquellos años solo recuerdo tres que aludían a lo gay: La gata sobre el tejado de zinc, El zoo de cristal y Reflejos en un ojo dorado, sumadas a las trusas que usaba Sandro de América en sus películas y que encendían mi lujuria; o algunas escenas que parecían escritas como para “el que lo entendió, lo entendió”, como aquella en la que Ben-Hur y Messala entrecruzan los brazos para brindar por el reencuentro: “Después de tantos años, todavía cerca”, dice uno y el otro contesta: “Sí, en todos los sentidos». Y otro diálogo, esta vez en Río Rojo, en el que John Ireland le dice a Montgomery Clift, ambos en el rol de varoniles y apuestos vaqueros: “Bonita arma la que tiene usted. ¿Me permite verla?”. Montgomery hace entonces ese gesto de consentimiento de rascarse la nariz que tantas veces había visto en algunos hombres de mi pueblo que se miraban con deseo. Montgomery entonces le entrega su arma mientras Ireland se saca la suya y se la da en la mano: “Tal vez le interese ver la mía”.
En ese entonces las películas demoraban hasta un mes en ser rotadas, de modo que, cada vez que repetían Río Rojo, imaginaba en esta escena a esos mismos hombres de mi pueblo, deseoso cada uno de confirmar el tamaño del arma del otro, pero incapaz de pedirle que la desenfundara. Aunque con los años me enteré que esto sucedía más a menudo de lo que yo hubiera podido imaginar.
Y en mi afán por encontrarme a mí mismo encontré la literatura. No había librerías en Valledupar, pero papá con frecuencia volvía de Barranquilla cargado de libros que compraba en la Librería Nacional. Camus, Faulkner, Steinbeck, Hemingway… eran los nombres más repetidos en la biblioteca. Ni siquiera en Capote encontré lo que buscaba. ¿Acaso yo era el único marica en el universo? Sin embargo, había algo en los libros que me encantaba: la existencia de un mundo lejano e inmenso al otro lado de las montañas de ese valle donde nací.
La casa de mis padres era lo más cercano a un club social: todo el día, todos los días, había amigos que la visitaban. Desde que me despertaba había gente merodeando por ahí. Entre mi habitación y la cocina debía pasar por el hall de las mecedoras donde siempre había “adultos hablando cosas de adultos”. Solían ser las mismas personas que chismeaban siempre de lo mismo con palabras cargadas de miedos, de envidias, de prejuicios. Entre más gente había, más solo me sabía. No encajaba en ese lugar. Luego vino el colegio, esa herida que se abrió para siempre, y me sentí aún más solo e inseguro.
Además de literatura, en la adolescencia descubrí el placer por las revistas de banalidades, tipo Buenhogar y Vanidades, y por las Selecciones del The Reader’s Digest , que acumulaba papá. Y había una cuarta revista a la que me hacía clandestinamente y ocultaba bajo llave, como veía que otros más hacían: Playgirl. Así como mis compañeros se masturbaban viendo Playboy, Penthouse o Hustler, o teniendo sexo con las burras y las cabras, a mí me gustaba hojear Playgirl. Ver cada mes un nuevo ejemplar de esta revista me invadía por dentro de deseo. Pero que nadie lo imagine, pues no era un deseo sexual. Aquellos cuerpos de hombres desnudos me hablaban de libertad; me confirmaban lo que ya sabía: que había otro mundo, un mundo donde la gente era tan libre que no le daba importancia a mostrarse desnuda ante los demás; un mundo donde la gente no tenía ataduras, ni se preocupaba por resaltar las culpas ajenas ni escandalizarse con los juicios morales. Tenía quince años cuando decidí alistarme en la Escuela Militar de Cadetes que, equivocadamente, creí sería mi tabla de salvación.
Cuando leí Maurice, de E.M. Forster, ya vivía en Bogotá, en los ochenta, y su lectura fue importante no solo porque me confirmó que no estaba solo, sino porque es una novela escrita desde una perspectiva no condenatoria. “Ah, entonces sí se puede”, me dije a mí mismo. Para entonces tenía un par de amigos gais con quienes me iba de juerga. Las discotecas me divertían un rato, pero no resolvían mis preguntas. Me hacían creer que me aceptaba como gay, que sentía eso que llaman con pompa “orgullo”, mientras por dentro seguía negándomelo. En el empeño por otros libros que hablaran de mis dilemas conocí a Whitman, a Kavafis, a Mishima, a Yourcenar (amé tanto Alexis que la repetí de corrido tres o cuatro veces), a Isherwood, a McCullers… Encontré entre estas páginas las mismas dudas, los mismos problemas sin resolver. “La literatura no trae respuestas, pero te ayuda a encontrarlas”, leí también por entonces.
Fue en ese camino que me topé con Corto Maltés, que no es gay, pero es como si lo fuera. Es elegante, bonito, cosmopolita, pero, sobre todo, es libre. Libre como un gato. Es decir, como un gay. Y entonces quise ser como Corto Maltés: ni justiciero ni moralista. Tan solo un aventurero que recorre el mundo sin tener que explicarle a nadie por qué es como es. Corto Maltés me enseñó a soñar con la libertad y la libertad, lo entendí entonces, no es más que ser uno mismo.
Escribir no fue una decisión. Ni siquiera lo pensé. Lo hice por la necesidad de buscar mi propia voz en un entorno que negaba la mía. En un pueblo misógino que desconocía la opinión de las mujeres, que las obligaba a callar, un marica no era más que un mudo. Yo era visible solo para las burlas, pero mi voz era inaudible: me gritaban, pero no me permitían hablar. Sentía todo el tiempo un pesado pie en la garganta; una parálisis de las cuerdas vocales impuesta por todos esos señores que se creían superiores por presumir de muy machos. Del silencio de aquellos tiempos me fue quedando una voz que gaguea cuando me encuentro de repente hablando ante el silencio ajeno.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Parábola del salmón»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Parábola del salmón» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Parábola del salmón» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.