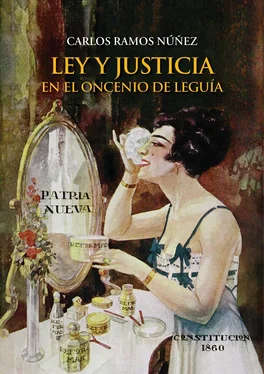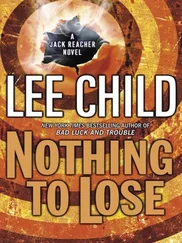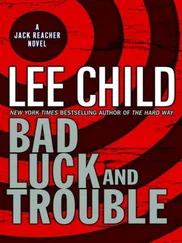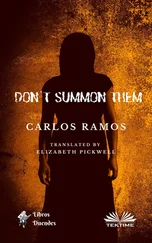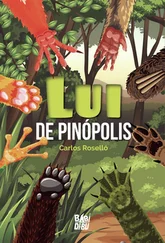La necesidad de un organismo técnico que cumpliera una labor consultiva se prefiguró con la creación del Consejo de Estado (artículo 134°). Dicha entidad gubernamental se conformaría por siete miembros nombrados por el Consejo de Ministros y la ratificación del Senado. A pesar de que poco tiempo después, el 31 de enero de 1920, la Asamblea Nacional dictó la Ley 4024, que determinaba los requisitos de los consejeros de Estado y regulaba sus atribuciones, ella nunca fue puesta en marcha110. El propio Leguía prometió su funcionamiento «una vez que se fije retribución adecuada en pro de los funcionarios que deben constituirlo»111. En el caso de haberse suministrado los fondos necesarios para su vigencia efectiva, su existencia habría sido pírrica, no solo porque habría debido actuar en el interior de un orden dictatorial, sino porque fue diseñado legislativamente solo como un órgano de consulta más que como un mecanismo de control de la legalidad, condición esta última que el Consejo de Estado tuvo en las constituciones de 1828, 1834 y 1839.
La descentralización de la actividad legislativa y de la representatividad política sería, por otro lado, uno de los aspectos prioritarios de la reforma. En ese sentido, la apertura de congresos regionales en el centro, norte y sur del país (artículo 140°) resultaba coherente con los planes inaugurales de la Patria Nueva112. Ya en el discurso de 19 de febrero de 1919 Leguía había propuesto el «gran paso hacia el regionalismo» y se refirió a «la forma más perfecta de gobierno, pero más difícil de aplicar»113. En otro discurso anunciaría que «los congresos regionales son los hijos legítimos de la Patria Nueva»114. La desconfianza que el presidente sentía por la oligarquía limeña, mayoritariamente civilista, así como la correlativa fiducia depositada en una clase política provinciana no exenta de caciquismo, de la que procedían buena parte de los cuadros políticos de su partido, el Democrático Reformista, explican el interés por esta institución y confirman también la composición social de su gobierno115. Cierta tradición descentralizadora que impulsaba el Partido Constitucional del general Andrés Avelino Cáceres, bajo cuyos auspicios se inició la Patria Nueva, tuvo sobre el leguiismo influencia en este punto. No se hallaba ausente tampoco un inteligente uso político de las banderas regionalistas, cuyo idealismo terminaba capitalizado por el régimen. Pronto la producción legislativa de estos congresos crecería rápidamente, tanto que El Peruano y el Anuario de la Legislación Peruana reservarían un espacio de sus páginas para las leyes regionales.
El Decreto de 25 de julio de 1919 normaba las funciones de las tres legislaturas regionales. De acuerdo con ese dispositivo, ellas se reunirían por única vez en octubre próximo y, en adelante, el 29 de mayo de cada año (artículo 1º). Entre tanto, su funcionamiento se sujetó al reglamento de las Cámaras legislativas en cuanto fuese pertinente (artículo 2º). Se estipuló además que, transitoriamente, la legislatura del norte tendría su sede en Cajamarca; la del centro, en Ayacucho; y la del sur, en Cusco. La Ley 4060, de 16 de abril de 1920116, señalaba el quórum para su instalación; empero, sus prerrogativas no estaban claramente puntualizadas y su actuación no respondía a una adecuada racionalidad administrativa. El propio Leguía no dejó de expresar preocupación ante esa deficiencia. Así, en su mensaje presentado al Congreso ordinario de 1920, si bien asegura que «el ensayo de aquellos importantes cuerpos ha sido positivamente satisfactorio», admite que la flamante figura constitucional «se resiente de la imprecisión que aún impera en lo tocante a su misión y a la extensión de sus facultades». Agrega luego que, si bien algunos de ellos, el del norte y el del centro, han expedido después leyes dirigidas a detallar la labor que realizan, se echa de menos «una pauta genérica y uniforme»117.
No obstante, en el mensaje al Congreso de 1923, el presidente se complacía en señalar: «Este año han funcionado esos organismos descentralizadores con serenidad y altura de miras, poseídos de sus atribuciones, sin trasgredir las de los congresos nacionales»118. Y agregaba con evidente optimismo que los congresos regionales «han entrado de lleno en el engranaje administrativo y en breve serán en el hecho lo que la ley quiere que sean: centros preparatorios para la función administrativa nacional»119.
Por otra parte, el margen de acción de los congresos regionales se hallaba ostensiblemente limitado, no solo porque —como era lógico— estaban impedidos de atender asuntos personales, sino también porque sus resoluciones debían ser comunicadas al Poder Ejecutivo para su cumplimiento. Si este las consideraba contrarias a las leyes generales o al interés nacional, las sometería con sus observaciones al Congreso, el que seguiría con ellas el mismo procedimiento estipulado para las leyes vetadas. Abelardo Solís, quien elabora una larga lista de las limitaciones a las que se hallaban sujetos los diputados regionales —«politiquillos turistas que se reunían aquí y allá para alabar la “obra magna” de la dictadura»—, recuerda que estos carecían de facultades de control político sobre «el más oscuro gobernador de distrito». No controlaban rentas fiscales ni podían excederse en sus funciones legislativas invadiendo los fueros de las municipalidades o las facultades del Congreso Nacional. No podían ocuparse de los impuestos, de las rentas públicas ni de cuestiones de orden general, y cuando se extralimitaban, «eran contenidos por la mano del gobierno y por la influencia de los grandes caciques del Congreso Nacional». No podían crear subsidios, votar gastos públicos, crear escuelas, ocuparse de las circunscripciones territoriales a su cargo, sin hallarse frente al contralor del gobierno y de las Cámaras legislativas nacionales120.
Una rápida ojeada de la legislación evidencia, sin embargo, que frente al volumen de normas regionales aprobadas, fueron escasos los dispositivos declarados insubsistentes121. Adicionalmente, el carácter itinerante de los congresos regionales y el tiempo limitado de sus sesiones, que no debían prorrogarse más de treinta días durante el año, afectaron también su desarrollo. Para ciertos críticos, como para Carlos Aurelio León, era «una novedad llamada a fracasar»:
[…] por ser inconciliable la duplicidad de poderes con funciones análogas, y porque nuestra cultura incipiente rechaza también la multiplicidad de autoridades o entidades políticas, que no harán sino complicar y dificultar la marcha del Estado. Sin ser profeta —esgrimía León— puede afirmarse que mucho dinero y sinsabores costarán las susodichas Asambleas122.
Otros, como Abelardo Solís, insisten en que «nada se descentraliza», a no ser la «charlatanería parlamentaria»123. Este criterio ciertamente resulta excesivo si lo cotejamos con las leyes expedidas por los congresos regionales124. Desde el punto de vista de Solís, hasta las antiguas juntas departamentales fueron más útiles: «Como no tenían facultades deliberantes, el país se libró de una mayor dosis de estéril oratoria política y de leyes»125. Habría que preguntarse si, por el contrario, los congresos regionales, incluida por cierto su naturaleza deliberante, no constituían un medio de trasladar el ejercicio político a las provincias; un esfuerzo por articular el discurso oficial, que hasta entonces se habría centralizado en Lima, con el impulso provinciano que alentaba el Oncenio. No solo las pistas, sino también las leyes, parecían buscar la integración del país.
Los rasgos autoritarios, de cuya naturaleza no había dudas en la práctica política, despuntaban no siempre tamizados en la trama constitucional. Un letrillero anónimo, describiendo la ambivalente conducta del leguiismo, que mientras pregonaba la reforma constitucional, desterraba o encarcelaba a sus opositores, escribió:
Читать дальше