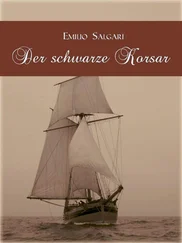Sin embargo, la reducida fuerza de venecianos y dálmatas que todavía quedaba con vida no interrumpía el fuego, diezmando de una manera cruel las filas enemigas y cubriendo la planicie de muertos y heridos.
El estruendo iba en aumento. A los alaridos de los musulmanes respondían las plegarias y los lamentos de las mujeres y niños. En el aire, saturado de humo y de polvo, sonaban las campanas que llamaban a los habitantes de la ciudad, por si todavía quedaba alguno con vida en las casas ya incendiadas.
Las oleada de guerreros avanzaba lenta y pesadamente, colmando la llanura. Se dirigían por miles hacia la contraescarpa de los fuertes, como una marea irresistible, en tanto que las minas estallaban con fragor enorme, alumbrando la planicie con lúgubres y rojizos resplandores.
—¡Por Alá! ¡Por el Profeta! —aullaban cien mil voces, sofocando el retumbar de la artillería.
Los jenízaros alcanzaban ya el fuerte de San Marcos, cuando se provocó un inesperado relámpago, acompañado de un tremendo estampido. Una mina, que no llegó a arder, alcanzada por alguna esquirla de piedra ardiente o cualquier flecha incendiaria, acababa de estallar, destruyendo la muralla casi por completo.
Una lluvia de escombros se alzó por los aires, hiriendo o matando a numerosos jenízaros, cuya columna se había retirado atropelladamente, yendo a parar en parte contra la torre defendida por los venecianos. El Capitán Tormenta, que se hallaba junto a uno de los reductos, dispuesto a impedir el avance de los enemigos al frente de su compañía, recibió el golpe de un bloque de piedra, que le vino a dar en la parte derecha de la coraza.
El-Kadur, que se encontraba próximo a él, viendo que a su señora se le caía el escudo y la espada y se desplomaba como alcanzada por un rayo, corrió hacia ella, mientras lanzaba una exclamación de angustia y espanto.
—¡La han matado! ¡La han matado!
El-Kadur tomó entre sus brazos a la duquesa y, apretándola contra su pecho, se dirigió a la carrera hacia la ciudad sin prestar atención a los proyectiles y fragmentos de piedra que caían por doquier.
Rodeó durante un rato la muralla por su parte interior y detuvo su carrera frente a una vieja torre de la ciudad, cuya base se hallaba ya abatida por las minas y en cuya plataforma continuaban disparando todavía un par de culebrinas. El-Kadur se metió por una estrecha abertura, avanzando a tientas, con la joven aún entre sus brazos, y la depositó suavemente en tierra.
—¡Aunque Famagusta se entregara esta noche, no habrá quien descubra el cadáver de mi señora! —dijo en voz baja.
Caminó un momento entre la oscuridad, hasta que extrajo de su bolsa eslabón y pedernal y prendió fuego a la mecha, logrando una débil llama.
—¡No han dejado vacío el subterráneo! —exclamó—. ¡Hallaré lo que necesito!
De un rincón, en el que había un montón de cajas y barriles, sacó una antorcha a la que prendió fuego.
Se hallaban en un subterráneo situado en la base del torreón; que debió haber servido como depósito a la guarnición del antiguo fuerte. Aparte de las cajas y barriles, que contenían armas y municiones, se veían colchonetas, sábanas, alcuzas llenas de aceite y aceitunas, la única provisión alimenticia de los sitiados.
Sin preocuparse por el estruendo de las culebrinas que resonaba sobre su cabeza, el árabe introdujo la antorcha en un hueco del suelo y puso a la duquesa encima de uno de los colchones.
—¡No es posible que haya muerto! —exclamó con sollozos—. ¡Una mujer tan hermosa no puede morir así!
Alzó el manto con que cubrió a la duquesa y revisó la armadura. En la parte derecha se observaba una enorme abolladura con un agujero en su centro, por donde manaba sangre; el fragmento de piedra o de hierro había destrozado el acero del peto.
Con mucho cuidado le quitó la coraza y en el costado, bajo la última costilla, vio una herida que sangraba en abundancia.
—¡Si no ha penetrado en la carne ninguna esquirla del proyectil, mi señora no morirá! —musitó el árabe—. ¡No obstante, el golpe debió ser muy fuerte!
Desgarró la capa de la duquesa, y haciendo unas vendas, a las que empapó en aceite, vendó la herida con el fin de restañar la sangre. Sopló varias veces en el semblante de la joven para hacerle recuperar el sentido.
—¿Eres tú, mi leal El-Kadur? —inquirió al cabo de breves instantes la duquesa, abriendo los ojos y clavándolos en el árabe. Su voz era apagada y su cara estaba muy pálida, tan blanca como la nieve.
—¡Está viva! ¡Mi señora está viva! —exclamó el árabe—. ¡Ah, señora; creí que habías muerto!
—¿Qué ha ocurrido, El-Kadur? —interrogó la duquesa—. No me acuerdo de nada.
—Nos hallamos en los subterráneos, a resguardo de los proyectiles de los turcos.
—¡Los turcos! —exclamó la joven, pretendiendo incorporarse—. ¿Se ha rendido Famagusta?
—Aún no, señora.
—¿Y yo me encuentro en este lugar en tanto que otros se matan?
—¡Estás herida!
—¡Es verdad, noto un gran dolor aquí! ¿Me han herido con una bala o con espada? ¡No me acuerdo de nada!
—Lo que te ha desgarrado la coraza ha sido un fragmento de piedra.
—¡Dios mío, qué fragor!
—Los turcos se precipitan al asalto.
La palidez del semblante de la duquesa se hizo todavía más intensa.
—¿No tiene salvación la ciudad? —preguntó, con acento angustiado.
—Me parece que no. Oigo las culebrinas del fuerte de San Marcos que no dejan de retumbar.
—¡El-Kadur, ve a examinar lo que ocurre!
—¡No me siento capaz de abandonarte!
—¡Márchate! —exclamó la duquesa en tono enérgico—. ¡Márchate o me levanto y, aunque tenga que morir en el camino abandonaré este refugio! ¡Es el instante supremo en que todos los defensores de la Cruz luchan! ¡Tú has renegado de la fe del Profeta y ahora eres cristiano, lo mismo que yo! ¡Combate contra los enemigos de nuestra religión!
El árabe inclinó la cabeza, durante un momento permaneció indeciso contemplando a la duquesa, y, por último, desenvainando el yatagán, se precipitó hacia el exterior, mientras murmuraba:
—¡Que el Dios de los cristianos me proteja para poder defender a mi señora!
 6
6
Noche de sangre
En tanto que el árabe se encaminaba a la carrera en dirección al fuerte de San Marcos, arrimándose a las casas para eludir las balas y las piedras que caían sin interrupción, el ejército enemigo, que a pesar del intenso tiroteo de los cristianos había conseguido atravesar la planicie, se lanzaba al ataque general.
Famagusta se hallaba rodeada por un cinturón de hierro y fuego, que a cada instante iba estrechándose más, lenta pero inexorablemente.
Los jenízaros, que habían sufrido graves pérdidas y llenado la llanura con sus muertos, acababan de congregarse bajo el poderoso fuerte de San Marcos, ya casi totalmente derrumbado, y comenzaban la lucha cuerpo a cuerpo, mientras la fuerza de albanos y guerreros del Asia Menor pretendían escalar las torres y apoderarse de ellas.
Estos arepaban asiéndose a los salientes y escombros, con el yatagán entre los dientes, resguardándose con los escudos, en los que se veían la cola de caballo y la media luna. Los proyectiles, que les caían de lleno, diezmaban sus filas. Pero ellos pasaban impertérritos sobres sus muertos y moribundos, exclamando:
—¡A matar! ¡El Profeta lo ordena!
Los cristianos ofrecían la máxima resistencia. Estimulados por la presencia del gobernador, cuya voz retumbaba sin que consiguiera sofocarla el estruendo de la artillería, luchaban con gran coraje.
Читать дальше
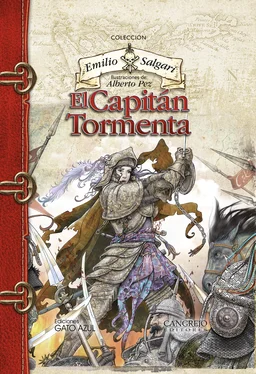
 6
6