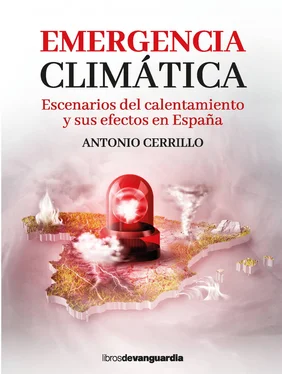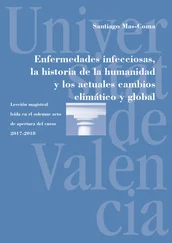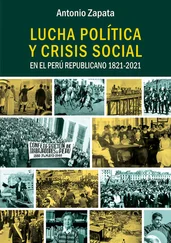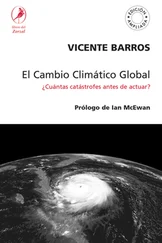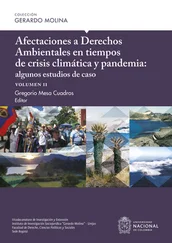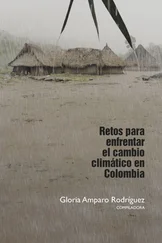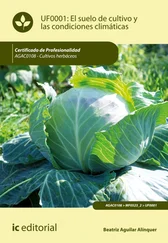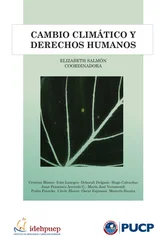Dotada de una sorprendente capacidad para resumir mensajes complejos en un mundo donde las comunicaciones exigen frases sencillas, Thunberg ha conectado con la emotividad de muchas personas y ha aglutinado a su generación, que posiblemente quedará marcada por la conciencia de que puede sufrir las peores consecuencias de la crisis climática (altas temperaturas, deshielos, subidas del nivel del mar, sucesos climáticos extremos…).
No sólo ha provocado las primeras huelgas mundiales estudiantiles seguidas en todo el planeta, sino que se ha convertido en algo así como la voz de la conciencia de las futuras generaciones que no quieren recibir como legado un planeta más degradado o casi inhabitable.
El informe sobre desarrollo sostenible (Informe Brundtland, 1987), obra de la primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, reclamaba a la sociedad actual que asumiera el compromiso de dejar a las futuras generaciones un planeta igual o mejor que el que habían heredado. Greta representa a los jóvenes que están convencidos de que no estamos en la dirección correcta. Tal vez sea una temprana voz de alerta de esas futuras generaciones que nos interpelan y nos acusan de ser responsables de un desarrollo económico destructivo.
Y nos devuelve la pelota al presente. A fin de cuentas, para ella un calentamiento muy acusado a finales de siglo XXI no le resulta algo tan lejano. En el 2078 celebrará su 75 cumpleaños. Entonces, “si tengo hijos, quizás me preguntarán por qué (vuestra generación) no hizo nada cuando aún había tiempo para actuar”, soltó en Katowice.
Ella misma ha definido perfectamente la emergencia en sus entrevistas e intervenciones, en las que ha desplegado reflexiones contundentes, lúcidas. Si la crisis climática es tan grave como dicen los científicos, “¿por qué esta no es la primera noticia cuando enciendes la televisión, escuchas la radio o lees los periódicos?”; “si la quema de combustibles amenaza nuestra existencia, ¿cómo podemos continuar quemándolos?, ¿por qué no hay restricciones?, ¿por qué no es ilegal hacerlo?” se preguntaba. Y así: “Si..., si…”.
El objetivo fundamental en todas las iniciativas ha sido reclamar a los gobiernos una acción urgente para reducir de manera drástica –y en el menor tiempo posible– las emisiones de gases invernadero, señaladas como responsables del peligroso calentamiento. Se reclama algo fundamental: que quienes menos han contribuido al calentamiento, como son las naciones menos adelantadas y los sectores más vulnerables (sin capacidad de adaptarse a este fenómeno), no sean los que más sufran sus efectos.
La relevancia de esta joven delata, ciertamente, la ausencia de representantes públicos y líderes políticos suficientemente comprometidos con la adopción de políticas ambiciosas para combatir la crisis climática.
Es revelador que la organización de las Naciones Unidas la haya acogido en su seno como un ariete –es lo que ha venido haciendo su secretario general, Antonio Guterres– para pedir a los gobiernos un golpe de timón, para que adopten medidas acordes con la emergencia que reclaman los expertos.
Con sorprendente madurez, Thunberg ha sido capaz de desvelar todas las contradicciones de un sistema económico y energético que ataca la estabilidad climática.
Ella ha puesto contra las cuerdas al negacionismo climático en Estados Unidos y ha intentado extirparlo entre su población joven, que le ha mostrado todo su apoyo en concurridísimas manifestaciones. Es su conquista.
No obstante, el mayor riesgo es que su popularidad alimente una mitología con cimientos de barro en un momento en que se escruta todo cuanto hace, dice y le rodea.
La influencia de Greta Thunberg puede (o no) desaparecer, pues todo fenómeno mediático nace, vive y muere. Pero la realidad es que lo que ella ha desvelado permanecerá en la memoria de muchos. A fin de cuentas, las evidencias del calentamiento y sus efectos sobre el planeta ya cuentan con conocimientos científicos robustos y sólidos. Y merecen más que el icono frágil de una joven que parece emular la lucha de David contra Goliat.
1.2. El bucle del falso bienestar
Las protestas de los jóvenes airados vuelven a poner de actualidad el papel del ciudadano (y también el de la clase política) a la hora de poder escalar esta enorme montaña que tenemos por delante. Hay coincidencia en que los cambios necesarios son enormes y afectan tanto al conjunto de nuestras actividades como al modelo mismo de desarrollo que ha resultado victorioso en los últimos años. Es decir, es cuestionado el libre comercio en su versión más liberal, que ha tenido más influencia en la globalización que las regulaciones introducidas para dosificar, acotar y atenuar los efectos perniciosos de una economía que no internaliza los costos ambientales, ecológicos y climáticos.
Nuestra cultura ha creado un imaginario social en el que la felicidad personal prácticamente depende de un crecimiento ilimitado del PIB. Es como si nuestras alegrías y nuestras expectativas estuvieran sujetas a una gráfica que en realidad también puede ser leída como el marcador de la sobreexplotación de los recursos del planeta.
El PIB quiere señalar la evolución de la riqueza, pero también tiene en su reverso el principal indicador del agotamiento de los recursos, visto que las actividades deseables como restaurar, regenerar, recuperar, reciclar o renaturalizar son marginales, han sido postergadas o no tienen la dimensión requerida en la economía. El resultado
es que los ciudadanos están atados a este esquema mental que busca satisfacer las necesidades de consumir bienes y servicios, pero ignoran las repercusiones de sus actos a largo plazo sobre el clima y los ecosistemas.
Por eso, buscar una solución alternativa que desacople la explotación de los recursos respecto a la prosperidad personal e individual es la gran ecuación. Y tiene que ser resuelta para que el ciudadano deje de ser el reo de un sistema que, aun siendo injusto e insolidario, crea privilegiados y pequeños paraísos (los ricos, los países desarrollados…), y en donde se interpreta que cualquier cambio en las pautas de consumo es un sacrificio o una renuncia inasumible.
Salir de este bucle no es fácil. Como salida, los ciudadanos se mueven entre seguir la filosofía del carpe diem y el riesgo de caer en una ecofatiga.
La vida para el mundo rico se ha hecho muy cómoda; y eso se concreta en un comportamiento que dilapida los recursos, visible en la aspiración de tener dos coches por familia en lugar de compartir uno solo o en hacer un uso desaforado de los vuelos baratos. Nos dejamos llevar por un confort y una comodidad trivial, banal y despilfarradora.
Los ejemplos son incontables.
Nunca como hasta ahora, el hombre había pretendido crear tan decididamente un clima a su medida, a la carta. Antes, sus actividades perseguían modificar el entorno o domesticar la naturaleza pero adaptándose lo mejor posible al clima. Ahora, da un paso más, y ha decidido crear climas artificiales, jugar con las regiones del globo y tener una meteorología con encefalograma plano en casa, en la oficina y en vacaciones. A unos 35 kilómetros de Berlín funciona un parque recreativo que permite pasar unas horas en una isla tropical. Con una temperatura media de 27 grados y una humedad de un 70%, no falta la vegetación exuberante, el sonido de los pájaros o la playa de arena blanca. Fuera del recinto hace un frío invernal prusiano, pero para mantener aislada y caliente esta burbuja de cristal se requiere un gasto energético brutal. Vivir climas exóticos también es posible mientras se esquía en Dubai, en donde funciona la primera pista cubierta de nieve. En su Snow Park, las temperaturas no bajan de 1º grado bajo cero, y en sus pistas jóvenes con turbante disfrutan del snowboard o el trineo como si estuvieran en los Alpes. Los nuevos mapas de geografía incluyen campos de golf junto al desierto californiano de Mojave y greens bien regados en los Emiratos Árabes al lado de los camellos del desierto.
Читать дальше