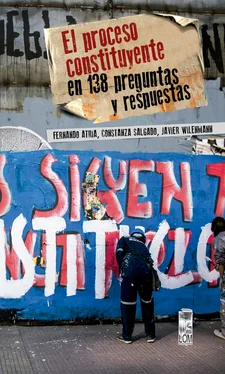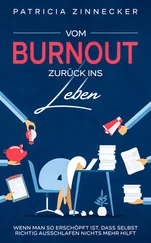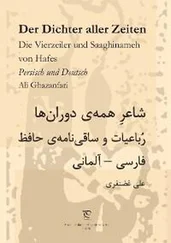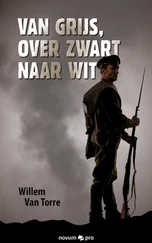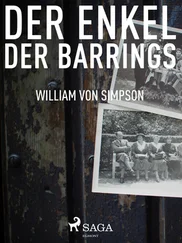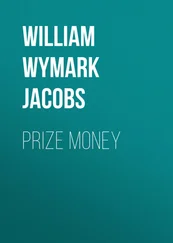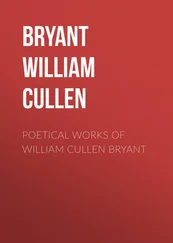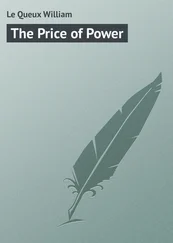En esa misma reforma, el gobierno de Ricardo Lagos pretendía eliminar también otro de los cerrojos constitucionales, el sistema electoral binominal (véase Pregunta 15). Pero se trataba de un cerrojo que, a diferencia de los senadores designados, todavía estaba vivo y por eso fue imposible modificarlo (la derecha al negarse a reformar el sistema binominal en 2005 llevó a la absurda solución comentada en la respuesta a la Pregunta 24). Su modificación se lograría solo en 2015, cuando dicho sistema electoral ya había terminado por destruir la idea de representación política.
Los cerrojos actualmente vigentes son los quórums superiores a la mayoría para la aprobación de la ley y de la competencia preventiva del Tribunal Constitucional. A estos cerrojos es necesario agregar uno adicional, un «meta-cerrojo» (es decir, un cerrojo que protege los cerrojos): los quórums de reforma constitucional, que actualmente son de 60 o 66 por ciento de los diputados y senadores en ejercicio. Este es un quórum exagerado (bajo la Constitución de 1925 el quórum de reforma constitucional era de mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio). Un reciente ejemplo lo muestra: en enero de 2020 se votó en el Senado una reforma constitucional para declarar el agua como bien nacional de uso público. La reforma fue rechazada a pesar de que 24 senadores votaron a favor de ella, porque 12 votaron en contra.
El problema constitucional es la existencia de instituciones fundadas en –y que contienen– una trampa, lo que implica que el resultado de las elecciones es políticamente indiferente: porque no importa mucho quién gane y quién pierda; porque una mayoría parlamentaria no puede hacer reformas considerables sin la aprobación de la derecha; porque si llega a lograrlo serán invalidadas por el Tribunal Constitucional («un poder fáctico», como lo llamó el entonces senador Camilo Escalona, cuando entendía el problema constitucional); porque, como dijo Jaime Guzmán, se trataba de que si llegaban a gobernar los adversarios de la UDI, éstos se vieran constreñidos de hecho por la «cancha» constitucional a hacer algo no tan distinto de lo que la UDI anhelara. Y todo esto, cubierto por un meta-cerrojo: los exagerados quórums de reforma constitucional que aseguran que esas trampas, mientras afecten la distribución del poder, no serán modificadas (véase la respuesta a la Pregunta 9).
Una nueva Constitución es una Constitución sin trampas. No el reemplazo de una trampa de derecha por una trampa de izquierda, sino una en la que ganar sea ganar y perder sea perder.
Pregunta N°15. ¿Por qué el sistema binominal era una trampa? ¿No es uno de muchos sistemas electorales que existen en países democráticos?
El sistema electoral binominal fue modificado en 2015. Sin embargo, el daño que produjo no desapareció con su reforma. Continuará con nosotros por mucho tiempo, y por eso es útil identificarlo.
Hoy nadie defiende el sistema binominal. Pero antes de su reforma toda la derecha lo defendía arguyendo que era un sistema electoral más, dentro de la considerable pluralidad existente en el mundo democrático. No puede decirse, alegaban, que un sistema electoral es «más democrático» que otro, porque hay muchos. Ahora bien, es verdad que hay pluralidad de sistemas electorales en el mundo democrático; pero es falso que por eso no pueda decirse que el sistema binominal era un sistema antidemocrático. Para evaluar el sistema binominal es necesario entender el sentido de un sistema electoral.
Un sistema electoral es una regla que convierte votos en escaños parlamentarios. Y esos escaños son importantes, porque permiten construir mayorías para tomar decisiones políticas relevantes. En un sistema democrático, las reglas para convertir votos en escaños no son arbitrarias, en el sentido de que cualquier sistema pueda cumplir su función. En cambio, esas reglas suponen una determinada comprensión de qué es lo que se ha manifestado en una elección, una comprensión de qué es lo importante acerca de la elección respectiva .
Desde una perspectiva democrática hay dos maneras en que puede interpretarse una elección: como la manifestación de una decisión, al optar el pueblo por una de las opciones que se le ofrecen; o como una manifestación de la diversidad política del pueblo. Sobre estas dos posibles interpretaciones democráticas de una elección se construyen las dos familias que explican la diversidad de sistemas electorales en los regímenes democráticos del mundo. Los sistemas mayoritarios (que eligen al candidato más votado) leen en la elección una decisión: el pueblo ha elegido un programa de gobierno sobre otro. Por eso son sistemas que pretenden transformar votos en escaños buscando dar máxima expresión a esa decisión. Los sistemas proporcionales , por su parte (que eligen varios candidatos por distrito), entienden que lo realmente importante que se manifiesta en una elección es la diversidad política del pueblo, y por eso transforman votos en escaños intentado dar máxima expresión a esa diversidad política en la correlación de fuerzas resultante. El paradigma de un sistema mayoritario es uno en el que a cada distrito corresponde un escaño, que se lo lleva el que saque un voto más. El resultado de un sistema mayoritario es que un triunfo en las elecciones normalmente implicará una mayoría considerable en términos de escaños, habilitando a quien triunfó a llevar adelante su programa. El precio es que la diversidad política del pueblo es distorsionada, al castigar la representación de las fuerzas que no son victoriosas. Un sistema proporcional, a su vez, pretende dar a cada opción política un número de escaños que proporcionalmente corresponda a los votos obtenidos. Desde ahí, el sistema proporcional confía en que las fuerzas políticas se alíen de un modo en que pueda verse representada una mayoría de fuerza política actual. Así, por ejemplo, si el voto de los partidos socialistas y verdes alcanza para conformar una mayoría, el sistema interpreta su alianza en el parlamento como la expresión de que una orientación ecológica de izquierda es mayoritaria en ese momento. Y que, por ello, el programa de acción política debe ser dirigido por esa fuerza. Cuando esto no ocurre, el resultado es fraccionamiento parlamentario.
El sistema binominal, sin embargo, tomaba lo peor de cada una de estas dos familias y rechazaba lo mejor. Del sistema mayoritario reproducía su tendencia a negar la diversidad excluyendo a las agrupaciones que no estuvieran entre las dos mayoritarias, pero no su énfasis en la identificación de una decisión clara, porque estaba diseñado para tender a producir un Parlamento empatado; en tanto, del sistema proporcional, reproducía su incapacidad de producir mayorías simples que dieran eficacia a la política democrática, pero no su énfasis en representar adecuadamente la diversidad política del pueblo que quedaba en general excluida.
¿Qué significa esto? ¿Qué sentido tiene el hecho de que el sistema binominal produzca el peor de los mundos posibles, eligiendo lo problemático de cada una de las alternativas conocidas y rechazando lo conveniente? La respuesta es que dicho sistema no descansaba en una interpretación democrática de las elecciones, sino en la constatación fáctica de que las elecciones eran un mal que debe ser neutralizado conforme a la mentalidad que informaba a la Constitución de 1980. Esta mentalidad pretendía, como ya hemos visto, neutralizar la política, para lo cual buscaba negar la posibilidad de que una fuerza transformadora se manifestara en las elecciones –por eso tendía a expresar empates o victorias por muy pocos escaños de un grupo político. Y, unido a la gran cantidad de ámbitos que requerían de quórums muy elevados, tendía a hacer imposible su modificación.
Читать дальше