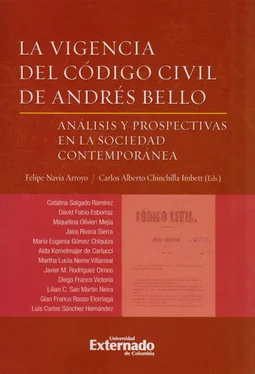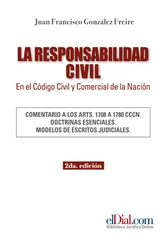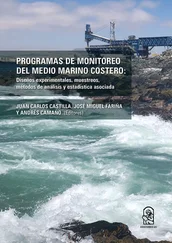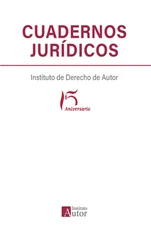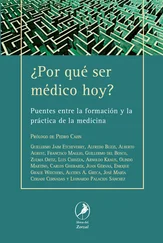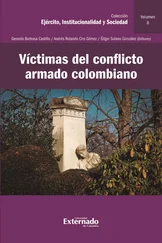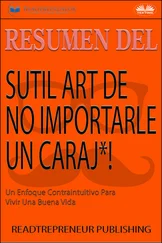En lo relativo a la representación legal, afirma que cuando los padres en el momento de la concepción no se encontraban casados entre sí, la iniquidad era tan grande, que no solo carecía de derechos frente a ellos, sino que en caso de derivarlos de otra fuente, no tenía mientras fuera incapaz quien lo representara o se los hiciera valer, y quien ejercía su guarda tenía derecho a una halagadora suma y finalmente se hacía necesario recomponer las cargas en materia de derechos herenciales, situación que en términos generales se logró a partir de la Ley 45 de 1936. Esta desapareció de la historia jurídica del país los epítetos oprobiosos y permitió que los hijos naturales obtuvieron el mismo trato que los legítimos por parte del padre y que la patria potestad se otorgara a los padres en igual de condiciones sin importar la clase de hijo. En en materia sucesoral se recompuso, aunque continuó manifiesta la desigualdad.
La Ley 45 de 1936 marcó un paso adelante en la historia de la regulación de la filiación en Colombia. En ella participaron los más importantes juristas de la época: Gustavo A. Valbuena, su autor intelectual, Luis Felipe Latorre en el Congreso, Darío Echandía como ministro de Gobierno y Jorge Soto del Corral como ministro de Hacienda, con el respaldo de magistrados conservadores como Eduardo Zuleta Ángel y Miguel Moreno Jaramillo. La idea era cancelar una injusticia legal, enmendar un error legislativo y proteger a los niños 38.
Si bien es cierto, afirma Reyes 39, que no se estableció la igualdad plena en los derechos sucesorales frente al hijo legítimo porque fue necesario transigir para asegurar la expedición de la ley con ciertos preconceptos tradicionales y no exaltar la sórdida reacción de intereses creados, el paso fue grande al no permitir la exclusión del hijo natural por el legítimo. Era claro que el hijo natural debía tener igual cuota que la del legítimo, como lo dicta la razón natural y lo acogen legislaciones como la alemana que ya en el año 1900 hacía parte de su Código.
A partir de la Ley 45 los hijos se clasificaron en legítimos, legitimados, naturales y adoptivos. Extinguió la categoría “hijos de dañado y punible ayuntamiento”, en materia de reconocimiento consagró su irrevocabilidad, consagró el reconocimiento voluntario ampliándolo y el reconocimiento judicial, amplió las posibilidades para hacerlo cuando se trataba de reconocimiento voluntario: en el acta de nacimiento, por escritura pública, por testamento, caso en el cual la revocación de este no implica la del reconocimiento; por manifestación expresa y directa hecha ante un juez, aunque el reconocimiento no haya sido el objeto único y principal del acto que lo contiene.
Cuando el reconocimiento era judicial, permitió que el hijo pudiera investigar judicialmente su paternidad con libertad, consagró una serie de presunciones de paternidad, que para la época se ajustaban a la manera de ser de la sociedad: en caso de rapto o violación, cuando estas coincidían con la época de la concepción; cuando había seducción realizada mediante hechos dolosos, abuso de autoridad, promesa de matrimonio o de esponsales, siempre que existiera un principio de prueba por escrito que emanara del presunto padre y que hiciera verosímil esa seducción; cuando existía carta u otro escrito cualquiera del pretendido padre, que contenga una confesión inequívoca de paternidad; en caso de que entre el presunto padre y la madre hubiesen existido, de manera notoria, relaciones sexuales estables, aunque no hubiesen tenido comunidad de habitación y siempre que el hijo hubiese nacido después de ciento ochenta días, contados desde que empezaron tales relaciones, o dentro de los trescientos días siguientes a aquel en que cesaron; y cuando se acreditaba la posesión notoria del estado de hijo, posesión notoria que consistía en que el respectivo padre o madre trataba al hijo como tal, proveyendo a su subsistencia, educación y establecimiento, y en que sus deudos y amigos o el vecindario del domicilio en general, lo consideraban hijo de dicho padre o madre, a virtud de aquel tratamiento.
Una vez reconocida la paternidad de manera voluntaria o judicial, el hijo natural contaba con la representación legal, por regla general asignada a la madre y por excepción al padre, y se terminó con su exclusión en el primer grado sucesoral, cuando aparecía como coheredero junto con un hijo legítimo.
Con la Ley 45 de 1936 comienza la segunda época del derecho de la filiación, llamada paternidad responsable, y termina la primera larga época llamada paternidad irresponsable.
Treinta y dos años después de la Ley 45 de 1936 se aprueba y promulga la Ley 75 de 1968, que crea el ICBF y amplía el artículo 2 de la Ley 45 en lo que respecta a la forma como puede hacerse el reconocimiento de los hijos naturales: firma del acta de nacimiento cuando concurre. Si no concurre, el funcionario debe solicitar su nombre, debe citarlo dentro de los 30 días siguientes y el presunto padre debe expresar si acepta o rechaza su carácter de padre, si lo niega debe comunicarle al defensor de familia con el fin de que presente la respectiva demanda ante el juez de familia, y si acepta debe firmar el registro civil de nacimiento de su hijo; por escritura pública; por testamento; o por manifestación hecha ante el juez aunque el reconocimiento no haya sido el objeto único y principal del acto. De igual forma se atemperan las presunciones consagradas en la Ley 45.
12. EL LOGRO DE LA IGUALDAD Y LA PROGENITURA RESPONSABLE
Con la Ley 29 del 24 de febrero de 1982 se logra la igualdad por vía del derecho sucesoral de los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos, y se deroga la expresión “hijo natural” del derecho colombiano. El artículo primero de la citada ley dice: “Adiciónese el artículo 250 del Código Civil con el siguiente inciso: Los hijos son legítimos, extramatrimoniales y adoptivos y tendrán iguales derechos y obligaciones”, y el artículo cuarto dice: “El artículo 1045del Código Civil quedará así: Los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales, excluyen a todos los otros herederos y recibirán entre ellos iguales cuotas, sin perjuicio de la porción conyugal”. Esta norma aparece en el panorama jurídico nacional como el antecedente que después retomará la Constitución Política.
En efecto, la Constitución Política de 1991, en el artículo 42 inciso séptimo, dice “Los habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes”. En otras palabras, clasifica a los hijos en legítimos, extramatrimoniales, adoptivos y los procreados con asistencia científica, y les otorga igualdad de derechos y deberes.
Aunque este no es el espacio para ahondar en el tema, tres reflexiones sobre este punto. La primera consiste en que para 1991 el país ya estaba preparado para aceptar que los hijos fueran solo hijos, sin necesidad de clasificarlos, entre otras razones porque si hay igualdad de derechos y deberes, no se justifica la clasificación, salvo como dato histórico. En segundo lugar, porque la clasificación de “o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes” sobraba porque estos hijos son matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos, es decir que en sí mismos no son una clase de hijos; y, en tercer lugar, porque con el inciso octavo del artículo que examinamos comienza una nueva etapa en las relaciones padres e hijos llamada “progenitura responsable”.
De la paternidad irresponsable pasamos a la paternidad responsable, y de esta a la progenitura responsable, categoría en la que los dos progenitores son responsables de las decisiones sobre sus hijos.
Posteriormente, la Ley 721 de 2001 modificó la Ley 75 de 1968, y aunque este no es el espacio para hacer un juicio ponderado sobre la misma, bástenos afirmar que en aquella el legislador quiso dar un viraje, con la creencia de que la genética debía ser la que dirimiera cualquier conflicto relacionado con la paternidad o maternidad, razón por la que consagró en su artículo 1.º la siguiente regla: “En todos los procesos para establecer paternidad o maternidad, el juez, de oficio, ordenará la práctica de los exámenes que científicamente determinen índice de probabilidad superior al 99,9%”, y en el artículo 3º señaló que “Solo en aquellos casos en que es absolutamente imposible disponer de la información de la prueba de ADN, se recurrirá a las pruebas testimoniales, documentales y demás medios probatorios”.
Читать дальше