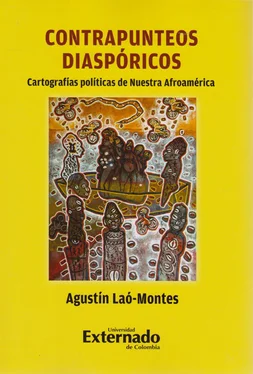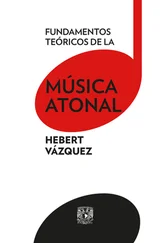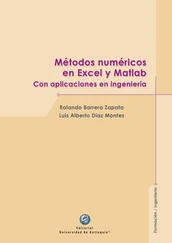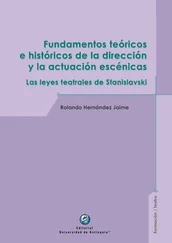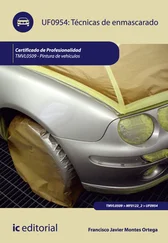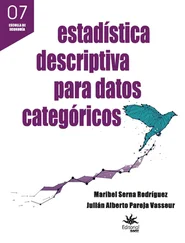El historiador jamaicano Winston James (1999)alega que Schomburg abandonó su militancia hispano caribeña después de 1898 y dejó ir su identidad puertorriqueña a favor de una afrodiaspórica. Pero si analizamos el trabajo de Schomburg y sus proyectos, obtendremos un análisis más matizado de sus afinidades y lealtades. Su compromiso hacia lo que ahora llamamos afrolatinidades puede ser claramente visto en su lucha por la inclusión de los afrocubanos y afropuertorriqueños en organizaciones como la Sociedad Negra para las Investigaciones Históricas y porque se incluyeran escritores afrohispánicos en antologías de la literatura negra. Sus investigaciones sobre los africanos en la España moderna temprana fueron pioneras para la actual revisión de la historia de Europa como multirracial. Sus traducciones de escritores afrolatinoamercanos como Nicolás Guillén revelaron sus esfuerzos para articular Nuestra Afroamérica. Schomburg no pudo renunciar a su identidad afrolatina, en parte por el hecho de que su negritud fue con frecuencia contrapuesta a su origen puertorriqueño y a la mezcla de color de su cuerpo. Fue, tal vez en parte, por su subjetividad fronteriza y su posición liminal que Schomburg, una figura negra importante en los Estados Unidos de principios del siglo XX, mantuvo buenas relaciones con personajes en disputa, tales como W. E. B. Du Bois, Marcus Garvey, Claude McKay y Alain Locke. Mi planteamiento principal aquí es que su cosmopolitanismo, que se alza desde el reconocimiento de la diversidad y complejidad en los regímenes raciales y prácticas culturales en diferentes espacios diaspóricos africanos, retó las concepciones estrechas de africanía y latinidad. Él fue un intelectual transamericano que promovió un proyecto diaspórico en el cual la identidad y la comunidad eran concebidos a través de la alteridad 94.
Un ejemplo revelador del poderoso momento de las décadas de 1920 y 1930 –la última etapa de Schomburg– fue la reciprocidad afrodiaspórica de movimientos político-culturales en tres nodos de redes cosmopolitas de intelectuales negros, creadores culturales y activistas políticos: el Renacimiento de Harlem (Nueva York), el movimiento de la Negritud (París) y el afrocubanismo (La Habana). Una relación importante en ese mundo cosmopolita diaspórico negro fue entre los escritores Nicolás Guillen (cubano) y Langston Hughes (estadounidense), cuya amistad, intercambio intelectual, traducción mutua de poesía, e introducción recíproca a sus contextos nacionales y lingüísticos ejemplificó elocuentemente la solidaridad afrodiaspórica.
En México, fue organizado un Instituto de Estudios Afroamericanos a principios de la década de 1940, y se publicó una revista llamada Afroamérica que tuvo corta vida 95. El instituto y la revista fueron lanzados y patrocinados por un grupo de intelectuales transamericanos de (o para) la diáspora africana, que incluía al cubano Fernando Ortiz, los afrocubanos Nicolás Guillén y Rómulo Lachatenere, el brasileño Gilberto Freyre, el haitiano Jacques Roumain, el mexicano Gonzalo Aguirre Beltrán, el martiniquense Aimé Césaire, el trinitario Eric Williams, los afroestadounidenses Alain Locke y W. E. B. Du Bois y al antropólogo europeo Melvin Herkovits.
POPULISMO LATINOAMERICANO, DESARROLLISMO Y DISCURSO SOBRE MESTIZAJE: TERRENOS CONTESTATARIOS DE POLÍTICAS RACIALES/SOCIALES/CULTURALES 96
Después de la Segunda Guerra Mundial, la Modernidad/colonialidad del sistema-mundo capitalista se adentró en un proceso fundamental de reestructuración. Bajo la égida de Estados Unidos, el nuevo hegemón, el sistema-mundo se reconfiguró con nuevas formas de gubernamentalidad global, con la sombrilla de las Naciones Unidas; en concordancia con las nuevas instituciones creadas para soliviantar el capitalismo global, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En América Latina la crisis política-económica y de legitimación, asociada al período interbélico y especialmente a la gran depresión de la década de 1930, resultó en la defunción de los Estados oligárquicos con la consecuente emergencia de Estados populistas con políticas desarrollistas. El populismo latinoamericano en su era clásica de las décadas de 1940 y 1950 implicó una política de pactos más inclusivos y desarrollistas resultando, de cierta manera, en mayor crecimiento económico –sobre todo en el momento de industrialización por sustitución de importaciones– y una redistribución relativa de los ingresos por un corto tiempo 97.
El momento populista en la política latinoamericana puede ser rastreado desde fines de la década de 1930, con el gobierno de Getulio Vargas en Brasil. Dicho período populista adquirió su punto culminante entre las décadas de 1940 y 1950 bajo el liderazgo de figuras carismáticas como Perón en Argentina, Betancourt en Venezuela, Velasco Ibarra en el Ecuador y Muñoz Marín en Puerto Rico, quienes fueron producto de vibrantes movimientos a favor de la democracia y la justicia social en el contexto de la crisis de la época. En este contexto, hubo una emergencia de los/las afrolatinoamericanos, que inmersos en demandas por la plenitud de sus derechos, reconocimiento cultural, representación política e igualdad de acceso a los recursos, clamaron por el derecho a la ciudadanía completa, deviniendo cuasi en grupo de presión dentro de la constelación de fuerzas que constituyeron la base popular de aquellos procesos y gobiernos.
Así, no debe sorprendernos que los partidos y gobiernos populistas fueran frecuentemente acusados de favorecer a los negros y a los indios ( Andrews, 2004). No obstante, las mismas ambigüedades y contradicciones que podemos observar en las políticas sociales de aquellos gobiernos populistas pueden atañerse a sus políticas étnico-raciales. El nacionalismo defendido por dichos movimientos fue articulado en un concepto de inclusión de lo nacional-popular que no admitía diferencias reales al seno del bloque popular. Consecuentemente, la especificidad de la diferencia afrolatinoamericana (por ejemplo, afrobrasileños) se diluyó en el bloque nacional-popular. Siguiendo este orden, la ideología étnico-racial bajo la cual se articulaba esta visión era un discurso de mestizaje que emergía con matiz hegemónico desde las décadas de 1930 y 1940, y cuyos autores intelectuales principales eran José Vasconcelos en México, Gilberty Freyre en Brasil y Fernando Ortiz en Cuba 98. De acuerdo con esta narrativa de historia e identidad para cada nación y para la región latinoamericana vista en su totalidad, los pueblos latinoamericanos y las naciones constituían un producto híbrido de síntesis racial y cultural que componían una mezcla a la cual todos pertenecemos.
Más allá de estas prédicas de igualdad obliterando la diferencia, estos discursos de mestizaje eran básicamente eurocéntricos/occidentalistas y ello estaba dado en su narrativa histórica de progreso, basada en una valorización jerárquica de “razas” y culturas en las cuales los componentes europeos se mantenían como dominantes, lo indígena tendía a quedar en el pasado y lo africano, cuando era reconocido, se mantenía marginalizado como la raíz menos importante, la mencionada “tercera raíz”.
El giro histórico del estado oligárquico al populista también puede ser representado como un salto del proyecto racial de blanqueamiento hacia una política racial de mestizaje. Los movimientos sociales que provocaron el nacimiento de los estados populistas latinoamericanos lucharon contra la discriminación étnico-racial, a favor de una redistribución de los ingresos y en pos de la democratización de la política y la cultura. Como resultado fueron aprobadas políticas antidiscriminatorias y de inclusión étnico-racial en países como Brasil, Cuba, Costa Rica y Venezuela, al mismo tiempo que se formaron organizaciones políticas negras en Brasil y Uruguay. En sintonía con estos cambios hubo un crecimiento significativo en el porcentaje de afrolatinoamericanos beneficiados por la educación pública y que ingresaron a las aulas universitarias; y se produjo un incremento en la cuantía que pudieron acceder a empleos públicos y un claro ejemplo del mejoramiento fue la importancia que fueron ganando los maestros en regiones predominantemente negras, como el Chocó en Colombia, como también en Puerto Rico 99.
Читать дальше