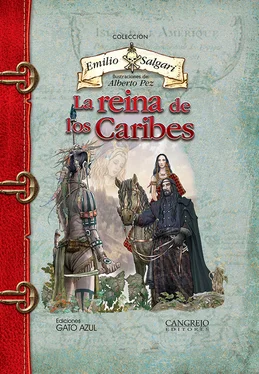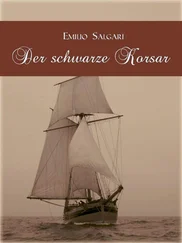1 ...6 7 8 10 11 12 ...19 —¡Tratemos de deshacernos de estos sayones 1! —murmuró el Corsario—. Por ahora nadie ha de venir a ayudarme.
Para evitar que le rodeasen, fue retrocediendo hasta apoyarse de nuevo en el muro. Los tres espadachines le atacaban vivamente, lanzándole estocada tras estocada, pues deseaban acabar con él antes de la llegada de sus compañeros.
Habían reconocido en su adversario al formidable surcador de los mares que se hacía llamar el Corsario Negro, y por eso redoblaban su ahínco; pero sabiendo que tenían que habérselas con un consumado tirador no se exponían demasiado.
Después de dar unos quince pasos, el Corsario sintió tras sí un obstáculo. Alargando la mano izquierda notó que se hallaba ante una puerta.
—Si no se abre, confío en hacer frente a estos bribones —murmuró.
En aquel momento oyó en lo alto un grito de mujer:
—¡Colima! ¡Le matan!
—¡La joven india! —exclamó el Corsario sin dejar de defenderse—. ¡Magnífico! ¡Puedo confiar en alguna ayuda!
Mientras los tres espadachines le cercaban por todas partes, multiplicando las estocadas, en la extremidad de la calle se oían los gritos de Carmaux y Wan Stiller y el chocar de las espadas. Por el momento no había que esperar ayuda de ellos. Los filibusteros debían estar empeñados en un combate sin esperanza, o acaso habían caído en alguna emboscada con el fin de aislar al Corsario.
Este, sin embargo, no desmayaba. Habilísimo tirador, paraba las estocadas con rapidez fulmínea, respondiendo con otras tantas. Mucho le costaba, no obstante, defenderse de aquellas tres espadas que le buscaban el corazón, como lo demostraban dos puntazos que le habían rasgado la casaca. Su tabardo , que le servía de escudo, no era sino un guiñapo. Una vez recibió una estocada en el costado derecho con dirección al corazón. Aunque la detuvo con el brazo izquierdo no pudo evitar que la espada penetrase en sus carnes.
—¡Ah, perro! —aulló, atacando con rabia.
Antes que su contrario hubiera podido desembarazar su espada de los pliegues del tabardo , le descargó un golpe desesperado. La hoja hirió al adversario en plena garganta, cortándole la carótida.
—¡Tres! —gritó el Corsario parando una estocada.
—¡Toma esta! —dijo uno de los dos que restaban.
El Corsario dio un salto, lanzando un grito de dolor.
—¡Tocado! —dijo.
—¡Ánimo, Juan! —gritó el que le había herido, dirigiéndose a su compañero—. ¡Otra estocada, y es nuestro!
—¡Todavía no! —gritó el Corsario—. ¡Toma!
Con dos terribles estocadas derribó uno tras otro a sus dos adversarios; pero casi a la par se sintió sin fuerzas, mientras sus ojos se cubrían con un velo de sangre.
—¡Carmaux!… ¡Wan Stiller!… ¡Ayuda!… —murmuró con voz desfallecida.
Se llevó la mano al pecho, y la retiró bañada en sangre. Retrocedió hasta la puerta, contra la cual se apoyó. La cabeza le daba vueltas, y sentía un sordo zumbido en los oídos.
—¡Carmaux! —murmuró por última vez.
Le pareció oír pasos precipitados, después la voz de sus fieles corsarios y, por fin, abrirse una puerta. Vio confusamente una sombra delante de él, y le pareció que unos brazos le cogían. Luego… ya no vio nada.
*
* *
Cuando volvió en sí, ya no se encontraba en la calle donde había librado tan sangriento combate. Estaba tendido en un cómodo lecho adornado con cortinas de seda azul bordadas de oro, y blanquísimas sábanas adornadas con ricas puntillas. Un rostro gentil estaba inclinado sobre él, acechando sus más pequeños movimientos. Lo reconoció en seguida.
—¡Yara! —exclamó.
La joven india se enderezó rápidamente. Los grandes y dulces ojos de aquella criatura estaban aún húmedos de llanto.
—¿Qué haces aquí, muchacha? —le preguntó el Corsario—. ¿Quién me trajo a esta estancia? ¿Y mis hombres, dónde están?
—¡No te muevas, señor! —dijo la joven.
—Dime dónde están mis hombres —repitió el Corsario—. ¡Oigo fragor de armas en la calle!
—Tus hombres están aquí: pero…
—¡Continúa! —dijo el Corsario viéndola vacilar—. ¡No los veo!
—Defienden la escalera, señor.
—¿Por qué?
—¿Has olvidado a los españoles?
—¡Ah! ¡Es cierto! ¿Están aquí los españoles?
—Han cercado la casa, señor —repuso, angustiada, la joven.
—¡Mil truenos! ¡Y yo en el lecho!…
El Corsario hizo ademán de levantarse; pero lo retuvo un agudo dolor.
—¡Estoy herido! —exclamó—. ¡Ah! ¡Ahora recuerdo!…
Solo entonces se dio cuenta de que tenía el pecho vendado y las manos llenas de sangre. No obstante su valor, palideció.
—¿Estaré imposibilitado para defenderme? —se preguntó con ansiedad—. ¡Yo herido en tanto que los españoles nos asedian y acaso amenazan hasta a mi Rayo ! Yara, ¿qué ha ocurrido después de que me hirieron?
—Te hice traer aquí por dos pajes de mi señor y por Colima —repuso la joven india—. Había suplicado al negro que fuera en tu socorro; pero no se atrevió a salir mientras hubo españoles en la calle.
—¿Quién me ha vendado?
—Uno de tus hombres y yo.
—He recibido dos estocadas; ¿no es cierto?
—Sí, dos; una acaso grave, y otra más dolorosa que peligrosa.
—Sin embargo, no me siento débil.
—Hemos detenido pronto la sangre.
—¿Y mis hombres, han vuelto todos?
—Sí, señor. Uno de ellos tenía muchos rasguños y al negro le brotaba sangre de un brazo.
—¿Por qué no están aquí?
—Los dos blancos vigilan la escalera; el negro está de guardia en el pasaje secreto.
—¿Hay muchos enemigos en los alrededores?
—Lo ignoro, señor. Colima y los dos criados han huido antes que los soldados llegasen, y yo no me he separado ni un solo instante de tu lecho.
—¡Gracias por tu afecto y por tu cura, valiente muchacha! —dijo el Corsario pasando la mano por la cabeza de la joven—. ¡El Corsario Negro no te olvidará!
—Entonces, ¿me vengará? —exclamó la india, mientras un siniestro fulgor animaba sus ojos.
—¿Qué quieres decir?
En aquel instante se oyó un tiro de mosquete y la voz de Carmaux que gritaba:
—¡Cuidado! ¡Hay una bomba detrás de la puerta!
El Corsario Negro, viendo su espada apoyada en una silla próxima, la cogió, haciendo de nuevo ademán de levantarse. La joven le detuvo ciñéndole con ambos brazos.
—¡No, mi señor —gritó—; te matarías!
—¡Mil truenos! —gritó el Corsario—. ¡Van a asaltarnos, y yo no estoy con mis fieles marineros! ¡Déjame!
—No, capitán; no te moverás del lecho —dijo entrando Carmaux—. Los españoles no nos han cogido aún.
—¡Ah!, ¿eres tú? —dijo el Corsario—. Son todos valientes, ya lo sé; pero son pocos para defenderse de un ataque general. ¡No quiero faltar en el momento oportuno!
—¿Y tus heridas? ¡Estás inválido, capitán!
—Me parece que aún podría sostenerme, Carmaux. ¿Las has visto?
—Sí, capitán. Te han dado una estocada soberbia un poco debajo del corazón. Si el acero no llega a tropezar con una costilla te atraviesa.
—No es grave.
—Es cierto —repuso Carmaux—. Yo creo que dentro de unos doce días podrás volver a dar estocadas de nuevo.
—¡Doce días! ¡Estás loco, Carmaux!
—Tienes que cerrar dos agujeros. Un poco más abajo te han hecho otro ojal mucho menos profundo que el primero, pero más doloroso. Cierto que has pagado las dos estocadas con usura, porque luego he visto junto a la puerta tres muertos y dos heridos.
—Y ustedes, ¿han pegado mucho? —preguntó el Corsario.
—Una media docena de hombres a cambio de unos rasguños. Creíamos que nos habías seguido, y por eso continuamos la carga, creyendo abrirte paso. Cuando vimos que te habías quedado atrás tratamos de volver sobre nuestros pasos. Los españoles, que habían hecho lo posible por aislarte, nos cortaron el camino, impidiéndonos ir en tu ayuda. Cuando pudimos desembarazarnos de esos lobos rabiosos acababas de ensartar al último de tus adversarios.
Читать дальше