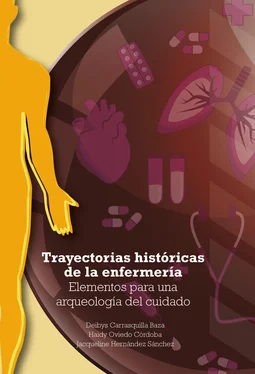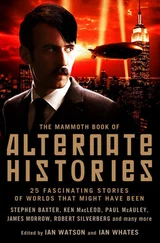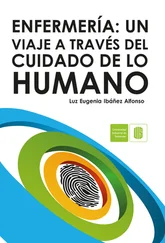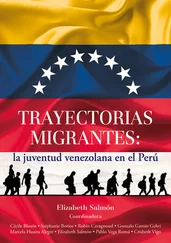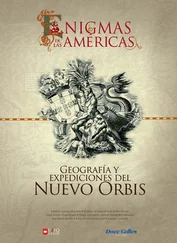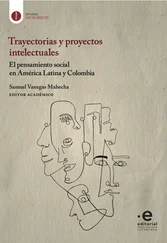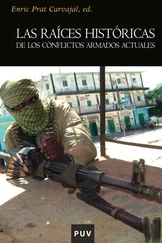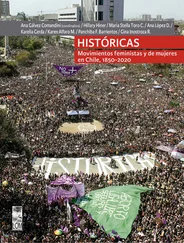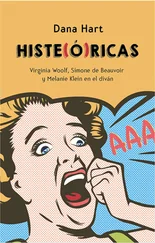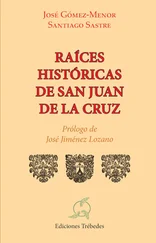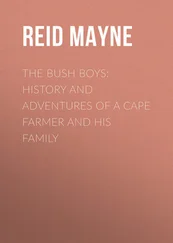Luego de haber presentado las advertencias sobre las consideraciones y prejuicios que pueden desarrollarse junto a los análisis y descripciones de la historia de la enfermería, resulta necesario hacer un repaso en torno a estos postulados, que permitan ubicar al lector poco experto, en el panorama del desarrollo histórico enfermero.
Etapa doméstica
Esta etapa incluye la prehistoria y las civilizaciones antiguas. Su propósito es ubicar los orígenes del cuidado enfermero junto a los de la humanidad, teniendo en cuenta la afirmación repetida en este texto, relacionada con el carácter antropológico del cuidado y, por lo tanto, la manera en que ha estado presente desde los orígenes del ser humano. Sin embargo, la prehistoria es un campo amplio, y si bien han ido despejándose varios interrogantes en torno al pasado humano, todavía existen ciertas hipótesis por demostrar. En esta época, como sostienen tanto Donahue (1996), como Martínez y Chamorro (2011), el pasado de la enfermería se confunde con el de la medicina y aunque estudios derivados de la paleopatología se concentran en la salud humana de la época, sus descubrimientos dan cuenta de estrategias de cuidado y curación que resultaron efectivas, como lo señalan las evidencias óseas.
Como hipótesis se puede plantear también que el desarrollo de estrategias de cuidado fue paralelo a la evolución del ser humano, pasando de ser un factor instintivo a racional, tornándose más complejo a medida que la configuración humana lo permitía. En ese sentido, el cuidado jugaría un papel importante en los procesos de adaptación y estrategias de selección natural, pero con un papel determinante más amplio a medida que el desarrollo cultural humano fue mayor. El papel de la mujer como cuidadora, la aparición del hechicero y la bruja, así como la magia y los métodos empíricos, fueron los elementos que caracterizaron esta fase.
La escritura, la agricultura y en general el estilo de vida sedentario constituyen, como ya lo han indicado varios autores, indicios del desarrollo humano y señales de un cambio en el estilo de la vida. A esta fase la historia de la enfermería la denomina civilizaciones antiguas, haciendo referencia a sociedades que alcanzaron un desarrollo cultural significativo. De ellas se han resaltado los egipcios, asirios, sumerios, persas y culturas milenarios como la india, china, griega y romana, entre otras, marcados por la exuberancia del desarrollo de la cultura material, pero poco a poco se ha ido reconociendo una mayor amplitud de sociedades con igual desarrollo cultural.
El desarrollo de la escritura en egipcios y chinos, por ejemplo, ha permitido la evidencia de procedimientos avanzados que incluye no solo métodos empíricos de curación, sino también intervenciones quirúrgicas y manejo de vendajes. Este episodio de la historia del cuidado contempla el desarrollo paralelo de elementos mágico-religiosos, junto a métodos nacidos de la experiencia empírica, muchos de los cuales, se presentan como antecedentes de la ciencia.
Etapa vocacional
La vocacional se presenta como la segunda etapa del cuidado enfermero. Como su nombre lo indica, está marcada por el papel preponderante de la religión, no solo en términos de las concepciones de salud -enfermedad, sino del papel que estableció para definir el rol de género y sobre todo de la disposición altruista de las mujeres para cuidar. Para Donahue (1996), la etapa vocacional está marcada por la caída del Imperio romano y el ascenso del cristianismo, sin embargo, es necesario destacar que correspondió a un proceso de largo aliento, en el cual confluían diversas religiones, muchas de las cuales estaban ampliamente influenciadas por la tradición greco-romana.
Para el cristianismo, sostiene Donahue, la vocación se inspira en la parábola del buen samaritano, la cual da ejemplo de caridad y misericordia. En Lucas 10:25-37 (La Biblia, citado en Donahue, 1996), Jesús cuenta que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, los ladrones le arrebatan sus pertenencias y lo dejan herido y grave. Pasa un sacerdote y un levita y lo ignoran, pero un tercer hombre se conmueve de él, lo recoge, venda y dispone al mesonero dos monedas para su recuperación. La caridad y misericordia expuesta en la parábola, se asemeja con las ideas presentadas por Watson cuando se refiere al cuidado transpersonal y la identificación con la persona necesitada.
La etapa vocacional se ubica en la Edad Media (siglos V-XV). Para Martínez y Chamorro (2011), las precursoras de la enfermería en esta etapa fueron las diaconisas, viudas, matronas romanas y en la baja edad media los monjes. La etapa moderna, por su parte, se caracterizó por la consolidación de organizaciones que, con vocación religiosa se encargaron de aspectos relacionados con la salud y la enfermedad, tales como la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios, Hermanos Terciarios de la Orden Franciscana y la Compañía Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
Desde una perspectiva diferente, Colliere (2009) se refiere a esta etapa como la mujer consagrada/condenada. Identifica sus roles, en el marco de una variedad de matices que influyeron en la dinámica de la labor femenina de la época, en la que se resalta su posición en rituales vinculados con ciclos de la naturaleza, pero también se evidencian las alternativas que la sociedad le ofrecía, marcadas por el desempeño doméstico y responsabilidad de la pareja; por otro lado, la virginidad se presenta como opción a este tipo de situaciones, en el sentido que las liberaba de la dinámica doméstica y las acercaba a la labor de las diaconisas. La autora resalta también que, durante el ascenso del cristianismo, la iglesia atacó las mujeres que tenían conocimiento de las plantas, catalogándolas como brujas, generando una estrategia más de control sobre el ser femenino.
Etapa técnica
La etapa técnica corresponde con lo que Colliere llama la mujer enfermera-auxiliar del médico (Colliére, 2009; Martínez y Chamorro, 2011) y con lo que otros autores tratan como el desarrollo de la enfermería moderna (Donahue 1996; Kozier, Erb, Blais y Wilkinson, 1999), guardando correspondencia con este período de la historia (siglos XV-XVIII). La etapa cobija una serie de hechos cruciales para el desarrollo de la humanidad, que, junto al descubrimiento de América, permitirían una ampliación del mundo conocido hasta el momento. Incluye también grandes cambios económicos y sociales, producto de revoluciones como la industrial y francesa. Está presente también la colonización y la consolidación de grandes potencias económicas y militares. En esta etapa hay grandes cambios para las mujeres, pero todavía existían grandes barreras para su incursión en actividades públicas reconocidas.
Esta es la etapa clave en el desarrollo de la enfermería, porque es aquí donde Florence Nightingale y otro grupo de mujeres asumen la iniciativa que constituiría el antecedente de la enfermería profesional. Entre los cambios que se dieron entre la etapa vocacional y la moderna, la separación de los poderes políticos y religiosos fue uno de los aspectos que permitió que la enfermería emergiera (Martínez y Chamorro, 2011). Sin embargo, no se puede negar que el desarrollo histórico del cuidado enfermero se fundamenta en la continuidad de hechos del pasado y la manera en que las vírgenes-diaconisas, a las que se refiere Colliére como mujeres consagradas que escaparon al ámbito doméstico, sean varios siglos después una nueva forma de articular el oficio femenino con el cuidado, aunque con características diferentes y en el ámbito de la iglesia protestante.
El Instituto de Diaconisas nació en Kaiserwerth, Alemanía, y tuvo en Florence Nightingale su alumna más adelantada. El trabajo del instituto inició en las cárceles y fue aumentando poco a poco el número de integrantes, extendiéndose por toda Europa hasta llegar a Estados Unidos, África del Norte, Asia y Australia (Kozier, Erb, Blais y Wilkinson, 1999). La participación en el instituto incluía una serie de requisitos que incluían valores éticos y votos religiosos; la formación duraba tres años, y en esta se incluían aspectos de ética, doctrina religiosa y farmacología (Martínez y Chamorro, 2011). El servicio obedecía a la lógica altruista, ya que no recibían salarios.
Читать дальше