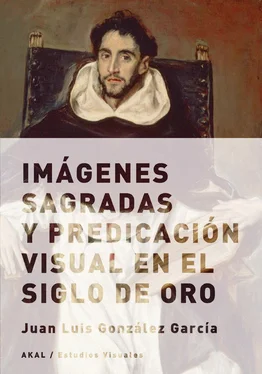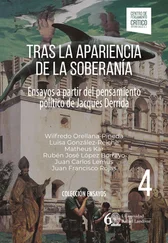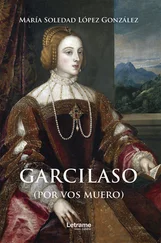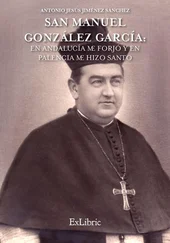[6]El topos de la «pintura como una poesía silenciosa» se repite en textos medievales como los Libri Carolini (ca. 790-792) o las reflexiones agustinianas adoptadas por san Buenaventura y santo Tomás de Aquino. Véase De Bruyne, op. cit., vol. 1, p. 28 y vol. 3, p. 126. Sobre la interpretación de las imágenes en la teología carolingia, véase K. Mitalaité, Philosophie et théologie de l’image dans les libri carolini, París, Institut d’études augustiniennes, 2007.
[7]Véase J. V. Mirollo, «Sibling Rivalry in the Arts Family: The Case of Poetry vs. Painting in the Italian Renaissance», en A. Hurley y K. Greenspan (eds.), «So Rich a Tapestry»: The Sister Arts and Cultural Studies, Lewisburg, Bucknell University Press, 1995, pp. 29-71, retomado en id., «Bruegel’s Fall of Icarus and the Poets», en A. Golahny (ed.), The Eye of the Poet. Studies in the Reciprocity of the Visual and Literary Arts from the Renaissance to the Present, Lewisburg, Bucknell University Press, 1996, pp. 131-139.
[8]Ya a comienzos del siglo XVI, Leonardo se dirigía a un poeta genérico de manera semejante: «Si tú llamas a la pintura poesía muda, el pintor podrá decir que la poesía es pintura ciega». Cfr. Leonardo da Vinci, Tratado de Pintura, ed. A. González García, Madrid, Akal, 41998, pp. 51 y 55.
[9]F. de Holanda, De la Pintura antigua seguido de «El diálogo de la Pintura». Versión castellana de Manuel Denis (1563), ed. F. J. Sánchez Cantón, ed. facs., Madrid, Visor, 2003, p. 175. En 1557, apenas una década después que Holanda, el veneciano Lodovico Dolce –orador y tratadista–, dentro de su Aretino ponía en boca de Fabio: «Quisiera añadir que, si bien el “Pintor” es definido como un “Poeta mudo”, y que “muda” también se llama a la Pintura, a pesar de todo obra de tal modo que parece que las figuras pintadas hablan, gritan, lloran, ríen y hacen cosas que producen tales efectos». M. W. Roskill, Dolce’s Aretino and Venetian Art Theory of the Cinquecento, Toronto, University of Toronto Press, 2000, pp. 96-97.
[10]Virgilio, Eg. III, 32-48. Cit. Églogas. Geórgicas, Madrid, Espasa-Calpe, 81975, p. 21.
[11]Luciano, Eikones 1-9. Cit. Los retratos, en Obras, vol. 2, ed. J. L. Navarro González, Madrid, Gredos, 1988, pp. 427-434.
[12]En Estacio, Siluae V, 4. Cit. Silvas, ed. F. Torrent Rodríguez, Madrid, Gredos, 1995, pp. 244-245, y en el Libro II, traducido en verso castellano por el licenciado J. de Arjona, de La Tebaida, vol. 1, Madrid, Sucesores de Hernando, 1915, p. 94, respectivamente.
[13]Holanda, op. cit., pp. 171-172.
[14]C. de Villalón, El scholástico, ed. J. M. Martínez Torrejón, Barcelona, Crítica, 1997, p. 312.
[15]Versos traducidos como «hazañas nuestras, que en pintura cruda / describe allí la poesía muda» en L. de Camões, Os Lusíadas VII, 76, ed. A. Duque, Madrid, Editora Nacional, 1980, pp. 432-433.
[16]A. Gallego Morell, Garcilaso de la Vega y sus comentaristas, Madrid, Gredos, 1972, p. 346.
[17]Cit. por Herrero García, Contribución, cit., p. 148. Para otros casos semejantes véase B. M. Damiani, «Los dramaturgos del Siglo de Oro frente a las artes visuales: prólogo para un estudio comparativo», en J. M. Ruano de la Haza (ed.), El mundo del teatro español en su Siglo de Oro: ensayos dedicados a John E. Varey, Otawa, Dovehouse Editions, 1989, pp. 138-140.
[18]J. L. Vives, De rat. dic. III, 32. Cit. Del arte de hablar, ed. J. M. Rodríguez Peregrina, Granada, Universidad de Granada, 2000, p. 154.
[19]F. Galés, Epitome troporum ac schematum et grammaticorum et rhetorum ad autores tum prophanos tum sacros intelligendos non minus utilis quam necessaria, ed. M. Guillén de la Nava, en Garrido Gallardo (ed.), op. cit., cap. 9. Galés parafrasea aquí un pasaje de Ad Her. IV, 28, cit., pp. 269-270, que demuestra la pervivencia del motivo en Roma por mediación de las teorías retóricas helenísticas.
[20]L. de Granada, Retórica, cit., vol. 2, p. 189.
[21]A diferencia de la primera poética española renacentista, que es un repertorio de tropos: El Arte Poética en Romance Castellano de Miguel Sánchez de Lima (1580). Véase Manero Sorolla, «La imagen poética», cit., p. 202, n. 66.
[22]A. López Pinciano, Philosophia Antigua Poetica, ed. A. Carballo Picazo, vol. 1, reimp., Madrid, CSIC, 1973, p. 169; y algo antes, en p. 134, lo reitera como ejemplo de analogía: «desta manera dezimos a la poesía, pintura, y a la pintura, poesía».
[23]Herrero Salgado, La oratoria sagrada, cit., pp. 230-231.
[24]B. C. Quintero, Templo de la eloquençia Castellana. En dos Discursos. Aplicado el vno al uso de los predicadores, Salamanca, Rodrigo Calvo, 1629, f. 34.
[25]Véanse así los reveladores casos de Francisco Pacheco y Pablo de Céspedes en J. Rubio Lapaz, Pablo de Céspedes y su círculo. Humanismo y Contrarreforma en la cultura andaluza del Renacimiento al Barroco, Granada, Universidad de Granada, 1993, pp. 397, 401. J. M. Cervelló Grande (ed.), Gaspar Gutiérrez de los Ríos y su Noticia general para la estimación de las artes, vol. 1, Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2006, pp. 172-173, sí que lo recoge (por tratarse el autor de un jurista y no de un artífice): «Si el fin del Poeta, es imitar las cosas al natural: el del Pintor es el mismo. El pintor le imita con colores: el poeta con palabras […] Por estas razones llama Simonides Poeta, a la pintura poesía muda, por ser significada con colores, y a la poesía pintura, que habla por ser pintada con palabras».
[26]Véase sobre todo N. Galí, Poesía silenciosa, pintura que habla. De Simónides a Platón: la invención del territorio artístico, Barcelona, El Acantilado, 1999.
[27]Quintiliano, Inst. Orat. Præf. 2; VIII, iii, 60, op. cit., vol. 1, p. 11; vol. 3, p. 201.
[28]M. Praz, Il giardino dei sensi, Milán, Mondadori, 1975, p. 227, n. 1.
[29]A esta segunda interpretación, fundamentada en la estética de la recepción, está dedicada la obra de N. E. Land, The Viewer as Poet. The Renaissance Response to Art, University Park, Penn., Pennsylvania State University Press, 1994. Para el caso español resulta imprescindible J. Portús Pérez, Pintura y pensamiento en la España de Lope de Vega, Hondarribia, Nerea, 1999, esp. pp. 31-41.
[30]F. Tateo, «Retorica» e «Poetica» fra Medioevo e Rinascimento, Bari, Adriatica, 1960, p. 210.
[31]B. Weinberg, A History of Literary Criticism in the Italian Renaissance, vol. 1, Chicago, University of Chicago Press, 1974, p. 72.
[32]A. Camarero Benito, «Teoría del decorum en el Ars poetica de Horacio», Helmantica 41 (1990), pp. 247-280.
[33]Véanse G. C. Fiske. y M. A. Grant, «Cicero’s Orator and the Ars Poetica», Harvard Studies in Classical Philology 35 (1924), pp. 1-75, e id., Cicero’s «De Oratore» and Horace’s «Ars Poetica», Madison, Wis., University of Wisconsin Press, 1929.
[34]C. S. Baldwin, Ancient Rhetoric and Poetic, Nueva York, MacMillan, 1924, p. 246.
[35]P. Hardie, «Vt pictura poesis? Horace and the Visual Arts», en N. Rudd (ed.), Horace 2000: A Celebration. Essays for the Bimillenium, Londres, Duckworth, 1993, p. 120.
[36]W. Trimpi, «Horace’s “Ut Pictura Poesis”: The Argument for Stylistic Decorum», Traditio 34 (1978), pp. 29-73.
[37]Horacio, Ars poet. 361-365. Cit. Epístolas. Arte poética, ed. F. Navarro Antolín, Madrid, CSIC, 2002, pp. 219-220.
[38]Sócrates emplea el término skiagraphia para designar el conocimiento o recta opinión sobre lo común y general, por oposición al conocimiento de la diferencia y lo particular: «Sin embargo, Teeteto, ahora me ocurre exactamente igual que al que contempla una pintura borrosa, es decir, después de acercarme a lo que estábamos diciendo, no entiendo ni lo más mínimo. En cambio, mientras me mantuve a distancia, me parecía que tenía algún sentido». Cfr. Platón, Theæt. 208e, cit., p. 307.
Читать дальше