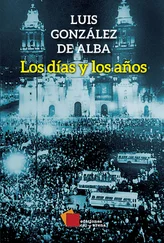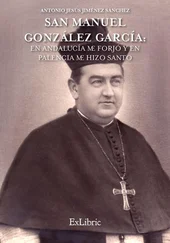Los alegatos expresados durante el pleito fueron publicados inicialmente en 1629 y luego en 1633, cuando ganaron el pleito y como apéndice a los Diálogos de la pintura de Carducho, que no por casualidad desde su mismo título advierten de su intencionalidad: la defensa de la pintura. Este pintor pidió «algunas informaciones» a los que llamó «siete sabios» para probar que la pintura debía quedar libre de impuestos. De ellos dijo que eran «siete Cicerones» que habían vuelto a graduar las artes liberales poniendo la pintura en alto. Éstos fueron: Lope de Vega, José Valdivieso, Lorenzo Van der Hamen, Juan de Jáuregui, Juan Alonso Butrón [290]y los hermanos Antonio de León Pinelo y Juan Rodríguez de León. Al final, como hemos dicho, se emitió sentencia favorable a los artistas de la corte, que en adelante no hubieron de pagar por las «pinturas que ellos hicieren y vendieren aunque no se les ayan mandado hacer», mientras que tendrían que pagar «de cualesquier pinturas que bendieren no echas de ellos, así por los dichos pintores como otras qualesquier personas, en sus casas, almonedas y otras partes» [291]. Hasta el denominado «Pleito de Barrera» (1639-1640) los pintores no quedarían también eximidos del pago de alcabalas sobre los cuadros no religiosos [292].
Tanto en la España altomoderna como en el resto de Europa, la pujanza insoslayable de la pintura (y la escultura [293]) sagrada sobre los demás géneros acarreó que sus fines persuasivos se extendieran a todas las artes visuales. La pintura, mucho más que un instrumento para el proselitismo, se vio como un medio privilegiado capaz de trasponer la distancia entre el hombre y Dios, tanto en los aspectos cognitivos como en los afectivos de dicha relación. Para el espectador, la experiencia íntima de orar o de escuchar un sermón, en lo que tenían ambos actos de apelación a la imaginativa, a las emociones, a la conmoción de la voluntad, podía ser análoga a la experiencia que podía sentir ante un cuadro piadoso en el que se representara una escena dramática de la vida de Cristo, de la historia bíblica o del martirologio [294]. Que las pinturas movieran a respeto, a ira, a piedad, a devoción, a lágrimas y a temor, le sonaba a Carducho a cosa tan sabida que le parecía «escusado el hazer relacion de lo que las historias están llenas, en lo espiritual, en lo moral, y profano, engañando tal vez hasta los animales» [295]. Su perfecto pintor dibuja, medita y discurre, pero también «propone, arguye, replica, y concluye» a su modo, con el lápiz o la pluma [296]. Por compartir tales capacidades afectivas con la retórica –a la que Carducho no llama «hermana» sino «amigo noble»–, la pintura se comunica con ella de un modo frecuente y familiar [297], pretendiendo
hazer en la superficie cuerpos, y siendo muertos, y sin alma ninguna (como vivas) hablen, persuadan, muevan, alegren, entristezcan, enseñen al entendimiento, representen a la memoria, formen en la imaginativa, con tanto afecto, con tanta fuerza, que engañen a los sentidos, quando venzan a las potencias [298].
La nobleza de la pintura religiosa se deducía, por ende, de sus propios fines conmovedores: «mejor se ennoblecerá la pintura exercitada con la regla cristiana. Y se podrá decir con verdad, que muncho más ilustre y altamente puede hoy un pintor cristiano hacer sus obras que Apeles ni Protógenes, ni otros famosos de la antigüedad» [299]. Los demás fines del arte, asimismo según Pacheco, como el docere o el delectare, dependían de este primero:
Pues viniendo a la utilidad, si es verdad que cuanto un bien es mayor, tanto es más divino, porque se avecina más al que universalmente suele Dios comunicar a todas las criaturas, será verdad que la utilidad que nace de la pintura es más divina que otra alguna, que suele proceder de las otras artes […] mecánicas […]; por lo cual, si hacemos comparación entre ésta y aquéllas, veremos clarísimamente que no sólo cada una, mas todas juntas […] le son grandemente inferiores [300].
Con modelos tales, los pintores justificarían la dignidad que tenía su profesión y la importancia de sus obras sobre otros productos realizados por artesanos de diversos oficios, reproduciendo el debate secular entre sophia y techne, para diferenciar entre la actividad espiritual, animada por una profunda relación con la divinidad del poeta –y, subsidiariamente, del pintor de imágenes religiosas, que debía poseer una instrucción especial en materias de la fe–, y la labor dominada por el esfuerzo físico que caracteriza al artesano, esclavo de sus fatigas. Así, la relevancia de la pintura sacra como estímulo de la piedad y vía para la salvación ocupó el centro del debate acerca de la función de las artes en España a partir de la década de 1580 y no abandonaría esta posición de ventaja hasta 1620-1630, cuando en el entorno cortesano de Velázquez se trastornó definitivamente la jerarquía institucionalizada en favor del retrato y el bodegón –novedosamente dignificados por exigir de la inventio, antes patrimonio exclusivo de la pintura de historia–, lo cual a su vez propició la divulgación de flamantes géneros imitativos como el paisaje o las perspectivas o batallas. El pintor español del Siglo de Oro que más y más ambiguamente se movió entre las convenciones de los géneros sería, a la postre, el principal artífice de su recodificación, pero la fusión completa de las doctrinas sobre oratoria y poética no llegaría a efectuarse hasta el siglo XVIII, cuando comenzaran a publicarse tratados que intentaban presentar unívocamente las reglas de ambas artes. Florecerá entonces una retórica con tintes poéticos, esto es, una retórica «poetizada» sólo útil a la composición literaria [301]. Este tipo de obras, que exceden el arco cronológico de nuestro libro, terminarían haciendo mucha más insistencia en la ilustración placentera del conocimiento –es decir, en el docere y delectare como fines de la elocuencia– que en la fuerza necesaria para doblegar la voluntad. Pero entre ca. 1480 y 1630 la situación fue justo la contraria.
[1]Propercio, Eleg. III, 9-16. Cit. Elegías, ed. A. Ramírez de Verger, Madrid, Gredos, 1989, p. 196.
[2]El origen y uso general del tópico de la pintura parlante/poesía muda es bien conocido en la historiografía artística contemporánea desde Lee, op. cit., pp. 13-22.
[3]Plutarco, De gloria Athen., en Moralia 346f-347a. Cit. Obras morales y de costumbres (Moralia), vol. 5, ed. M. López Salvá, Madrid, Gredos, 1989, p. 296. Plutarco, por otro lado, invocaba el paralelo sinestésico entre pintura y poesía en otro lugar de sus Moralia, dentro de los consejos destinados a enseñar a los jóvenes a escuchar la poesía. A éstos había que recordarles «que el arte poético es un arte mimético y una facultad análoga a la pintura», y que no escucharan «sólo aquello que todos repiten, que la poesía es una pintura hablada y la pintura una poesía muda», mostrando a las claras la resonancia que había alcanzado el tema en su tiempo. Cfr. Plutarco, Quom. adol. poet. aud. deb., en Moralia 17f-18a. Cit. Obras morales y de costumbres (Moralia), vol. 1, ed. C. Morales Otal y J. García López, Madrid, Gredos, 1985, p. 99.
[4]Steiner, op. cit., pp. 5-7.
[5]S. Benassi, «Ut non poesis, pictura: pittura vs poesia», en Gli antichi e le origini del moderno. Modelli estetici tra letteratura e arti figurative, Bolonia, CLUEB, 1995, pp. 20-21. Este sentido «vivo» pero paradójicamente silencioso de la pintura es el que retomó Platón en las frases siguientes del Fedro (ca. 370 a.C.), dirigidas por Sócrates a su interlocutor: «Porque es que es impresionante, Fedro, lo que pasa con la escritura, y por lo que tanto se parece a la pintura. En efecto, sus vástagos están ante nosotros como si tuvieran vida; pero, si se les pregunta algo, responden con el más altivo de los silencios. Lo mismo pasa con las palabras». Cfr. Platón, Phæd. 275d, cit., p. 401.
Читать дальше