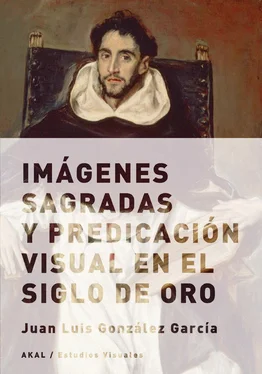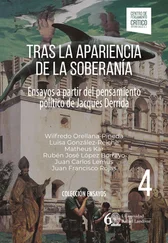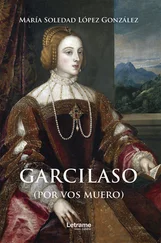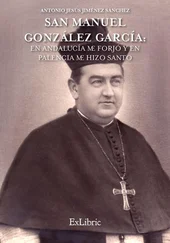[111]G. Durando, Rationale divinorum officiorum I, 3. Cit. S. Sebastián López, Mensaje del arte medieval (anexo documental), ed. J. Mellado Rodríguez, Córdoba, Escudero, 1978, p. 17, alude en concreto a dejar a la voluntad de los pintores el modo de representar las «diversas historias del Antiguo y Nuevo Testamento». Véase A. Chastel, «Le dictum Horatii quidlibet audendi potestas et les artistes (XIIIe-XVIe siècle)», en Fables, formes, figures, vol. 1, París, Flammarion, 1978, pp. 366-367.
[112]Uno de los primeros (ca. 1360-1374) en hacerse eco de esta formulación para justificar la utilidad de la poesía, estableciendo una analogía con la libertad concedida a los pintores en un paralelo inverso al que después sería habitual entre los teóricos del arte, fue G. Boccaccio, Gen. deo. gent. XIV, 6. Cit. Genealogía de los dioses paganos, ed. M. C. Álvarez y R. M. Iglesias, Madrid, Editora Nacional, 1983, p. 815: «Pero pregunto, si Praxiteles o Fidias, doctísimos en escultura, pudieron esculpir un Priapo impúdico que se lanza de noche contra Iole más que contra Diana, insigne por su honestidad, o si puede pintar Apeles, o nuestro Giotto, más importante que el cual no fue Apeles en su época, a Marte uniéndose a Venus más que a Júpiter promulgando leyes a los dioses desde su trono, ¿diremos que estas artes han de estar condenadas? ¡Sería muy estúpido decirlo!». Si unos deslices esporádicos no eran razón para condenar las artes visuales –cuya misión era incitar a una conducta virtuosa–, sin duda tampoco podían motivar, para Boccaccio, la reprobación de la poesía. Véase en esta línea C. E. Gilbert, «Boccaccio’s Devotion to Artists and Art», en Poets seeing artists’ work. Instances in the Italian Renaissance, Florencia, Olschki, 1991, pp. 54-64.
[113]C. W. Westfall, «Painting and the Liberal Arts: Alberti’s View», en Connell (ed.), op. cit., pp. 130-149.
[114]D. Benati, «Una vita negli autoritratti», en id. y E. Riccòmini (eds.), Annibale Carracci, cat. exp., Milán, Electa, 2006, pp. 72-85.
[115]M. Morán Turina, Estudios sobre Velázquez, Madrid, Akal, 2006, p. 98.
[116]E. Lafuente Ferrari, «Borrascas de la pintura y triunfo de su excelencia. Nuevos datos para la historia del pleito de la ingenuidad del arte de la pintura», Archivo Español de Arte 17 (1944), esp. pp. 77-93.
[117]M. Falomir Faus, «Un dictamen sobre la nobleza y liberalidad de las artes en la Andalucía de principios del siglo XVII», Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 82 (1996), pp. 483-509.
[118]J. Gállego, El pintor, de artesano a artista, Granada, Diputación Provincial de Granada, 1995, esp. pp. 31-32.
[119]V. Carducho, Dialogos de la pintvra, sv defensa, origen, esencia, definición, modos y diferencias, Madrid, Francisco Martínez, 1633, f. 228v.
[120]C. Cennini, El Libro del Arte, ed. F. Brunello y L. Magagnato, Madrid, Akal, 2002, cap. 1, p. 32.
[121]Ibid.
[122]Da Vinci, Tratado, cit., pp. 51-52.
[123]Holanda, op. cit., p. 188.
[124]Véanse, p. e., G. A. Gilio, Dialogo nel quali si ragiona degli errori e degli abusi de’ pittori circa l’storie, en P. Barocchi (ed.), Trattati d’arte del Cinquecento fra Manierismo e Controriforma, vol. 2, Bari, Giuseppe Laterza e Figli, 1961, pp. 15-16; G. Paleotti, Discorso intorno alle imagini sacre e profane, en ibidem, p. 401; y R. Alberti, Trattato della nobiltà della pittura, en Barocchi (ed.), Trattati, cit., vol. 3, p. 206.
[125]W. R. Rearick, The Art of Paolo Veronese 1528-1588, Washington, National Gallery of Art, 1988, p. 104.
[126]E. Martínez Miura, «El impacto de El Bosco en España», Cuadernos Hispanoamericanos 471 (1989), pp. 115-120.
[127]L. Peñalver Alhambra, Los monstruos de El Bosco, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1999, esp. pp. 29-40.
[128]Según Plinio el Viejo, Nat. Hist. XXXV, 112, 114, op. cit., pp. 109-110.
[129]F. de Guevara, Comentarios de la pintura, ed. R. Benet, Barcelona, Selecciones Bibliófilas, 21948, pp. 125-129.
[130]Vitruvio, De arch. VII, v. Cit. De architectvra, dividido en diez libros, trad. de M. de Urrea, Alcalá de Henares, Juan Gracián, 1582, ff. 96v-97v.
[131]Guevara, op. cit., pp. 154-162.
[132]Ibid., pp. 100-101. En apoyo de esta lectura, véase el significado de Matachín en S. de Covarrubias Orozco, Tesoro de la Lengua Castellana o Española, ed. F. C. R. Maldonado y M. Camarero, Madrid, Castalia, 21995, p. 741. Del uso español de esta voz podemos también citar el manuscrito autógrafo de la inédita España defendida (1609), obra de Quevedo, quien al referir algunas tradiciones españolas dice: «En las fiestas ai antiquísimas costumbres, como las danzas i matachines i jigantes, i prinçipalmente la que oi llamamos tarasca». Cfr. V. Roncero López, «Aproximaciones al estudio y edición de la España defendida», La Perinola 1 (1997), p. 219.
[133]Covarrubias Orozco, op. cit., p. 608.
[134]A. M. Salazar, «El Bosco y Ambrosio de Morales», Archivo Español de Arte 28, 110 (1955), pp. 117-138.
[135]A. de Morales (ed.), Las obas (sic) del maestro Fernan Perez de Oliva... Con otras cosas que van añadidas, como se dara razon luego al principio, Córdoba, Gabriel Ramos Bejarano, 1586, f. 281.
[136]I. Mateo Gómez, «Felipe II coleccionista de El Bosco: pervivencias literarias medievales a lo largo del siglo XVI, “prudencia y decoro”», en El arte en las Cortes de Carlos V y Felipe II, Madrid, CSIC, 1999, pp. 335-345.
[137]P. Silva Maroto, «En torno a las obras del Bosco que poseyó Felipe II», en Felipe II y las Artes. Actas del Congreso Internacional, 9-12 de diciembre de 1998, Madrid, Universidad Complutense, 2000, p. 535.
[138]Sigüenza, op. cit., p. 677.
[139]Ibid., p. 671. La expresión la aplicó por vez primera Antonio Pérez a Tiziano. Cfr. X. de Salas, «Un lugar común de la crítica artística», Archivo Español de Arte 16, 60 (1943), p. 420, n. 3.
[140]Sigüenza, op. cit., p. 655.
[141]Ibid., pp. 589-591. Repite la fórmula en ibid., p. 605.
[142]Plinio el Viejo, Nat. Hist. XXXV, 98, op. cit., p. 104.
[143]F. Checa Cremades, «Un príncipe del Renacimiento. El valor de las imágenes en la Corte de Felipe II», en id. (dir.), Felipe II. Un monarca y su época: un Príncipe del Renacimiento, cat. exp., Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1998, pp. 46-48.
[144]Pacheco, Arte, cit., p. 521. Sobre Butrón y Pacheco en relación con El Bosco, véase X. de Salas, El Bosco en la literatura española, Barcelona, Imprenta Sabater, 1943, pp. 21-22; 27-29.
[145]G. P. Lomazzo, Trattato dell’arte de la pittura, Milán, Paolo Gottardo Pontio, 1584, p. 28.
[146]Pacheco, Arte, cit., p. 80, n. 16.
[147]Cervelló Grande (ed.), op. cit., p. 174.
[148]Falomir Faus, «Un dictamen», cit., p. 498.
[149]J. A. de Butrón, Discvrsos apologeticos en que se defiende la ingenuidad del arte de la Pintura. Qve es liberal y noble de todos derechos, Madrid, Luis Sánchez, 1626, f. 89.
[150]Carducho, Dialogos, cit., f. 224v. Citamos aquí por la ed. original, pues F. Calvo Serraller no incluye el parecer de Rodríguez de León en su versión del tratado de Carducho ni en Teoría de la pintura en el Siglo de Oro, Madrid, Cátedra, 21991.
[151]J. Huarte de San Juan, Examen de ingenios para las ciencias, ed. G. Serés, Madrid, Cátedra, 1989, pp. 395-396.
[152]Erasmo de Rotterdam, Epitome chiliadvm adagiorvm, Amberes, Michael Hillenius Hoochstratanus, 1528, p. 187.
[153]K. L. Selig, «Sulla fortuna spagnola degli “Adagia” di Erasmo», Convivium 25 (1957), pp. 88-91.
[154]Manero Sorolla, «El precepto horaciano», cit., pp. 181-182.
[155]Gilio, op. cit., pp. 3 y 110.
[156]A. Egido, «La página y el lienzo: sobre las relaciones entre poesía y pintura», en Fronteras de la poesía en el Barroco, Barcelona, Crítica, 1990, p. 169.
Читать дальше