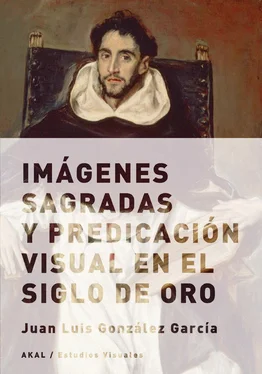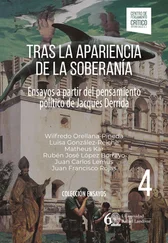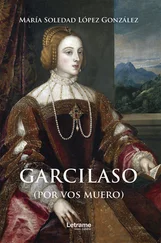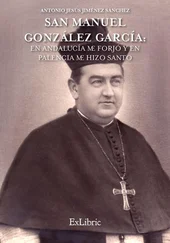[193]M. Cardenal Iracheta, «El “Panegírico por la poesía” de Fernando Luis de Vera y Mendoza», Revista de la Biblioteca Nacional 2 (1941), pp. 265-301. La mención coincide con un soneto de las Rimas que vieron la luz el mismo año de 1627 junto con la Corona trágica de Lope de Vega. Véase Herrero García, «Jáuregui», cit., p. 10.
[194]Carducho, Diálogos, cit., p. 209.
[195]Ibid., p. 210.
[196]Véase E. J. Gates, «Gongora’s Polifemo and Soledades in relation to Baroque art», The University of Texas Studies in Literature and Languages 1, 1 (1960), pp. 61-67.
[197]Apud M. Blanco, «Góngora et la peinture», Locvs Amœnvs 7 (2004), p. 207.
[198]Véase S. A. Vosters, «Lope de Vega, Rubens y Marino», Goya. Revista de Arte 180 (1984), pp. 321-325; A. García Berrio, «Poética literaria y creación artística en el Siglo de Oro», en J. Portús Pérez (ed.), El Siglo de Oro de la pintura española, Madrid, Mondadori, 1991, p. 312.
[199]Plinio el Viejo, Nat. Hist. XXXV, 19-20, op. cit., p. 80.
[200]M. Falomir Faus, Arte en Valencia, 1472-1522, Valencia, Consell Valencià de Cultura, 1996, pp. 332-333.
[201]M. N. Taggard, «Cecilia and María Sobrino: Spain’s Golden Age Painter-Nuns», Woman’s Art Journal 6, 2 (1985-1986), pp. 15-19.
[202]Véase E. Orozco Díaz, «Poetas pintores y pintores poetas. Apéndice a una nota», en Temas del Barroco. De poesía y pintura, ed. facs., Granada, Universidad de Granada, 1989, pp. 53-67, y Portús Pérez, Pintura y pensamiento, cit., pp. 119-121.
[203]Pacheco, Arte, cit., p. 131. Un lugar complementario, asimismo de raíz aristotélica, lo ofrecen Filóstrato el Viejo («los poetas […] como los pintores contribuyen por igual al conocimiento de los hechos y apariencia de los héroes»; cfr. Filóstrato el Viejo, Imagines I, 1, op. cit., p. 33) y Filóstrato el Joven (en el Proemio a sus Imágenes: «del mismo modo actúa la pintura, indicando con sus trazos lo que los poetas expresan con palabras»; Filóstrato el Joven, Imagines, Proem., op. cit., p. 162).
[204]C. Davies, «Ut Pictura Poesis», Modern Language Review 30 (1935), pp. 159-169.
[205]A. F. Kinney, «Poema rhetoricum et rhetor poeticus: The Forming of a Continental Humanist Poetics», en Continental Humanist Poetics. Studies in Erasmus, Castiglione, Marguerite de Navarre, Rabelais, and Cervantes, Amherst, University of Massachusetts Press, 1989, pp. 29-31.
[206]J. H. Hagstrum, The Sister Arts. The Tradition of Literary Pictorialism and English Poetry from Dryden to Gray, Chicago, University of Chicago Press, 1958, pp. 11-12.
[207]Platón, Gorg. 452e-458b. Cit. Gorgias, ed. R. Serrano Cantarín y M. Díaz de Cerio Díez, Madrid, CSIC, 2000, pp. 23-39.
[208]C. Rocco, «Liberating discourse: the politics of truth in Plato’s Gorgias», Interpretation 23 (1995-1996), pp. 361-385.
[209]Platón, Phæd. 244a-245c, cit., pp. 336-339. Véase E. Asmis, «Psychagogia in Plato’s Phaedrus», Illinois Classical Studies 11 (1986), pp. 153-172.
[210]E. E. Ryan, «Plato’s Gorgias and Phaedrus and Aristotle’s Theory of Rhetoric: A Speculative Account», Athenaeum 57 (1979), pp. 452-461.
[211]Aristóteles, Rhet. 1405a-1407a; 1411a-1413b, op. cit., pp. 490-504; 534-548.
[212]Id., De poet. 1456a34-1456b19 (cfr. Rhet.1356a1-19 y 1378a20-29), op. cit., pp. 195-197.
[213]Id., Rhet. 1404a39-1405a6 (cfr. De poet.1456a32-1459a16), junto con Rhet. 1372a1 y 1419b6 (referentes a la parte de De poet. que, dedicada a la comedia, no se ha conservado), op. cit., pp. 273; 485-490; 592-593.
[214]G. Morpurgo Tagliabue, «Aristotelismo e Barocco», en Castelli (ed.), op. cit., pp. 128-133.
[215]Cicerón, Pro Archia I, 2. Cit. Discurso en defensa del poeta Arquías, ed. A. Espigares Pinilla, Madrid, Palas Atenea, 2000, p. 29. Tertuliano, utilizando la metáfora del parentesco de las artes de Cicerón en Pro archia poeta, decía que «No hay arte que no sea la madre o el pariente muy cercano de otra arte». Tertuliano, De idololatria liber. Cit. Opera omnia, en J. P. Migne (ed.), Patrologiae latinae, vol. 1, París, Imprimerie Catholique, 1844, c. 670b.
[216]Cicerón, De orat. III, 6, 27, cit., p. 385.
[217]Ibid. I, 16, 70, cit., p. 117.
[218]Véase complementariamente id., Orator 202, cit., p. 136.
[219]Ibid. 67, cit., p. 63. El enthusiasmos de poetas y rétores era lo que mejor podía servir a sus fines patéticos y excitantes, según el Pseudo-Longino. Cfr. Pseudo-Longino, De sub. XV, 2,cit., p. 174.
[220]Cicerón, De orat. III, 44, 174, cit., p. 459.
[221]Ibid. I, 28, 128, cit., p. 136. A modo de matización resulta significativo traer dos valoraciones debidas a poetas que, si bien parten de la fuente ciceroniana, al mismo tiempo la complementan. Horacio advertía en la poesía una capacidad conmovedora idéntica a la de la retórica, que podía provocar los sentimientos necesarios para las distintas situaciones, fueran trágicas o cómicas: «No basta que sean hermosos los poemas: sean placenteros / y arrebaten el alma del oyente adonde quieran» (Horacio, Ars poet. 99-100, cit., p. 192). Y Ovidio, en una de sus Pónticas, remitida desde su exilio en Tomis a su amigo Casio Salano, maestro de oratoria de Germánico, le recordaba que, aunque sus obras eran distintas, ambas surgían de la misma fuente, ya que tanto uno como el otro profesaban las artes liberales. El tirso y el laurel, símbolos de la inspiración poética, le eran ajenos a Salano, pero el entusiasmo arrebataba a los dos por igual. Y terminaba: «así como tu elocuencia confiere energía a mis ritmos, del mismo modo yo doy brillo a tus palabras». Cfr. Ovidio, Ex Ponto II, 5, 65-70. Cit. Pónticas, ed. J. González Vázquez, Madrid, Gredos, 1992, pp. 426-429.
[222]A partir de un fragmento de Teofrasto de Éreso, Quintiliano infería que el mayor beneficio para el orador lo proporcionaba la lectura de los poetas, en quienes podía encontrar ejemplos útiles: «Porque de éstos se saca el aliento del espíritu en expresar la realidad y la sublimidad en las palabras, toda suerte de emociones en los sentimientos y la dignidad en la presentación de las personas, y sobre todo las fuerzas de la mente, a fuer de machacadas por la diaria actividad forense, se refrescan extraordinariamente con el encanto de tales obras poéticas. [...] Debemos, sin embargo, tener presente que no en todas las cosas ha de seguir el orador a los poetas, ni en la libertad del uso de palabras ni en la osadía del empleo de figuras». Cfr. Quintiliano, Inst. Orat. X, i, 27-28, op. cit., vol. 4, pp. 21-23.
[223]Ibid. III, iv, vol. 1, pp. 333-337.
[224]Ibid. IX, i, 29, vol. 4, p. 23.
[225]Así, en Homero «encontramos ya a Fénix, un maestro tanto para las hazañas como también para la oratoria, a muchos oradores, y en sus tres grandes caudillos (Agamenón, Aquiles, Ulises) todo género de discurso [es decir, tipos de cada uno de los tres estilos] y hasta desafíos de elocuencia celebrados entre los jóvenes; más aún, en el cincelado relieve del Escudo de Aquiles hay también pleitos y abogados». Ibid. II, xvii, 8, vol. 1, p. 281.
[226]Ibid. X, i, 49, vol. 4, p. 31.
[227]Macrobio, Saturn. V, i, 1. Cit. The Saturnalia, ed. P. V. Davies, Nueva York-Londres, Columbia University Press, 1969, p. 282 [ed. cast.: Saturnales, ed. Juan Francisco Mesa Sanz, Madrid, Akal, 2009].
[228]D. L. Clark, Rhetoric and Poetic in the Renaissance, Nueva York, Columbia University Press, 1922, p. 42.
[229]Curtius, op. cit., vol. 1, pp. 226-231.
[230]C. L. Clark, «Aristotle and Averroes: The Influences of Aristotle’s Arabic Commentator upon Western European and Arabic Rhetoric», Review of Communication 7, 4 (2007), pp. 369-387.
[231]Averroes, Middle Commentary on Aristotle’s Poetics, ed. C. E. Butterworth, Princeton, Princeton University Press, 1986, p. 14. Para una traducción de esta paráfrasis de Averroes sobre la Poética de Aristóteles, cfr. Averroes, Antología, ed. M. Cruz Hernández, Sevilla, Fundación El Monte, 1998, pp. 123-134. La primera edición (en latín) del comentario averroísta es de 1481.
Читать дальше