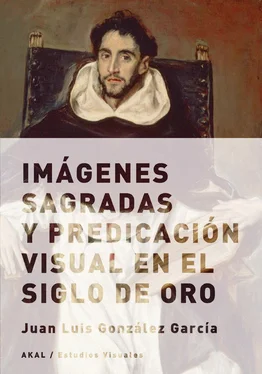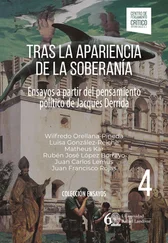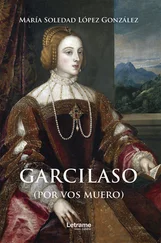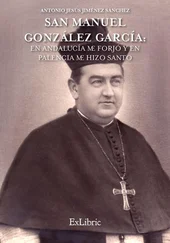«Y basta ahora decir esto así en confuso», termina, como queriendo trasladar ecfrásticamente la impresión visual producida por estos frescos a su propio estilo literario [141]. Observe el lector que tanto Guevara como Sigüenza no distinguen el grutesco y las pinturas bosquianas en términos formales sino de invención, esto es, en razón de su contenido. Ambas tipologías son extrañas y variadas, pero en las primeras el fin es solamente deleitoso y en las segundas resulta también moralizante. Es innegable que muchos de los cuadros de El Bosco tuvieron un fondo teológico y ético, en el sentido que Guevara relacionaba con la pintura de Arístides de Tebas –el primero que, según Plinio, pintó los sentimientos (gr. ethos) de los hombres y sus perturbaciones [142]–, Morales equiparaba con la Tabla de Cebes o Sigüenza aludía diferenciando entre los demás artistas, que pintaban al hombre según su apariencia externa, y El Bosco, que se atrevió a pintarle como es por dentro [143].
Con los años fue perdiéndose el significado de las alegorías bosquianas, de aspecto a veces costumbrista: el abogado y profesor en ambos derechos Juan Alonso de Butrón (1626) tan sólo reparó en lo lascivo de sus «caprichos» y Pacheco terminó tachándolo poco menos que de hereje e inmoral y a Sigüenza de exagerado en su honra al pintor, un creador de «ingeniosos caprichos» (réplica del término de Butrón, cuya argumentación amplificará después) de los que no había que hacer «misterios», pues no se trataba más que de fantasías licenciosas que el sanluqueño desaconsejaba emular a sus colegas [144]. En lugar de integrarse en la muy original corriente española afecta a El Bosco a fin de discutir los límites de la libertad artística y su asociación con la poesía, Pacheco se limitó a traducir las primeras y más programáticas páginas del tratado de Gian Paolo Lomazzo [145]–casi la única vez dentro de todo el Arte de la Pintura– para extraer la muy trillada cita «Horacio dice, que el pintor y el poeta tienen igual licencia de hacer con libertad lo que quieren, esto se entiende en cuanto a la disposición de las figuras o historias, con el modo y proporción que quieren» [146], dentro de una percepción en general restrictiva de la independencia creadora de los pintores, como se advierte en el conjunto de su tratado. Resulta de enorme interés comprobar que sólo Gutiérrez de los Ríos [147], Francisco Arias [148], Butrón [149]y Juan Rodríguez de León [150]emplearon, aparte de Pacheco (que lo hizo vía Lomazzo y no a partir de Horacio, como los juristas y doctores precedentes), los versos antedichos, lo cual, unido al excurso humanista de Guevara, Morales y Sigüenza –incomprensible para los pintores subsiguientes–, nos reafirma en que el tópico de la libertad creadora no preocupó en absoluto a los artistas españoles a efectos de demostrar la ingenuidad de su arte: les bastó con reiterar una y otra vez el Ut pictura poesis.
Juan Huarte de San Juan, en su Examen de ingenios (1575), al clasificar las ciencias de acuerdo con las facultades que en su ejercicio intervienen –memoria, entendimiento e imaginación–, coloca la pintura entre las disciplinas que dependen de esta última facultad y «consisten en figura, correspondencia, armonía y proporción». Huarte así considera ciencia a la pintura al situarla entre artes liberales como la poesía, la elocuencia o saber predicar [151]. Pareja concepción valorativa aparece en el adagio de Erasmo Liberi poetae et pictores, tomado no de Horacio sino de Luciano [152]. Este libro del humanista holandés fue muy popular en España –siempre gustosa de la sentencia y del epigrama–, gracias además a la intercalación de consideraciones cristianas en sus comentarios a los apotegmas antiguos, y prueba la conversión de la máxima horaciano-lucianesca en auténtico topos [153]. A comienzos del siglo XVII asistimos al empobrecimiento fatal del recuerdo de Erasmo, que es visto como un humanista enemigo de los religiosos. En el Cisne de Apolo (1602) de Luis Alfonso de Carvallo, el aforismo se etiqueta de «licencia» bajo la cual se amparan los mentirosos poetas [154], un argumento que ya empleara en 1564 el tratado antimiguelangelesco de Giovanni Andrea Gilio (Dialogo nel quali si ragiona degli errori e degli abusi de’ pittori circa l’storie) para evidenciar los límites que debían acatar todos aquellos artistas en exceso confiados al precepto de Horacio, especialmente aquellos dedicados a la pintura religiosa [155]. Las Tablas poéticas de Francisco Cascales (1617) comparan igualmente pintura y descripción literaria en términos de censura, tildando a artistas y poetas de individuos a los que «siempre se les ha concedido ser osados y licenciosos (lat. licentiosus = libre, desarreglado, sin freno) en qualquier cosa» [156], y Lope de Vega, aunque utiliza alguna vez los Adagios en su Laurel de Apolo (1630), si tiene ocasión para enfrentar a Aristóteles con Erasmo –como hace en su Prólogo–, la aprovecha para decir que éste se equivocó, en ese punto como en «otras muchas cosas» [157].
Homero-pintor vs Fidias-poeta: pintura y poesía como artes imitativas
La comparación entre pintura y poesía como artes miméticas e ilusionistas –y por tanto engañosas– arranca de Platón [158]. Éste acusaba a poesía y pintura de sólo copiar las apariencias («cosas inferiores en relación con la verdad») y de no servir para transmitir el conocimiento, pues apelaban a la más baja racionalidad y eran potencialmente peligrosas para los jóvenes, de manera que tenían que ser prohibidas en su Estado ideal [159]. Sin la carga peyorativa de Platón, Aristóteles también afirmaría que tanto pintura como poesía eran artes imitativas: la pintura imitaba «muchas cosas reproduciendo su imagen» mediante «colores y figuras», y la poesía a través del lenguaje «con versos diferentes combinados entre sí o con un solo género de ellos» [160]. De igual manera, el argumento de la fábula era como el dibujo preparatorio en la pintura, mientras que el retrato de caracteres en la tragedia se asemejaba al color [161].
Cicerón reelaboró éstas y otras ideas del pensamiento filosófico griego en sus Tusculanas (45 a.C.), y también recurrió a la práctica –común en adelante– de llamar «pintores» a los poetas [162], comenzando por el príncipe entre éstos: Homero. Él, aunque ciego, describía las cosas con tanta viveza como si estuvieran pintadas, de manera que es «su pintura, no su poesía», lo que vemos [163]. Luciano de Samosata (162-164 d.C.), en la misma línea, le calificaba de «el mejor de los pintores» [164]. Según compiló Estrabón en su descripción del templo de Zeus en Olimpia [165], Fidias reconocía haber aprendido de Homero cómo representar propiamente la majestad del padre de los dioses para la colosal escultura crisoelefantina que labró ca. 430 a.C. basándose en los versos donde el poeta exponía cómo los cielos temblaban y el Olimpo se estremecía ante el asentimiento del Tonante a la petición de Tetis [166], y en 105 d.C. otro orador e historiador, esta vez de origen griego, Dión de Prusa (también conocido como Dio o Dión Crisóstomo), dedicó algunos párrafos de su Discurso olímpico, pronunciado ante la famosa estatua de Zeus, a discutir quién era el mayor artista, si Homero o Fidias [167]. La respuesta estaba en quién fue el que mejor representó a la deidad. Fidias, casi más filósofo que artista para Dión, debía sin duda mucho a Homero, pues sin ese precedente su representación de Zeus no habría llegado tan lejos. Sin embargo, la palma le correspondía no al literato, sino a su imitador Fidias, puesto que sus dificultades para «retratar» al dios habían sido superiores, ya que el rapsoda podía mostrarle «vivo», mientras que el artista, cuyo medio era por naturaleza estático, sólo podía sugerir la potencialidad de sus acciones e amalgamar todas las características del dios en una sola imagen. De nuevo la tarea del poeta y del escultor era la misma –la imitación a la manera aristotélica–, pero empleaban un modo distinto de «arte» para sobreponerse a las limitaciones técnicas y materiales [168].
Читать дальше