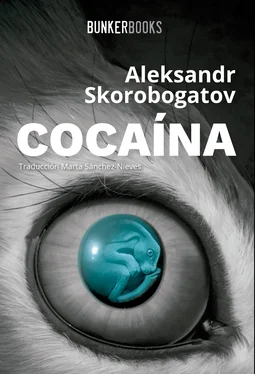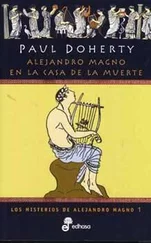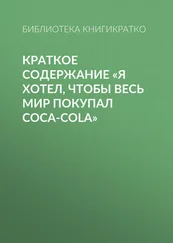La frase sonaba siniestra.
En el silencio que se hizo.
—Ya he recogido mis cosas —fue lo primero que dijo con calma. Y era cierto: las maletas estaban en un rincón. Tres nuestras, dos desconocidas. Las desconocidas, con pegatinas vistosas en los laterales, eran bastante más grandes y parecían más nuevas.
Me llevé las manos a la cabeza.
—¡No puedo creer que esto esté pasando de verdad! ¿Es que no comprendes lo absurdo que es?
—¿Absurdo? ¿E ir de putas qué es?, ¿muy inteligente? Y engañar a tu mujer, ¿es muy inteligente? Fin. No hay más que hablar. Se acabó. Me voy.
—No te vayas. Vamos a intentarlo al menos una semana. ¡Por favor te lo pido!
—Huy —dijo mi mujer—. Ahora sí que me voy a poner a llorar, no te jode.
Tras este torbellino de acontecimientos, el autor seguía sin reparar en una persona que llevaba mucho tiempo observando lo que ocurría. Para no perderme en los detalles, diré que una expresión similar suelen tenerla las personas que ven en la tele una película ya no aburrida, pero tampoco realmente interesante. Llegas tarde del trabajo, agotado, hambriento; comes algo, te enciendes un cigarrillo, enciendes perezoso la tele, y a los veinte minutos te quedas dormido en tu sillón acogedor y gastado por el uso.
El hombre solo tenía puesta la ropa interior: calzones militares azulados, camiseta con las mangas dadas de sí en los codos; en una mano tenía un cepillo de dientes, en la otra, la pasta. Aparte de todo esto, tenía bigote. Estaba en la zona de paso, con el hombro izquierdo apoyado en la pared.
En este punto el autor considera necesario hacer la siguiente observación: desde muy pequeño el autor ha sentido cierto recelo por las personas con bigote.
En realidad, qué podría decirse ahora. En ese momento todo se coloca por sí solo en su lugar: la extraña falta de comprensión de su mujer, sus sospechas, los insultos, la partida…
Sintiendo que era el centro de atención, el militar se acercó a la mesa donde estaba la silla con su uniforme, sin prisa alguna movió la silla y, con un sorprendente dominio de sí mismo, empezó a vestirse.
El cepillo de dientes lo había depositado con cuidado encima del tubo de la pasta.
Cuando hubo terminado de asearse, el oficial descubrió que le faltaba la corbata. Sujetándose la camisa a la altura de la garganta, se fue pensativo al cuarto de baño, después al dormitorio, de donde regresó con la corbata puesta.
Solo le quedaba atarse las botas.
Les propongo a todos los lectores de sexo masculino que, por un segundo, dejen a un lado esta emocionante novela y que piensen y respondan, con la mano en el corazón, a la siguiente pregunta: ¿qué habrían hecho ustedes ante esta situación, señores?
Alguno se habría lanzado sobre el citado oficial de las maravillas, habría levantado el brazo y le habría arreado entre ceja y ceja. Hay gente así.
Otro habría sacado un hacha del bolsillo y habría despedazado a los dos en trozos diminutos, y luego habría estado una semana vendiendo en la calle empanadillas calientes rellenas de carne.
Están los que, sin duda, romperían a llorar, se pondrían a besar los pies de su mujer, a retorcerse los brazos, a gritar con voz de mujer y a suplicar.
Seguramente también encontremos a alguno que primero se encendería un cigarrillo y solo después se pondría a intentar comprender qué y por qué.
¿Qué opción le parece al autor la más digna?
La primera, seguramente. Aunque también la segunda tiene su encanto.
La tercera opción es lógica y, por eso, comprensible: el hombre enamorado es un hombre débil. Esto lo saben hasta las escolares.
La cuarta opción es la más peligrosa, porque, como es sabido, fumar perjudica la salud.
El autor, con dificultades para elegir, propone que se combinen las cuatro opciones. En tal caso, el marido engañado primero se acerca corriendo al bigotudo desenmascarado que, sin cortarse lo más mínimo, está atándose los cordones de las botas militares, levanta el brazo y le suelta un golpe entre ceja y ceja. Después da tirones para sacar el hacha del bolsillo y hace a todos cachitos. Luego rompe a llorar, besa los trozos de los pies de su mujer, se retuerce los brazos y, con voz de mujer, le suplica que no se vaya y que no lo deje. Después se enciende un cigarrillo… y sale a la calle con empanadillas calentitas.
Señores. El autor es una persona filocálica. El autor está harto de agitar hachas como un maniaco. Es más, pocos días antes el autor se hizo socio de una organización de defensa de los animales. Así que el autor se acerca solemne al teniente.
—Felicidades —dijo el autor—. Ha hecho la elección correcta. Mi mujer le dará belleza a su vida diaria de militar. Sabe hacer unas patatas riquísimas, es una interlocutora maravillosa, sabe cantar y hasta pinta acuarelas del natural. En una palabra, felicidades.
El teniente asintió en un gesto contenido. Por si acaso, tenía la mano derecha en la funda de la pistola, cuyo cierre había soltado por precaución.
No se fiaba de mí. Me temo que también había leído la novela. Y encima en ese momento, como hecho aposta, se me cayó el martillo.
El oficial se estremeció y se puso pálido.
—Pagará por esto —dijo con esa voz grave de oficial tan suya.
—¿Qué tengo que pagar?
—Todo —con un movimiento de cabeza señaló el martillo con el mango dorado.
Me eché a reír.
—Tenía intención de colgar una balda, por eso lo compré.
Me agaché y recogí el martillo. El oficial, con los dientes apretados, retrocedió; la funda estaba abierta, su mano apretaba nerviosa la empuñadura de la Stechkin modificada.
—Un paso más y disparo. Disparo sin previo aviso. El primer disparo, al aire. El segundo, a las piernas —farfulló mientras seguía retrocediendo.
—Pero si no debe tener miedo
—Como te acerques, como hagas un movimiento…
—Pero estese quieto. —Y di un paso.
Mi mujer soltó un chillido detrás de mí.
—¡No te muevas! ¡Dispararé sin avisar! ¡Ni un paso más! ¡Quieto! —gritaba el teniente mientras retrocedía.
A ver, que yo le había avisado, pero fue y tropezó con las maletas y se derrumbó de espaldas, gritando. Sonaron unos disparos, el cuarto se llenó de humo de pólvora (algo terriblemente acre), mi mujer sollozaba… Una escena espantosa.
Estuvo bien que no me diera. Porque podía haberlo hecho.
Por la ventana, los vi marchar. Metieron las maletas en el maletero y en los asientos de atrás y se subieron al coche. Arrancaron el motor, y el coche se puso en marcha. Iba a decirles adiós con la mano, pero me lo pensé mejor.
¿Adónde se van, por cierto?
El autor se encoge de hombros.
Puede que a la India. La India es un país estupendo y seguro que tiene sitio suficiente para ellos. Se comprarán un elefante y se irán de viaje por la jungla.
O a China. China también es un país maravilloso, uno se lo puede pasar muy bien allí. Hay plátanos y los guacamayos saltan de rama en rama.
Puede que también les dé por África, donde hace mucho calor y brilla el sol.
Mientras no se vayan al Polo Norte, hace frío, siempre es de noche, sopla mucho el viento, por las noches los osos blancos meten esas cabezas terribles suyas por la ventana y las focas heridas lanzan unos gritos salvajes.
Y las zanahorias son carísimas.
19
El editor me dio tres besos. Primero en la mejilla derecha, después en la izquierda y, después de esto, otra vez en la derecha. Se rio un buen rato, mientras me sacudía la mano, y me miraba feliz, como si no pudiera dejar de mirarme.
—La he leído, la he leído —me decía con cariño—. Sí, he leído tu genial novela.
—¿Te ha gustado? —pregunté, petrificado.
Читать дальше