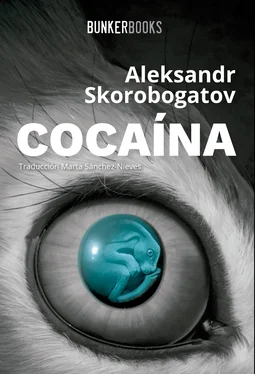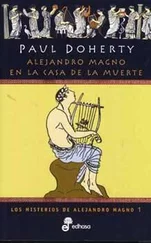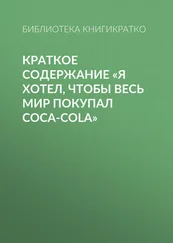Pero, espera, ¿qué es esto? ¿De quién es la mano que le seca las lágrimas con un pañuelo sucio?
Claro. Si es que lo sabía. El encargado del guardarropa. Con un anillo amarillo empañado en el dedo. Con un anillo arañado. De boda. ¡Si por algo me decía yo que todo estaba saliendo demasiado bien!
Se había arrancado el clavo de la cabeza —y por eso se había oído un ruido como cuando sale volando el corcho de una botella de champán—, y ahora el perro desalmado me apuntaba a mí con él.
—¡Ja, ja, ja! —decía—. ¡Ya vas a saber qué significa andar de pingo por el bosque con las mujeres de otros!
—¿Qué dices de pingo? ¡Tenía unas ganas terribles de hacerle una pregunta!
—¡Ya sabemos qué preguntas son esas! —empezó a vociferar el guardarropa y metió la mano en el bolsillo, buscaba el martillo.
—¡Se me ha olvidado! —rugió de repente ese hombre tan horrible, llevándose las manos a la cabeza—. ¡Se me ha olvidado el martillo! ¡Lo he pagado y me lo he dejado en el mostrador!
—Pues vaya corriendo a buscarlo, yo lo espero aquí, de verdad.
—¡Lo habrán robado! —rugía como un alce herido.
Saqué la cartera del bolsillo.
—Coja lo que necesite y compre uno nuevo. Esperaré.
Mientras lo miraba marchar, me encendí un cigarrillo.
Lo curioso aquí es lo siguiente: no tenía ni cerillas ni mechero. Así que ¿cómo fue que conseguí encenderlo? Y he aquí una pregunta a la que hasta hoy no he conseguido encontrar respuesta. Un misterio de la naturaleza.
Porque, encima, tampoco tenía cigarrillos.
La vida es algo único. Sorprendente.
Los pájaros cantaban, los mosquitos volaban en el bochorno, los bichillos pasaban por debajo de los pies; las liebres estaban en la madriguera y se frotaban las orejas alargadas; el pescador en la orilla atrapó un lucio dentudo… Y yo me marché a la parada y me subí al autobús número…
17
En el café entraron tres hindúes con cara de niño. El que tenía la cara más infantil observó toda la sala y luego se apoltronó en una silla de una de las mesas junto a la ventana.
El segundo, que, por su aspecto, parecía un poco mayor que el primero, lo agarró por los brazos, los colocó detrás del respaldo de la silla y los ató de mala manera por las muñecas con algo blanco, algo que parecía un paño sucio de lienzo abarquillado.
Con un movimiento de prestidigitador, el tercero sacó del bolsillo de pecho de su chaqueta de corte clásico una navaja de afeitar, la abrió con elegancia y apareció la hoja lisa. Se inclinó sobre el que estaba sentado, mirándole atentamente a los ojos. Y pasó por su garganta la navaja, hundiendo rápida y profundamente la hoja en la carne.
En el café se hizo el silencio. Después empezaron los gritos, unos salieron corriendo en dirección a la puerta; otros, al piso de arriba por las escaleras; una mujer perdió el conocimiento y se cayó de la silla, golpeándose ruidosamente la cabeza contra el suelo.
El segundo hindú, en cuclillas, desató el paño y se lo entregó al tercero, quien con cuidado limpió en el paño la hoja ancha y roja de la navaja.
18
Su mujer estaba en un sillón en medio de la estancia, inclinada sobre el cubo de la basura, al que caían unas mondas de patatas. Su mujer estaba pelando patatas, adivinó el autor. Lo que significa —siguió con sus reflexiones— que hoy tendrían patatas para comer. Estaría bien saber si fritas o cocidas.
—¿Fritas o cocidas? —preguntó el autor.
Su mujer no respondió. Su mujer estaba llorando. Su mujer parecía no haber notado su llegada.
Quizá, un mes o así antes, una falta de atención como esta hubiera puesto en guardia al autor, pero ahora no le daba ninguna importancia. Como tampoco le dio importancia al uniforme militar colgado en el respaldo de la silla: una chaqueta del consabido color con hombreras de teniente y botones dorados, una camisa con botones verduzcos y unos pantalones (con tirantes). El uniforme militar no pertenecía al autor. Las botas de hombre de tipo militar, colocadas según el principio militar de «talones juntos, puntas separadas», tampoco eran suyas.
Una vez se hubo puesto las zapatillas de andar por casa, el autor se fue al baño, a lavarse las manos.
—He leído tu novela —dijo su mujer entre lágrimas.
El autor se paró.
—¿Y? ¿Te ha gustado?
—Ahora, por fin, ay, ahora entiendo todo.
El autor estaba perplejo.
Su mujer se fue a la cocina y regresó con otra patata.
—¿La novela te ha puesto así? ¿Te ha dejado triste?
—No, todo lo contrario, me ha dado una alegría.
—Entonces, ¿por qué lloras?
El autor se puso de rodillas cerca de su mujer y le acarició los hombros; la mujer le apartó la mano.
—¡Ahora lo sé todo sobre ti!
Se puso de pie bruscamente y corrió a la cocina. Mientras el autor se recuperaba, ella ya había regresado con otra patata y se puso a pelarla.
—Ay, señor —gimió el autor.
—Hipócrita cobarde, miserable.
—Quizá no estés en condiciones de entender… —empecé yo; sin embargo, no me dio tiempo a terminar: mi mujer levantó el brazo y me dio en la mejilla. La sensación de una mano mojada golpeándote la mejilla es muy desagradable. No era la primera vez que al autor le parecía que, en seco, sería más soportable.
—No tiene razón de ser eso que has hecho, te doy mi palabra —dijo el autor, palpándose la mejilla: el golpe había sido tan fuerte y certero como si hubiera estado entrenado.
Pero ella se echó a reír.
—¿Y qué me dices de esa tipa que te tiraste en los arbustos?
—¿Qué tipa? —el autor estaba pasmado.
—¡Cuál va a ser! ¡La «primera»! «A la que se lleva tantos años sin ver, a la que se ha querido muchos años, que en todos los aspectos había sido la primera y que, por encima de todo, se había marchado sin haber explicado nunca su proceder» —se burló ella—. A la que has «querido muchos años».
Y añadió:
—Gilipollas.
Eso sí que era un ser obstinado. Por no decir algo tonto. O algo estúpido. O idiota. Ahí tenemos un síndrome de Down muy profundo.
—¿Por qué hablas así de ella? —preguntó el autor.
—No estoy hablando de ella, sino de ti.
Y entonces al autor le pareció que entendía qué estaba pasando.
—Tienes celos —dijo aliviado.
—¿Yo? —soltó una carcajada—. ¿Que yo tengo celos? ¿Y para qué necesito yo a un mierda gilipollas como tú? Me la suda, puedes follarte a quien quieras.
—Por favor te lo pido, no uses esas palabras, sobre todo porque, de todas formas, no voy a poder utilizarlas en mi apasionante novela autobiográfica… Si de verdad te la suda, tal como has te expresado, ¿por qué te cabreas conmigo? Además (y estoy realmente sorprendido de que no lo comprendas), nada de eso sucedió en realidad. ¿Cómo explicártelo…? Me lo he inventado todo. Y esa tarde del periódico, y enero, la tormenta de nieve y la lluvia, los charcos en la calle, el café donde sirven rollitos de carne de antes de ayer y cócteles agrios, y a las camareras depravadas y al guardarropa arrogante que me faltó al respeto, y al discapacitado sordomudo, también los montones de nieve y los cangrejos, y a Kurt y a Sara, y el clavo y el martillo, y el asesinato, y a esa muchacha de la que tienes celos y no comprendo por qué, y también a ti, mi querid…
Otra bofetada, esta ya a cuenta. Y la risa absurda, idiota.
—Después de esto no puedo y no quiero verte más. No quiero respirar el mismo aire que tú. No quiero dormir en la misma cama que tú. ¡No quiero vivir en el mismo piso que tú!
—Pero, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo?
—Fin. Yo. Te. Dejo —dijo mi mujer justamente como lo he escrito: poniendo puntos después de cada palabra.
Читать дальше