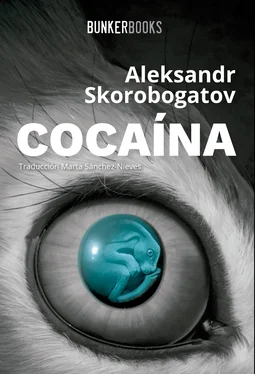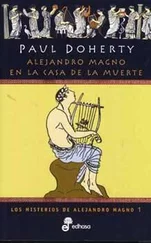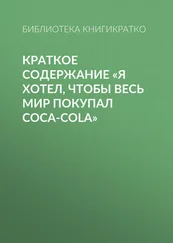—¿Me lo prometes? —preguntó mi amigo, mirándome atentamente a los ojos.
—Palabra de escritor —dije con firmeza.
—Gracias, viejo, me dejas tranquilo. Adiós.
—Adiós —dije y, sin darme cuenta, le di una palmada en el hombro. ¡Y qué palmada! Él, pobre, apenas logró mantenerse en pie.
—¡Te avisé! ¡Te dije que no me dieras más palmadas en el hombro! —empezó a gritar, estirando el cuello y abriendo tantísimo la boca que fácilmente podría haberse metido dentro un melón no muy grande—. ¿Qué pasa, cabrón, que se te ha olvidado?
—No se me ha olvidado. Venga, mejor te cuento lo de la pobre ancianita que encerró a su hija, cuando esta era muy pequeñita, en un baúl y que toda la vida le dio de comer por un agujerito.
Mientras hablaba, retrocedía y miraba a mi alrededor, con la esperanza de ver a alguien y pedir ayuda.
—Deja de mirar, que dejes de mirar, mamón —dijo de malas maneras, y me dio un primer golpe en la cara. Antes de perder el conocimiento, conté novecientos treinta y cinco golpes en el cuerpo y ciento diecisiete en la cara.
Así son los encuentros con los lectores.
Hermano escritor, es mejor que huyas de esa gente, del inseguro pueblo lector, cruel e impredecible. Bien te piden prestado dinero y no te lo devuelven, bien te quitan a las mujeres y no las mandan de regreso. O, simplemente, se lían a puñetazos.
Por otra parte, los escritores son de por sí un pueblo pillo.
Quitan mujeres, cogen dinero, se lían a puñetazos.
Canallas son, y de canallas se rodean.
11
Y, después, el tiempo se estropeó. Cambió en un solo día y el invierno se acabó.
Fue así: por la mañana había mirado con atención el calendario de la pared y allí lo ponía bien clarito, … de enero del año … No podía haber ningún error, porque, además, le dije a mi mujer que se acercara y con un tono remarcadamente neutro le había preguntado: «Querida, ¿tú que ves en este calendario de pared?».
Mi mujer es una persona severa y de pocas palabras. Tras un vistazo rápido al calendario, respondió sin vacilar: … de enero de …
Por si acaso —para estar bien seguros de no equivocarnos— llamamos a nuestra hija.
—A ver, mi niña, mira este viejo y buen calendario de la pared, ¿qué ves en él? —dijimos mi mujer y yo en tono neutro para no ejercer ningún tipo de presión psicológica.
Señalé el calendario con un dedo.
Mi hija entrecerró los ojos.
—¿Es que no podéis verlo vosotros solos? —preguntó.
—Lo vemos, claro. —Mi mujer y yo nos miramos, sonreímos y nos cogimos de la mano—. Pero nos interesa si tú lo ves.
—Bueno, pues sí lo veo —dijo ella, se sentó en el sofá y se encendió un cigarrillo.
—Entonces dínoslo, bonita, no nos hagas sufrir —dijimos mi mujer y yo, sonriendo cariñosos; mi mujer apoyó la cabeza en mi hombro. Yo me giré y le di un beso en el pelo. Mi mujer dijo en voz baja: «Cariño…».
—¿Y por qué tendría que decirlo? —preguntó mi hija.
Mi mujer sonrió.
—Porque te lo pregunta papá. —Le acarició el pelo.
—Papá —dijo ella con una expresión extraña en la cara.
—¿Y? ¡Claro, tu padre! —dije.
—¡Papá! —corroboró con vehemencia mi mujer, aunque se puso colorada no sé bien por qué.
—Ya sabemos cómo son esos papás —dijo mi hija con la misma expresión.
—¿Qué quieres decir? —pregunté.
—Nada en especial —le quitó importancia ella, mirando pensativa por la ventana; suspiró.
Mi mujer se inclinó y me susurró al oído: «Huy, mi corazón me dice que algo le pasa hoy». Nos miramos a los ojos y asentimos al mismo tiempo. La buena de mi mujer se puso en cuclillas delante de ella.
12
—Cuéntanos todo —dijo mi mujer con tal voz que debo confesar que, por un momento, los ojos se me llenaron de lágrimas.
«¡Así es como se manifiesta la maternidad!», me vino a la cabeza.
Pero mi hija suspiraba, daba caladas repetidas y profundas, guardaba silencio.
—Vamos, hija, de verdad —dijo mi mujer y le tocó el hombro—. Cuéntanos… Te sentirás mejor.
—Déjame, mamá…
—No, vamos, cuéntanos, hija —dijo otra vez mi mujer—. De todas formas, tu padre y yo acabaremos enterándonos. Y será peor.
Y, dándose la vuelta, me ordenó con un gesto que me quitara el cinturón.
Ya me había soltado la hebilla cuando mi hija tiró el cigarrillo al suelo, lo aplastó con la bota y, de pronto, ¡se arrojó al cuello de su madre!
¡Y entonces mi mujer y yo sí que nos quedamos de piedra!
—¿Él? —gritó mi mujer—. Vamos, habla, ¿él?
—¡Sí! —gritó mi hija—. ¡Él, mamá, él!
—¿Te ha follado?
—¡Se lanzó sobre mí como un torbellino!
Mi hija lloraba amargamente y se limpiaba las lágrimas con las manos, embadurnándose las mejillas de mocos color esmeralda.
—¡Me prometió que nos casaríamos!
—¿Y tú te lo creíste? —preguntó mi mujer.
—Mamá, ¿y qué más podía hacer? Lo quiero…
Yo seguía quitándome el cinturón, pero intentaba hacerlo sin ruido.
—¿Estás…? —mi mujer no terminó la frase y señaló expresiva la tripa de mi hija.
—Sí, mamá. —Y se puso colorada.
—¿Cuándo? —respiró mi mujer.
—Siéntate —dijo mi hija y empezó a moverla hacia un sillón—. Siéntate o te caerás.
—No, quita, que no voy a caerme —dijo mi mujer—. Para.
—Que no mamá, que te sientes o te caerás —decía mi hija—. Siéntate, en serio, siéntate. Será mejor.
Miré el reloj: el asunto se estaba alargando.
—Mujer —intervine—, en serio, es mejor que te sientes. A ver si de verdad te vas a caer de repente.
—¿En serio?
—Pues claro, mamá. —Y, con cariño, mi hija pasó la mano por el pelo canoso de su madre.
—Siéntate, mujer —dije yo—. De pie no haces nada.
—Quizá sea mejor que me quede de pie. —Me lanzó una mirada tímida.
—¡Te están diciendo que te sientes! —Mi hija empezó a presionarla por los hombros.
—No, queridos, creo que, aun así, me quedaré de pie.
—Será cabezota —dije yo sorprendido—. Que te sientes ya. Anda que no nos haces perder el tiempo.
—Pero ¿por qué queréis que me siente? —nos preguntó—. Parece que estuvierais compinchados.
—Papá y yo no nos hemos compinchado —dijo mi hija—, ¿a que no, papá?
—Nada de nada.
En efecto, no nos habíamos compinchado.
—Siéntate ya —dije.
—¡Venga! —mi hija subió el tono de voz—. ¿No has oído lo que te ha dicho mi padre?
—Pues ahora sí que no me siento.
Esta fue la respuesta de mi mujer.
—Bueno —dije—, así que esas tenemos…
—Ajá —dijo mi hija—. Vaya, vaya.
—No me siento.
—¿Por qué? —Mi hija empezaba a perder los nervios y miraba a su madre a los ojos—. Piensa un poco en lo absurdo de tu resistencia. ¿Qué te estamos proponiendo, que te tires por el balcón? ¿Que te arrojes a las vías del tren o que te tires al vecino? ¡Respóndeme, egoísta!
Por cierto, que lo del vecino no venía a cuento.
—No voy a sentarme. —Meneaba la cabeza mi mujer con cabezonería—. Ni tampoco a responder.
—Eres una persona muy rara —dije conteniendo el temblor en la voz—. Te lo estamos diciendo con palabras: ¡siéntate! ¡Que te sientes te digo! ¡Rápido, vamos! ¡En ese sillón!
—¿En cuál? —preguntó mi mujer.
—En este. —Señaló mi hija con el dedo.
—No está bien señalar —indicó mi mujer.
—¡Ja, ja, ja! —dijo la otra—. Ya ves, qué educaditos somos.
—Siéntate de una vez, idiota —dije, mientras hacía crujir los huesos de los puños—. Nadie te va a hacer nada malo.
Читать дальше