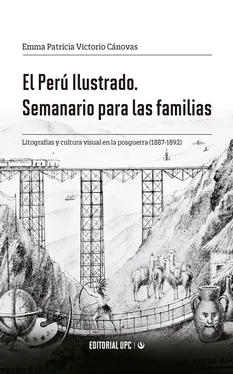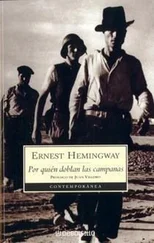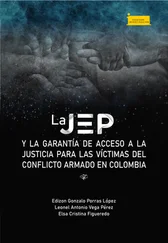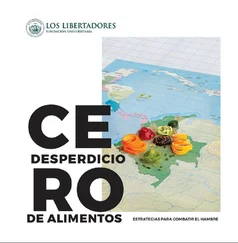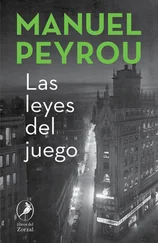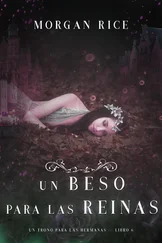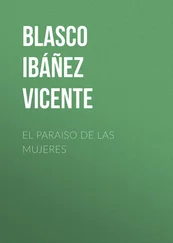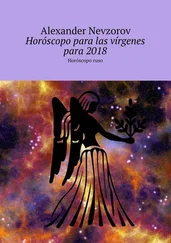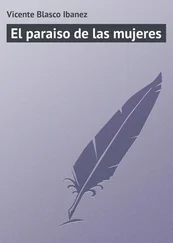Como consecuencia de la derrota en la guerra con Chile, el Perú quedó devastado y sumido en una profunda crisis económica, institucional y moral. La inflación y la depreciación llegaron a 800 por ciento durante la guerra, la moneda perdió todo su valor, casi todos los bancos liquidaron11 y los capitales emigraron masivamente. La ocupación chilena destruyó gran parte de la naciente industria azucarera en el norte del país y afectó otras actividades agropecuarias. A todo esto se sumó la pérdida de los ricos territorios de Tarapacá, de donde procedía el salitre de propiedad estatal, y, finalmente, la cesión por diez años de Tacna y Arica —que quedaron como prenda de cumplimiento del Tratado de Ancón—, luego de los cuales debía efectuarse un referéndum para que la población de ambas ciudades decidiera a qué país pertenecer. El Perú quedó en la ruina económica y la recuperación fue muy lenta. El ejército chileno saqueó las propiedades públicas y privadas en las ciudades ocupadas. “Después de la batalla de Miraflores, Lima —la perla del Pacífico de la era del guano— fue saqueada por los soldados chilenos” (Klarén, 2004, p. 242), quienes tomaron como botín de guerra los principales símbolos del progreso limeño. Entre ellos se cuentan muchas obras de arte, todos los volúmenes de la Biblioteca Nacional12, las herramientas y máquinas de la Escuela de Artes y Oficios, los laboratorios universitarios de San Marcos y el reloj mecánico de Pedro Ruiz Gallo que fuera una de las principales atracciones de la Exposición Nacional de 1872. Hay que añadir a ello el daño al sistema ferroviario en construcción y la destrucción del litoral y de los puertos. Asimismo, el balneario de Chorrillos, símbolo del auge económico de la época, fue arrasado.
En términos generales, la prolongada ocupación ocasionó enormes pérdidas materiales pero sobre todo dejó una profunda herida en la población por las cuantiosas pérdidas humanas, se produjo una “crisis psicológica masiva, una depresión colectiva de grandes consecuencias para el ser nacional” (Tamayo, 1995, p. 300).
Basadre (2005) resume claramente el sentir de la población:
Había algo todavía peor que la desolación inmediata, la angustia económica privada y pública, la debilidad, la soledad y las asechanzas de los países vecinos: era el complejo de inferioridad, el empequeñecimiento espiritual, perdurable jugo venenoso destilado por la guerra, la derrota y la ocupación (t. 9, p. 301).
Por razones obvias, esta situación fue totalmente contraria en el caso chileno. Para Chile el triunfo en la guerra del Pacífico simbolizó el logro de la unidad nacional; además, gracias a la anexión de las provincias de Tarapacá y Antofagasta su territorio se amplió en más de un tercio (unos 190 000 km2); finalmente, lo transformó en una potencia militar y económica de América del Sur gracias al incremento de las exportaciones del salitre (aproximadamente 70%) en el periodo entre 1879 y 1889.
Es necesario mencionar13 que en el desencadenamiento y posterior desarrollo de la guerra del Pacífico también intervino el factor externo, que obedeció especialmente a intereses económicos, promovido tanto por Estados Unidos como por Francia e Inglaterra14, naciones hegemónicas, y que se expresó de diversas maneras, en relación sobre todo con la explotación del guano y del salitre. Para Bonilla (1979), una de las consecuencias que se desprenden de lo anteriormente expuesto es que “la guerra del Pacífico permitió la consolidación de la hegemonía británica sobre el Perú, pero también sobre Chile” (p. 435).
1.2 Los años de la posguerra: la Reconstrucción Nacional (1884-1889)15
Después del retiro de las fuerzas chilenas en agosto de 1884, transcurrieron dos años de luchas entre caudillos. En 1885 se produjo la disputa por el poder entre los generales Andrés Avelino Cáceres16 y Miguel Iglesias17. El militarismo y el desorden saturaron el panorama, los generales reemplazaron a los políticos civilistas, hasta que Cáceres tomó el poder del 3 de junio de 1886 al 10 de agosto de 1890. Paralelamente, en Huaraz se inició el levantamiento indígena de Atusparia en contra de un nuevo e ilegítimo impuesto, teniendo en cuenta que desde 1854 se había abolido el tributo indígena. Este levantamiento se convirtió en una guerra civil, debido a que muchos indígenas habían sido armados como guerrilleros durante la resistencia frente al invasor chileno. La cruel represión de aquel movimiento arrasó pueblos enteros.
La élite civil peruana había perdido su legitimidad para gobernar. Se manifestó, de un lado, su incapacidad de organizar a la población, y de otro, una ruptura del orden social originada por las revueltas de trabajadores asiáticos y negros.
Se hizo así evidente el problema de la integración política y nacional de la población. Cotler (2005) se refiere al conflicto bélico con Chile como el último factor de la crisis del país que profundizó la inorganicidad de la sociedad y del Estado.
Durante el gobierno de Cáceres continuó la crisis económica, pero hubo una relativa estabilidad política, en la que grandes comerciantes y terratenientes exportadores apoyaron a los militares a cambio de prebendas. Para hacer frente a la deuda externa, en 1889 Cáceres firmó el Contrato Grace, por el que quedaron saldadas las deudas de los años 1869, 1870 y 1872. Acordó ceder a los bonistas ingleses la red de ferrocarriles por 66 años, dos millones de hectáreas en la Amazonía, la libre navegación por el lago Titicaca y una cuota anual de 80 000 libras esterlinas durante 33 años. A cambio, se restauró el crédito del Perú en el mercado monetario internacional, a la vez que los Grace ofrecieron terminar el ferrocarril de La Oroya y el de Juliaca, para lo cual se creó la empresa Peruvian Corporation Limited en 1890. Según Contreras y Cueto (2000, p. 166), el arreglo resultó beneficioso para el Perú en la medida en que la inversión extranjera, sobre todo la inglesa, se reflejó en la culminación del sistema ferroviario, la industria petrolera, la minería, la manufactura de textiles de algodón y la producción azucarera18.
En 1887 la deuda interna ascendía a unos 50 millones de soles, sin contar con los billetes fiscales que habían sido emitidos por el Estado desde 1875 para cubrir el déficit fiscal y que se siguieron emitiendo durante la ocupación. Para levantar dicha deuda, ese año se creó la Dirección de Crédito Público y el estanco de alcoholes, un impuesto al consumo de bebidas alcohólicas que más adelante pasó a ser controlado por el Estado.
Cáceres, el caudillo de la reconstrucción, pretendió perpetuarse en el poder, por lo que en las elecciones de 1890 impuso la candidatura del coronel Remigio Morales Bermúdez, quien murió en 1894 antes de terminar su mandato. Su gobierno se considera de transición, caracterizado por la pobreza del erario público y el predominio castrense de Cáceres. Sin embargo, se terminaron algunos ferrocarriles como el de Lima a La Oroya y el de Santa Rosa a Sicuani, y se avanzó el camino de penetración al río Pichis. El segundo gobierno de Cáceres se inició el 10 de agosto de 1894, y desde el comienzo contó con la oposición de la ciudadanía por su carácter dictatorial. Finalmente, Nicolás de Piérola, caudillo civil, lo depuso tras una corta y sangrienta guerra civil en 1895. En términos generales, luchas entre caudillos19 y conflictos indígenas caracterizaron la época.
Contradictoriamente a lo que se podría pensar, en este periodo hubo un aspecto que podría considerarse como un desafío para el Perú, la necesidad de crear nuevas estrategias de desarrollo económico para que el país lograra insertarse en el mercado internacional. La renovación de la economía fomentó el crecimiento de las exportaciones de materias primas y favoreció la promulgación de leyes que impulsaron la agricultura, sobre todo para la exportación (azúcar, algodón y caucho, etcétera), así como la generación de nuevas tierras en la costa gracias al desarrollo de la irrigación. Para la reestructuración del sistema financiero fue necesario el cambio a una nueva moneda de patrón de plata cuyo éxito fue de corta duración. Su fin llegó con la caída del precio de la plata en 1893, y, finalmente, la instauración del patrón de oro en 1897. Entre otros cambios que modernizaron al Estado peruano también se contó con la creación de una serie de instituciones para preservar el orden y mejorar la administración y el establecimiento de un sistema tributario más organizado.
Читать дальше