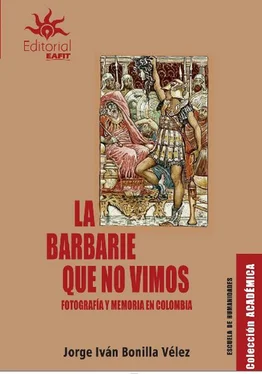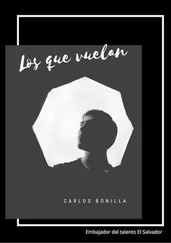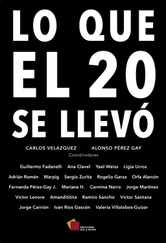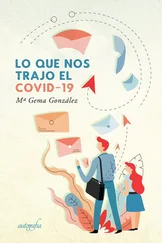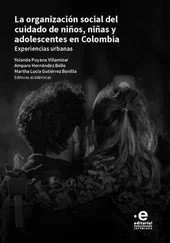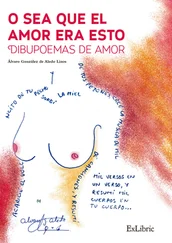FIGURA 8.3. Fotogramas que ilustran el cautiverio de los militares y policías retenidos por las FARC
FIGURA 8.4. El periodista Jorge Enrique Botero de pie frente a la valla de confinamiento de los militares y policías retenidos por las FARC
FIGURA 8.5. Fotograma que muestra a ‘Jorge Briceño’ dirigiéndose a un grupo de militares y policías retenidos por las FARC 302
FIGURA 8.6. Imagen de Íngrid Betancourt en la primera página de El Espectador
FIGURA 8.7. Imagen de Íngrid Betancourt con recuadros de otros secuestrados en la primera página de El Colombiano
FIGURA 8.8. Imagen de Íngrid Betancourt en la primera página de El Tiempo
FIGURA 8.9. Marcha contra el secuestro, “No más FARC”, en Barranquilla
FIGURA 8.10. Marcha por las víctimas de la violencia en Medellín
FIGURA 8.11. Homenaje a Íngrid Betancourt en París
FIGURA 8.12. Marcha contra el secuestro, “No más FARC”, en Bogotá
FIGURA 9.1. Imagen infrarroja tomada desde el aire en la ‘Operación Odiseo’
FIGURA 9.2. Imágenes que ilustran cómo se llevó a cabo la ‘Operación Sodoma’
FIGURA 9.3. Imagen de la ‘Operación Fénix’
FIGURA 9.4. Infografía que detalla las bombas utilizadas en la ‘Operación Sodoma’
FIGURA 9.5. Militares que participaron en la ‘Operación Odiseo’
FIGURA 9.6. Tres fotografías que ilustran la muerte de José William Aranguren, el capitán ‘Desquite’
Figura 9.7. Sepelio de paramilitares en Segovia, Antioquia
Figura 9.8. Titular que anuncia la presentación de imágenes del cadáver de ‘Raúl Reyes’
Figura 9.9. Celebración por la muerte de ‘Raúl Reyes’
Figura 10.1. San Rafael, Antioquia
Figura 10.2. ‘Operación Marcial’
Figura 10.3. ‘Operación Taleón’
Figura 10.4. Recuento de acciones militares en Antioquia
Figura 10.5. Familiares de campesino asesinado en el Huila
Figura 10.6. Hermanos Sanjuan, jóvenes universitarios desaparecidos en Bogotá
FIGURA 10.7. Marcha Nacional del Silencio
FIGURA 10.8. Fotos de desaparecidos en el departamento de Antioquia
FIGURA 10.9. Palacio de Justicia
FIGURA 10.10. ‘Operación Orión’
FIGURA 10.11. Prendas y objetos hallados en exhumaciones de fosas comunes
TABLA 6.1. Cobertura de las masacres en los periódicos El Tiempo , El Espectador , El Colombiano y El Heraldo
TABLA 6.2. Cobertura general de las masacres contra la población civil, 1988-2005
TABLA 9.1. Cobertura en prensa de cinco operaciones militares contra integrantes de las FARC, 2007-2011
Introducción
En la escuela hemos aprendido la historia de la Medusa, cuya cara, con sus enormes dientes y su larga lengua, era tan horrible que su sola visión convertía a los hombres y las bestias en piedra. Cuando Atenea instó a Perseo para que matara al monstruo, le advirtió que en ningún momento mirara su cara, sino solo su reflejo en el reluciente escudo que le había dado. Siguiendo su consejo, Perseo cortó la cabeza de la Medusa con la hoz que Hermes le había proporcionado.
La moraleja del mito es, desde luego, que no vemos, ni podemos ver, los horrores reales porque nos paralizan con un terror cegador; y que solo sabremos cómo son mirando imágenes que reproduzcan su verdadera apariencia
Siegfried Kracauer, Teoría del cine
A partir de la primera década de este siglo, iniciativas provenientes de distintos sectores de la sociedad han venido desentrañando las dimensiones de la degradación humanitaria de la guerra interna en Colombia, en un ejercicio de construcción de la memoria que ha buscado contrarrestar el protagonismo de los victimarios, romper el silencio producido por el miedo y hacer visible los derechos de las víctimas. En estas iniciativas es posible hallar una pregunta aglutinante en torno a la atrocidad con que esta guerra fue librada: ¿por qué no vimos la barbarie?; 1o, en todo caso, ¿por qué no reaccionamos ante ella? Para el informe ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad , elaborado por el entonces Grupo de Memoria Histórica ( GMH, 2013), la efectividad de la violencia ejercida contra los civiles, ocurrida en la etapa más crítica del conflicto –que este informe ubica entre 1995 y 2002–, radicó en su alta repetición (en ámbitos locales y regionales), pero paradójicamente en su baja intensidad (en el ámbito nacional). Según este trabajo, las muertes selectivas, las pequeñas masacres, las desapariciones forzadas, el desplazamiento “a cuenta gotas” y el terror “dosificado” correspondieron a repertorios discretos y estratégicos de violencia que no obtuvieron la suficiente resonancia en la opinión pública nacional, ni movilizaron el apoyo de esta, porque, además, tampoco reunían los valores-noticia adecuados para obtener una cobertura periodística relevante y un alcance narrativo destacado en tanto eventos de significación capaces de permear el interés de los públicos de la nación. De allí su silenciamiento, invisibilidad y ocultamiento (2013, pp. 31-108).
El investigador francés Daniel Pécaut (2001) plantea una hipótesis similar. Al preguntarse por qué en sus momentos más críticos el envilecimiento de la confrontación armada no generó una mayor reacción y movilización civil ante las crueldades de la guerra, este autor plantea la tesis de la “dislocación de la opinión pública” (2001, pp. 223-225), que apunta a un doble movimiento: por una parte, al efecto de rutinización de las acciones asociadas al horror y el dolor –la banalización de la violencia–, percibidas como algo habitual, y ante las cuales la indignación ciudadana tomó relevancia solo cuando la atrocidad adquirió dimensiones desmesuradas, como en el caso de las destrucciones de poblaciones y los secuestros masivos de civiles, o cuando el horror alcanzó un rasgo simbólico mayor, como en el caso de los asesinatos contra “personalidades” de la vida pública nacional (2001, pp. 227-256); y por otra, a la dificultad de articular unos relatos colectivos de nación, que se han sustituido por una narración discontinua y fragmentada de microrrelatos que coexisten como la historia de cada quien: familias, grupos y sujetos que suelen llorar privadamente a sus muertos y hacen de sus duelos un asunto asilado en sus entornos domésticos, alimentando con esto ese acumulado de rabias, dolores y tragedias que no alcanzan a tener una visibilidad en la esfera pública de trascendencia nacional ( Uribe, 2003, pp. 9-25).
Que la atrocidad de la guerra no hubiese sido lo suficientemente advertida la opinión pública nacional, ya sea por la baja intensidad en el ejercicio localizado del terror ( Pécaut, 2001; Lair, 2003), o por la excesiva rutinización de la violencia contra poblaciones vulnerables y periféricas a los principales centros urbanos ( Lair, 2000; GMH, 2013), no significa que esta hubiese estado exenta de un “sistema de representación” ( Didi-Huberman, 2004; Mitchell, 2009) o, si se prefiere, de unos “marcos de interpretación” ( Butler, 2010) desde –y con– los cuales hemos estructurado nuestras visiones, relatos y explicaciones en torno a las vidas que ha valido la pena llorar, los acontecimientos que han merecido nuestra atención, o los horrores ante los que decidimos pasar de largo. Ensayar una respuesta ingenua a esta ausencia de inteligibilidad del horror –la barbarie que no vimos– podría remitirnos a una explicación temprana: no la vimos –la barbarie– por la falta de su representación o, lo que es igual, por la carencia de una relación causal entre la imagen y la política, entre ver y actuar. Una causalidad que se desprende de una añeja creencia que señala que si nosotros hubiéramos presenciado, digamos, el genocidio armenio, los gulag soviéticos, la gran hambruna china –sin mencionar el Holocausto–, a través de las imágenes in situ de los reporteros o de los relatos de la prensa, entonces el curso de la historia hubiese podido ser distinto; sin embargo, dicha creencia olvida, como advierte David Campbell (2002, p. 160), que los genocidios en Bosnia y Ruanda fueron cometidos con saña, a la vista de la comunidad internacional, en presencia del mundo entero, en medio de un flujo de imágenes continuas. Ese por qué no vimos la barbarie problematiza, más bien, la existencia –la frágil existencia– del régimen de visibilidad mediante el cual hemos dado inteligibilidad a la atrocidad, con el cual hemos alentado esferas públicas de deliberación y desde el que hemos promovido nuestras respuestas éticas frente a los horrores de la guerra. Situación que, por cierto, plantea una paradoja: la de una guerra que estando tan cerca , porque fue librada en la misma geografía nacional, a la vez haya podido estar tan distante en los dispositivos de representación de su horror y, sobre todo, en el compromiso moral con las víctimas de esta. Decir que “no vimos” la barbarie es afirmar nuestra distancia, a pesar de su proximidad.
Читать дальше