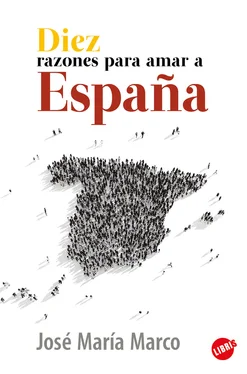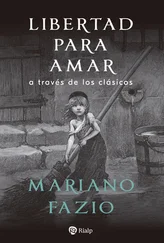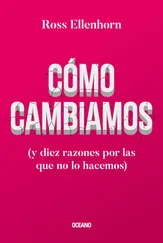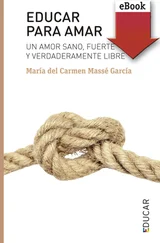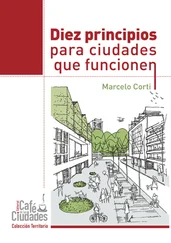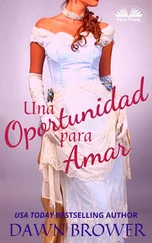El castillo de Jimena de la Frontera se alza sobre una antigua población. Y de aquellas muy primeras construcciones quedan vestigios en el castro más pequeño, pero igualmente hermoso, que se levanta en una colina aislada, de unos 150 metros de altura, detrás del pueblo valenciano de La Alquería de la Condesa. Desde ahí domina, en una panorámica circular completa, toda la comarca de la Safor, la gran montaña que la protege y le da nombre —nevada la última vez que estuve por allí: algo extraordinario—.
En la cumbre del pequeño monte, llamado montaña del Rabat, se encuentran los restos de un poblado ibérico, con sus murallas de piedra y relleno de mampostería, unas habitaciones y lo que parece un esbozo de calle. Los iberos habían elegido bien el lugar: fácil de defender por la altura y la perfecta visibilidad de los alrededores, y rodeado de tierra que siempre ha sido fértil. Hoy es un inmenso huerto verde, tan jugoso y fragante que se diría que hasta la altura llega el perfume del azahar, como sube el sonido de los campanarios de las iglesias en torno a los que se arraciman los pueblos blancos de la comarca.
Al fondo, de un lado, se extiende el mar resplandeciente y del otro la sierra Gallinera, con un imponente castillo moro que protege la entrada al valle, de aire seco y transparente, cubierto de almendros y árboles frutales, poblado durante siglos por moriscos y luego, tras la expulsión, por colonos mallorquines. En una ladera, justo por encima de los pueblos de Benitaia y Benisili, sigue viva una fuente, de agua fría y cristalina, próxima a una antigua dependencia de un convento franciscano de la que solo queda un bosquecillo umbrío, cerrado por una reja. Nunca el espíritu anda lejos de las fuentes vivas.
Los castillos están entre los elementos más reconocibles y característicos del paisaje español. Los hay islámicos, como los que cierran las dos entradas de la Vall de Gallinera. En muchas ciudades se conservan las alcazabas, recintos fortificados en cuyo núcleo se alzaba el castillo propiamente dicho, el alcázar, de uso estrictamente militar. La de Granada, la de Antequera, en la punta oriental de la ciudad, la de Málaga, dominando el mar como la de Almería, y la muy amplia de Badajoz recuerdan el papel que la guerra jugó en el desarrollo de estas ciudades, agrícolas o comerciales muchas de ellas.
Mucho más al norte, en la provincia de Soria, el castillo de Gormaz domina sin apelación posible la llanura castellana que se extiende a sus pies. En plena Castilla, estirado a lo largo de 500 metros, con sus 28 torres, el castillo de Gormaz encarna el triunfo de la ingeniería árabe. Con la Alhambra y la mezquita de Córdoba, es de los grandes supervivientes del dominio musulmán. Demuestra el avance técnico de la sociedad musulmana de entonces (estamos en el siglo x) sobre las cristianas. Inexpugnable, en 978 fue objeto de un asedio destinado al fracaso a cargo de un ejército de 60.000 soldados cristianos. El Cid, vuelto del destierro, logró su titularidad de Alfonso VI, tal vez como reconocimiento por su genialidad a la hora de imaginar nuevas tácticas militares y políticas para combatir a los temibles almorávides, a los que el rey, como recordó Menéndez Pidal, había sido incapaz de hacer frente. Los castillos árabes se extendieron por buena parte de la península como sistema de defensa, muchas veces con su alcazaba y su medina. Así, el antiguo alcázar de Madrid, pero no Gormaz, soberbiamente aislado.
En territorio cristiano, son tan abundantes que llegaron a dar nombre primero a un condado y luego al reino en el que este se convirtió. (Luis Díez del Corral contrapone las regiones y los países que deben el nombre a sus invasores —Francia por los francos y Andalucía por los vándalos— a aquellos otros que son propios y acaban designando a sus pobladores: España, Castilla, Italia).
Ortega vio en los castillos la encarnación del principio de libertad que triunfó con el feudalismo. Díez del Corral, en cambio, entendió los castillos españoles como la punta de lanza de una realidad que no existía en el resto de Europa. La sociedad española se enfrentaba a la tarea de volver a conquistar las tierras tomadas por los invasores musulmanes. Era una misión de esas que dan sentido a la vida entera. Los castillos fueron uno de los instrumentos cruciales de esta empresa. En cada avance, se aprovechaba cualquier risco, cualquier peña para levantar y consolidar la ocupación. Así se van formando líneas defensivas, primero la del Duero, luego la del Tajo. Aseguran el dominio de las nuevas tierras y detienen las incursiones de pillaje, las temidas aceifas que practicaban los musulmanes, más interesados por el botín inmediato que por la posesión de tierras.
En el resto de Europa, el castillo surge naturalmente del paisaje en el que el señor feudal reside durante buena parte del año. Allí está la base de su prosperidad. El castillo español se alza como la esencia de una sociedad en guerra. (También hay castillos feudales civiles, como el de Belmonte, en Cuenca, construido por el marqués de Villena, y el de Coca, en Segovia, de ladrillo y ornamentación mudéjar, que fue del marqués de Santillana). Y esta guerra es, antes que otra en el resto de Europa, una guerra moderna, de grandes efectivos. Absorbe la casi totalidad de las energías de la sociedad, de la Corona y del pueblo. Castilla entera fue durante siglos una sociedad en guerra. Aquí no hay alcazabas porque las propias ciudades son ciudades fortificadas, como Segovia, con su castillo como la proa de un barco, o Cuenca y Ávila, de la que se ha conservado íntegra la muralla en la que va encastrada la catedral.
Incluso las iglesias se construyen como fortificaciones. Resulta evidente la intención defensiva, casi aplastante, del monasterio de Santa María la Real de Nájera, en La Rioja. La iglesia fortificada del Apóstol Santiago en Montalbán, Teruel, reserva la ornamentación mudéjar para la parte alta del edificio. La catedral de Santa María de Sigüenza impresiona por la seguridad que infunde. Y la iglesia de San Miguel Arcángel, en Murla, Alicante, no admite distingos: incorpora una torre maciza a la fachada.
Durante un viaje en coche por Jordania, desde la antigua ciudad de Petra hasta el mar Muerto, pasamos junto al castillo de Karak o Al Karak, una grandiosa fortaleza de tiempos de los cruzados. Era, sin la menor duda, un castillo español, como lo es, muy cerca de Petra, el de Shobak, un trozo de Castilla en Oriente Medio, clavado en un promontorio sobre el valle de Aravá por donde pasaron los judíos de vuelta de Egipto. La realidad es que aquellas grandes fortificaciones cruzadas inspiraron otras españolas. En las dos puntas del Mediterráneo se dio la misma tensión bélica. Fue allí, en Siria, en Líbano y en los actuales Israel y Jordania, donde los europeos aprendieron el arte moderno de la guerra que los españoles habían tenido que inventar por su cuenta. (En aquel viaje, de tan concretas evocaciones españolas en varios momentos, íbamos a conocer Siria, con su imponente castillo del Krak de los Caballeros. Lo impidió el estallido de la guerra que acabó dañando la fortaleza). A diferencia de los castillos de los cruzados, los españoles están, como dice también Díez del Corral, en movimiento: siempre a la ofensiva.
Los castillos son historia hecha piedra. Lo son en un sentido muy particular. En cuanto el frente avanzaba, quedaban inservibles, condenados al abandono. De una forma muy española, con un significado y unas consecuencias estéticas que Azorín glosó toda su vida con una sensibilidad cada vez más fina, llevaban en su naturaleza el futuro abandono y empezaron a ser ruinas, como hasta hace poco tiempo los hemos conocido, desde casi el principio. Románticos sin quererlo —como el de Anguix, del que queda una torre suspendida sobre el Tajo—, recuerdo de una vida dura y árida de vigilias interminables, siempre en espera del enemigo, son un paradigma del paisaje español, muchas veces tan escabroso, tan inhumano y tan atractivo como ellos.
Читать дальше